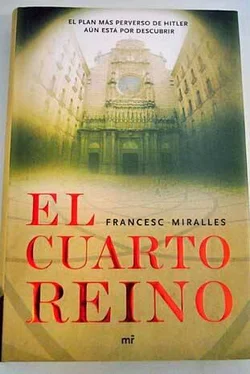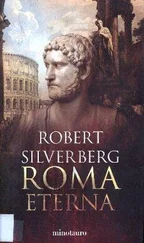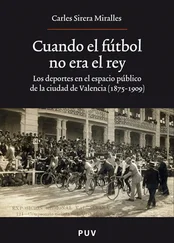El ascensor concluía su trayecto en la planta 34. A partir de aquí, había que tomar unas escaleras mecánicas acristaladas. Daba la sensación de que uno surcaba el vacío, por lo que más de un visitante se agarraba con fuerza al pasamanos como si temiera precipitarse al abismo.
Finalmente llegué a la azotea -el Jardín Flotante-, que ofrecía una espectacular vista de la ciudad desde los cuatro puntos cardinales. Impresionado ante aquel panorama, la siguiente pregunta era: ¿y ahora qué?
El viento empezaba a zarandear a los fotógrafos que se apostaban con mucho respeto sobre la valla de vidrio y metal.
Consulté mi reloj y vi que eran las diez pasadas de la noche. El observatorio cerraría en 10 minutos. Llevaba un buen rato preguntándome si el coleccionista no habría errado el tiro al mandarme a Umeda Sky, donde estaba cerrado el acceso a las plantas inferiores al piso 34. Por debajo del jardín flotante sólo había encontrado salas de exposición vacías y un par de tiendas, por lo que había regresado a la azotea.
Sin embargo, una silueta conocida me hizo saber que me hallaba en el lugar correcto en el momento oportuno. Keiko se acercaba hacia mí vestida con el mono gris del primer día y una cazadora abombada.
Intuí que se había terminado el glamour para dar paso a algo nuevo que no prometía ninguna satisfacción.
– Llegas a tiempo para despedirnos -dijo.
– ¿De qué me hablas? -respondí irritado-. ¿Por qué has hurgado en mis bolsillos?
– Soy tu guardaespaldas, ¿lo olvidabas?
– Déjate de cuentos.
– He pensado que era menos peligroso para ti que me ocupara yo de la gestión -continuó-. Justo en la planta 33 hay un banco internacional de imágenes. Sólo he necesitado hacer un par de llamadas para que me dejaran entrar. Ha sido muy fácil: siempre lo es cuando hay alguien deseoso de vender y otro dispuesto a comprar.
– Hablas como una profesional del trapicheo -contraataqué-. ¿Puedo ver esa foto?
– Por tu seguridad es mejor que no la veas. La misión ha terminado: puedes volver a casa.
No pude contener una carcajada nerviosa al oír esto. Keiko había pasado de ser mi amante a una fría negociadora que, tras haber hecho yo diez mil kilómetros, me dejaba al margen de la operación.
– Si piensas que voy a salir de este edificio sin la fotografía es que no me conoces aún -dije aparentando una agresividad que no tenía-. La Fundación me matará si sabe que ha caído en otras manos.
– No te preocupes, la foto llegará a la Fundación de todos modos. Es más: la tendrá todo el mundo porque se va a publicar en la prensa. Tú que eres periodista deberías entenderlo. Es lo mejor para todos.
– Ahora mismo sólo me interesa lo que es mejor para mí, es decir, salvar el pellejo. Como tampoco quiero que te suceda nada malo, te propongo un trato: hagamos una copia de esa maldita foto esta misma noche. Yo se la entrego a Cloe y tú la llevas a tu propio cliente para que la publique donde le dé la gana. Para entonces yo estaré en América leyendo el periódico en mi jardín.
– Son unos bonitos planes -dijo una voz de hombre en la oscuridad.
Al oír esa voz se me cortó la respiración. Había hablado con un acento claramente oriental y sólo tuve que desviar levemente la mirada para verlos: dos japoneses trajeados de negro -tal vez los mismos que habían disparado sobre el coleccionista- con aspecto de ser muy resolutivos. El más viejo y fornido de ellos tenía un dragón tatuado en el cuello y me escrutaba con expresión casi melancólica.
Paralizado por el miedo, eché un vistazo a nuestro alrededor. Nadie. El Jardín Flotante había cerrado sin que vinieran a desalojarnos. Aquélla era la peor de las noticias.
Miré furioso a Keiko, pensando que me había vendido, pero ella parecía tan asustada como yo.
– Ha escogido mala época para visitar nuestro país -me dijo el viejo arrastrando las palabras.
Su acompañante era alto y fibroso, con una fea cicatriz en la barbilla. Reconocí en él al hombre que me había amenazado de muerte en Tokio. Al parecer no sabía inglés, porque el otro continuó hablando:
– Debería haber esperado a la primavera para ver los almendros en flor. Es un espectáculo, ¿sabe? Lo retransmiten incluso en directo por televisión.
– Tomo nota del consejo -dije tratando de mantener la calma-, aunque la primavera me ocasiona muchas alergias.
– Claro, claro. A usted le van las fotografías, si puede ser de criminales de guerra. ¿Le mostró su amigo de Harajuku la sección dedicada a Manchuria? Es una de las más completas de todo Japón. Guarda bonitas fotos de chinos enterrados vivos en fosas comunes. Sin duda, una manera horrible de morir. Los japoneses en esto somos unos maestros.
Mientras decía esto, el hombre delgado había empezado a cachearme a conciencia, mientras Keiko observaba la escena con un temblor en los labios. Al encontrar el sobre con las fotos, se lo pasó al que parecía el jefe, que pese a la poca luz las revisó con gran interés, mientras el otro no perdía detalle de nuestros movimientos.
– Vaya, vaya. Ha encontrado usted un botín modesto. Son cromos repetidos que pueden encontrarse en cualquier parte. Pero hay uno…, ¡ay, ay, ay!, que tiene muchos pretendientes. Lo sabe, ¿no?
– A eso he venido -reconocí, sabiendo que mentir no cambiaría nada-. Pero no he tenido mucho éxito hasta el momento. Tal vez tenga razón y deba volver en primavera.
Este comentario pareció divertir mucho al matón, que soltó una risita estridente antes de decir a su compañero:
– Me gusta este chico. Es de los que aprenden y saben superarse. Tal vez deberíamos empezar ahora mismo la instrucción.
– ¡Déjelo en paz! -gritó Keiko-. Yo tengo la foto.
Acto seguido dijo algo más en japonés que pareció irritar sobremanera al matón delgado, ya que se lanzó sobre ella y la derribó de un puñetazo. Keiko dio de cara contra el pavimento y se quedó allí, mientras parecía tener espasmos en las piernas.
Corrí hacia ella para asistirla, pero el delgado me detuvo sacando una navaja de filo largo y fino.
– No haga tonterías -dijo el otro en tono didáctico-, sobre todo ahora que empieza a iniciarse. Lección primera: cuando uno frecuenta chusma, no encuentra más que problemas. Téngalo presente a partir de ahora.
– Llévese la fotografía y no le haga más daño -le supliqué mientras miraba alternativamente a los dos matones y a Keiko.
– Aquí las reglas las ponemos nosotros -replicó sin perder la calma-. Nos llevaremos a la calva de juerga, porque nosotros somos japoneses y usted un estúpido gaijin. No está invitado a la fiesta.
Al oír esto, ella se incorporó y avanzó tambaleante hacia mí. El hombre alto y delgado hizo el ademán de agarrarla, pero su compañero le frenó levantando la palma.
– Déjala que se despida. Ya sabemos que las japonesas se encaprichan fácilmente de los norteamericanos.
Como si quisiera dar fe de estas palabras, Keiko me echó los brazos al cuello y me besó, introduciendo su lengua en mi boca. Primero me sobresaltó una muestra de afecto así estando entre dos hombres de la ya-kuza, pero cuando su lengua se deslizó bajo la mía y dejó algo frío y sólido, de repente lo entendí.
– Enternecedor -dijo el jefe-, pero ahora tenemos que irnos. Hay más gente que quiere divertirse.
A partir de aquí todo sucedió muy rápido: Keiko se escurrió de los matones y se encaramó a la valla del mirador. Tras esta protección de un metro de alto había una breve cornisa. Luego, el vacío.
Los dos se abalanzaron sobre ella, que tuvo tiempo de saltar a la repisa. Y luego volvió a saltar.
Creo que estuve sólo unos minutos sin sentido en el suelo, después de recibir un poderoso gancho a modo de despedida. Cuando volví en mí, me llevé la mano a la mandíbula para comprobar que estuviera entera.
Читать дальше