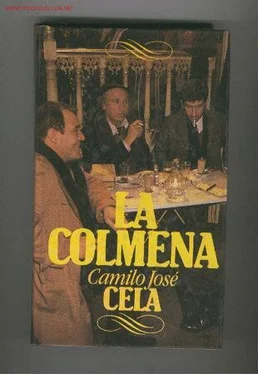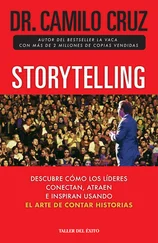– Mira qué gato más hermoso. Ése sí que es un gato feliz, ¿verdad?
El gato -un gato negro, lustroso, bien comido y bien dormido- se paseaba, paciente y sabio como un abad, por el reborde del zócalo, un reborde noble y antiguo que tenía lo menos cuatro dedos de ancho.
– A mí me parece que este vino sabe a té, tiene el mismo sabor que el té.
En el mostrador, unos chóferes de taxi se bebían sus vasos.
– ¡Mira, mira! Es pasmoso que no caiga. En un rincón otra pareja se adoraba en silencio, mano sobre mano, un mirar fijo en el otro mirar.
– Yo creo que cuando se tiene la barriga vacía todo sabe a té.
Un ciego se paseó por entre las mesas cantando los cuarenta iguales.
– ¡Qué pelo negro más bonito! ¡Casi parece azul! ¡Vaya gato!
De la calle se colaba, al abrir la puerta, un vientecillo frío mezclado con el ruido de los tranvías, aún más frío todavía.
– Al té sin azúcar, al té que toman los que padecen del estómago.
El teléfono comenzó a sonar estrepitosamente.
– Es un gato equilibrista, un gato que podría trabajar en el circo.
El chico del mostrador se secó las manos con su mandil de rayas verdes y negras y descolgó el teléfono.
– El té sin azúcar, más propio parece para tomar baños de asiento que para ser ingerido.
El chico del mostrador cogió el teléfono y gritó:
– ¡Don Ricardo Sorbedo!
Don Ricardo le hizo una seña con la mano.
– ¿Eh?
– ¿Es usted don Ricardo Sorbedo?
– Si. ¿tengo algún recado?
– Sí, de parte de Ramón que no puede venir, que se le ha puesto la mamá mala.
En la tahona de la calle de San Bernardo, en la diminuta oficina donde se llevan las cuentas, el señor Ramón habla con su mujer, la Paulina, y con don Roberto González, que ha vuelto al día siguiente, agradecido a los cinco duros del patrón, a ultimar algunas cosas y dejar en orden unos asientos.
El matrimonio y don Roberto charlan alrededor de una estufa de serrín, que da bastante calor. Encima de la estufa hierven, en una lata vacía de atún, unas hojas de laurel.
Don Roberto tiene un día alegre, cuenta chistes a los panaderos.
– Y entonces el delgado va y le dice al gordo: "¡Usted es un cochino!", y el gordo se vuelve y le contesta: "Oiga, oiga, ¡a ver si se cree usted que huelo siempre así!"
La mujer de don Ramón está muerta de risa, le ha entrado el hipo y grita, mientras se tapa los ojos con las dos manos:
– ¡Calle, calle, por el amor de Dios! Don Roberto quiere remachar su éxito.
– ¡Y todo eso dentro de un ascensor! La mujer llora, entre grandes carcajadas, y se echa atrás en la silla.
– ¡Calle, calle!
Don Roberto también se ríe.
– ¡El delgado tenía cara de pocos amigos!
El señor Ramón, con las manos cruzadas sobre el vientre y la colilla en los labios, mira para don Roberto y para la Paulina.
– ¡Este don Roberto, tiene unas cosas cuando está de buenas!
Don Roberto está infatigable.
– ¡Y aún tengo otro preparado, señora Paulina!
– ¡Calle, calle, por amor de Dios!
– Bueno, esperaré a que se reponga un poco, no tengo prisa.
La señora Paulina, golpeándose los recios muslos con las palmas de las manos, aún se acuerda de lo mal que olía el señor gordo.
Estaba enfermo y sin un real, pero se suicidó porque olía a cebolla.
– Huele a cebolla que apesta, huele un horror a cebolla.
– Cállate, hombre, yo no huelo nada, ¿quieres que abra la ventana?
– No, me es igual. El olor no se iría, son las paredes las que huelen a cebolla, las manos me huelen a cebolla. La mujer era la imagen de la paciencia.
– ¿Quieres lavarte las manos?
– No, no quiero, el corazón también me huele a cebolla.
– Tranquilízate.
– No puedo, huele a cebolla.
– Anda, procura dormir un poco.
– No podría, todo me huele a cebolla.
– ¿Quieres un vaso de leche?
– No quiero un vaso de leche. Quisiera morirme, nada más que morirme, morirme muy de prisa, cada vez huele más a cebolla.
– No digas tonterías.
– ¡Digo lo que me da la gana! ¡Huele a cebolla! El hombre se echó a llorar.
– ¡Huele a cebolla!
– Bueno, hombre, bueno, huele a cebolla.
– ¡Claro que huele a cebolla! ¡Una peste!
La mujer abrió la ventana. El hombre, con los ojos llenos de lágrimas, empezó a gritar.
– ¡Cierra la ventana! ¡No quiero que se vaya el olor a cebolla!
– Como quieras.
La mujer cerró la ventana.
– Quiero agua en una taza; en un vaso, no.
La mujer fue a la cocina, a prepararle una taza de agua a su marido.
La mujer estaba lavando la taza cuando se oyó un berrido infernal, como si a un hombre se le hubieran roto los dos pulmones de repente.
El golpe del cuerpo contra las losetas del patio, la mujer no lo oyó. En vez sintió un dolor en las sienes, un dolor frío y agudo como el de un pinchazo con una aguja muy larga.
– ¡Ay!
El grito de la mujer salió por la ventana abierta; nadie le contestó, la cama estaba vacia.
Algunos vecinos se asomaron a las ventanas del patio.
– ¿Qué pasa?
La mujer no podía hablar. De haber podido hacerlo, hubiera dicho:
– Nada, que olía un poco a cebolla.
Seoane, antes de ir a tocar el violín al Café de doña Rosa, se pasa por una óptica. El hombre quiere enterarse del precio de las gafas ahumadas; su mujer tiene unos ojos cada vez peor.
– Vea usted, fantasía con cristales Zeiss, doscientas cincuenta pesetas.
Seoane sonríe con amabilidad.
– No, no, yo las quiero más económicas.
– Muy bien, señor. Este modelo quizá le agrade; ciento setenta y cinco pesetas.
Seoane no había dejado de sonreír.
– No, no me explico bien; yo quisiera ver unas de tres a cuatro duros.
El dependiente lo mira con profundo desprecio. Lleva bata blanca y unos ridículos lentes de pinzas, se peina con raya al medio y mueve el culito al andar.
– Eso lo encontrará usted en una droguería. Siento no poder servir al señor.
¾Bueno, adiós; usted perdone.
Seoane se va parando en los escaparates de las droguerías.
Algunas un poco más ilustradas, que se dedican también a revelar carretes de fotos, tienen, efectivamente, gafas de color en las vitrinas.
– ¿Tiene gafas de tres duros?
La empleada es una chica mona, complaciente.
– Sí, señor, pero no se las recomiendo; son muy frágiles. Por poco más, podemos ofrecerle a usted un modelo que está bastante bien.
La muchacha rebusca en los cajones del mostrador y saca unas bandejas.
– Vea, veinticinco pesetas, veintidós, treinta, cincuenta, dieciocho (éstas son un poco peores), veintisiete…
Seoane sabe que en el bolsillo no lleva más que tres duros.
– Éstas de dieciocho, ¿dice usted que son malas?
– Sí, no compensa lo que se ahorra. Las de veintidós ya son otra cosa.
Seoane sonríe a la muchacha.
– Bien, señorita, muchas gracias, lo pensaré y volveré por aquí. Siento haberla molestado.
– Por Dios, caballero, para eso estamos.
A Julita, allá en el fondo de su corazón, le remuerde un poco la conciencia. Las tardes en casa de doña Celia se le presentan, de pronto, orladas de todas las maldiciones eternas.
Es sólo un momento, un mal momento; pronto vuelve a su ser. La lagrimita que, por poco, se le cae mejilla abajo, puede ser contenida.
La muchacha se mete en su cuarto y saca del cajón de la cómoda un cuaderno forrado de hule negro, donde lleva unas extrañas cuentas. Busca un lápiz, anota unos números y sonríe ante el espejo: la boca fruncida, los ojos entornados, las manos en la nuca, sueltos los botones de la blusa.
Читать дальше