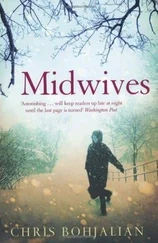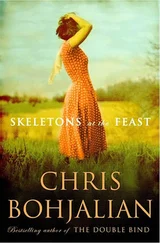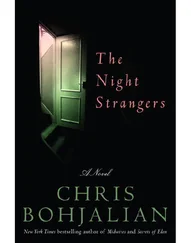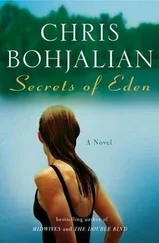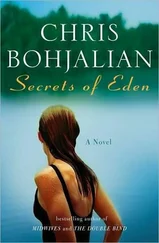Por un instante, permaneció reflexionando sobre la ironía de esta última frase, aunque su momento de introspección fue breve y, gracias a su fuerza de voluntad, superficial. Simplemente, no le gustaba la yuxtaposición de las palabras «congregación» y «munición».
– ¡Buah! Estoy flipando con la historia -fue el comentario de Matthew.
Como era de esperar, los chicos del grupo estaban bastante más entusiasmados con la excursión al paintball que las chicas. Con camaradería, pero no con suavidad, Matthew palmeó el hombro de Schuyler, el otro chaval del comité, y añadió:
– Fórrate de sudaderas, hermano. ¡Las bolas de pintura duelen!
Schuyler dio un larguísimo trago a su chocolate y afirmó con la cabeza, soltando un inmenso suspiro que sugería una orgásmica satisfacción. Se acababa de terminar una magdalena de chocolate del tamaño de un pomelo.
– ¿Dónde has oído eso? -le preguntó Talia a Matthew. Nadie le había dicho que las bolas de pintura hacían daño. Pensaba que se trataba de pequeñas canicas con la consistencia gelatinosa de las perlas de baño, ese tipo de cosas que, más o menos, se derriten entre tus dedos si las aprietas durante un rato.
– ¿Oído? ¡Las he sentido! -dijo Matthew-. Jugué una vez, el año pasado, y acabé machacado. Me pasé varios días caminando como un viejo.
Esto era nuevo para Talia y, por lo visto, para las dos chicas que les acompañaban en la mesa. Por el rabillo del ojo pudo ver que ambas parecían un poco intimidadas.
– ¡Anda ya! ¿Cómo va a ser doloroso? -protestó Talia-. Si lo practican ejecutivos cuarentones como ejercicio para fomentar el espíritu de equipo. Se llevan al bosque a una docena de oficinistas pringados que, cuando terminan, necesitan una buena sesión de desfibrilación…
– Desfibri… ¿qué? -preguntó Randy.
– Es como un electroshock. Hace que el corazón vuelva a latir… cuando se ha parado.
– Pero ¿tan duro es?
– ¿El paintball? ¡Qué va! Lo que quiero decir es que no puede ser tan difícil ni doloroso si un montón de puretas en baja forma…
Se detuvo porque una mano se posó en su hombro, y se giró al instante. Era David, el novio de Laurel. El novio pureta de Laurel. El último en su larga lista de hombres de mediana edad. Los tres habían salido a cenar juntos un par de veces, pero David nunca había dormido en su apartamento. ¿Por qué iba a hacerlo cuando tenía un pisazo para él solo con vistas al lago, en el que él y Laurel podían hacer todo el ruido que quisieran? Por ese motivo, Talia no le conocía demasiado. Por lo menos, no le conocía lo suficiente para saber si David se tomaría bien sus comentarios acerca de los oficinistas puretas hipocondríacos en baja forma… y pringados.
Abochornada, fue consciente de que ésas habían sido las palabras que acababa de utilizar.
– ¿De verdad parezco tan viejo y machacado, Talia? -le preguntó perplejo, con un punto de broma en su voz.
David le sacaba por lo menos una década al resto de clientes de la cafetería. Llevaba una americana de tweed gris y unas gafas con montura de color atigrado muy retro. O, al menos, Talia esperaba que fuesen de estilo retro, aunque también era posible que hiciera décadas que no se las hubiese cambiado. La gente de mediana edad no tiene tan mal gusto como los ancianos con respecto a las monturas de las gafas, pero también es cierto que no las renuevan con la frecuencia que sería deseable.
– Estaba generalizando -dijo Talia, e hizo ademán de incorporarse, pero, con una suave presión en su hombro, David le sugirió que no tenía que levantarse por él, y después estiró la mano e hizo un gesto parecido a un saludo a los estudiantes que compartían la mesa con ella.
– ¿Qué tal todo? -le preguntó Talia, sorprendida por lo bajito que le salió la voz. ¿Realmente estaba tan avergonzada de lo que había dicho?
– Pues bien, todavía me quedan unos años para enchufarme a un respirador, espero.
– Estaba bromeando, sólo…
– Y yo también. No me has ofendido, de verdad.
– Y… ¿qué haces aquí?
David miró a izquierda y derecha con aire conspirador, como si quisiera asegurarse de que nadie les escuchaba. Después, con un susurro teatral, dijo:
– Aquí se vende café. Puedes comprarlo y… -de nuevo mirando de un lado a otro- ¡llevártelo a la oficina!
Talia asintió con la cabeza. La sede del periódico quedaba a la vuelta de la esquina.
– ¡Eh, tío! ¿Alguna vez has jugado al paintball? Ya. sabes, como ejercicio para fomentar el espíritu de equipo o algo así… -le preguntó Matthew.
Todos los presentes, incluidas las chicas, se rieron.
– Pues la verdad es que no. ¿Vosotros vais a jugar?
– ¡Este sábado, tío! -anunció el fornido adolescente-. ¡Estoy que lo flipo!
– ¡Qué bien! Lo flipo por ti -le contestó David con paciencia antes de dirigirse a Talia-: ¿Has tenido noticias de Laurel desde que se fue a Long Island?
– Un par de e-mails. Nada importante.
– ¿Todavía no ha vuelto? Creo que tenía intención de regresar hoy.
– Debería. Todavía no he pasado por casa desde esta mañana.
– Vale. He quedado con ella mañana por la noche. Salúdala de mi parte -dijo David, y se retiró al fondo de la cafetería, donde tres jóvenes con piercings en partes destacadas de sus rostros se movían como derviches tras el mostrador moliendo, preparando y vaporizando un largo menú de cafés y bebidas exprés.
– ¿Ese tipo -la palabra «tipo» brotó de sus labios en dos lentas sílabas-, sale con Laurel? -preguntó Vanessa, incapaz de esconder el tono de incredulidad en su voz.
Vanessa, la joven experta en la Biblia del grupo, alzó hacia la catequista sus ojos inteligentes y Talia pudo contemplar su cabello teñido de henna y tan liso que caía como cortinas a ambos lados de su rostro.
– Pues sí, ése es.
– ¿No es, por así decirlo, tan mayor como para ser su padre?
– Casi, aunque yo lo dejaría en que es tan mayor como para ser su tío.
Talia se apuntó en la memoria que, la próxima vez que viese a Laurel, tendría que advertirla de que los chicos del grupo de catequesis podrían sentir algo de lástima por ella debido a la edad de su pareja. También sería conveniente prevenirla de que el paintball podría resultar un poco más doloroso de lo que le había dicho o, para ser justos, de lo que pensaba. Bueno, igual sería mejor no «prevenirla», o por lo menos no utilizar esa palabra exactamente. Era consciente de que, en ocasiones, trataba a Laurel con más delicadeza de lo necesario, pero algo acerca de la violencia del juego le hacía preguntarse si habría sido una buena idea insistir tanto a Laurel para que se viniera con ellos al bosque el sábado próximo. Es cierto que habían pasado años desde que su compañera de piso sufriera la agresión y que casi nunca hablaban de ello, pero su amiga estaba mucho más dañada de lo que dejaba adivinar. Todavía necesitaba estar fuera del estado en las fechas del aniversario del ataque.
A veces, Talia se preguntaba si de verdad conocía todos los detalles de lo que había sucedido aquel atardecer de domingo allá en Underhill. En ocasiones, se preguntaba si alguien sabría la verdad.
Rápidamente, contuvo su imaginación. A fin de cuentas, no era más que paintball, un juego. Y lo cierto es que Laurel no salía demasiado. Veía a David un par de noches a la semana e iba a nadar con su jefa, pero el resto del tiempo lo pasaba en el albergue con los indigentes que buscaban refugiarse del frío. Talia era, prácticamente, su única amiga. Lo cual, por cierto, le condujo a pensar en otra característica inexplicable de la historia de Laurel: ¿por qué su compañera de piso le había permitido seguir formando parte de su vida cuando, voluntariamente, se había ido apartando del resto del rebaño? Laurel había tenido una pandilla de amigas una vez. Las dos habían formado parte de un grupo y se movían por la universidad siempre juntas: un grupito de jovencitas que vestían y hablaban igual y que, a través de la fuerza incontestable del número, podían ayudarse a soportar las situaciones sociales más incómodas e intimidatorias. Pero Laurel se había desgajado del resto de la pandilla desde que pasó por aquella pesadilla, al principio de su segundo año de carrera.
Читать дальше