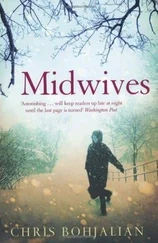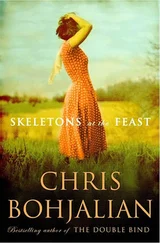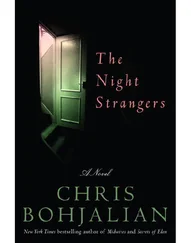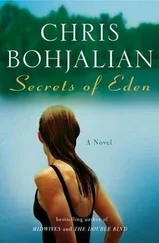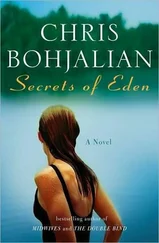Laurel anotó los números en un post-it amarillo y devolvió la carpeta al archivador.
El miércoles por la noche, antes incluso de salir a cenar, Laurel y David se pasaron por el apartamento del periodista frente al lago y se echaron en la cama del dormitorio que tenía espectaculares vistas sobre las montañas Adirondacks. En un momento dado, él intentó ponerse encima de ella pero, como siempre, Laurel se resistió empujándole el pecho contra el colchón, agarrándose a él mientras subía y bajaba por su pene, hasta que David desistió. Laurel no había tenido a un hombre encima desde aquel verano entre su primer y segundo año de carrera. Aunque su psicólogo le había comentado que se debía a una reacción fóbica y natural ante la agresión, ella no creía que volviera a probar esa postura sexual.
Luego, cuando terminaron, Laurel le relató con detalle su encuentro con Pamela Buchanan Marshfield.
– ¿Quieres un consejo para la próxima vez que entrevistes a alguien? -preguntó David.
Laurel se encontraba sumida en un plácido sopor poscoital. Ambos disfrutaban de esa dulce modorra. La muchacha estaba acurrucada apoyando la cabeza en el pequeño hueco que se formaba entre el hombro y la clavícula de su pareja, contemplando abstraída cómo el gris comenzaba a superar seriamente al negro en el vello de su tórax. David, por supuesto, nunca había visto el pecho de Laurel porque ella no se lo permitía. Incluso cuando hacían el amor, siempre se cubría la parte superior del cuerpo con alguna pieza de lencería de los numerosos bodies, camisones y combinaciones que llenaban su armario. Aquella noche, llevaba una camisola de seda que el catálogo de la tienda donde la adquirió afirmaba que era de color «luz del sol». Tenía la sensación de que David se sentía un poco culpable por haber intentado una vez más comprobar si ella se mostraba receptiva a hacer el amor con él encima, y pensó en tranquilizarle restándole importancia a su comportamiento. De hecho, sentía que el hombre tenía una loable paciencia tanto con su secreto como con sus visibles cicatrices. Pero no quería arriesgarse a echar a perder, con una discusión, el momento que estaban compartiendo.
– ¡Por supuesto! -contestó sin más.
– Cuando la persona a la que estés entrevistando haya terminado de responder a tu pregunta, cuando haya dicho todo lo que quería decir, tienes que exclamar «¡aja!» y quedarte callada. Déjale hacer a él, no tendrás que esperar mucho. Nueve de cada diez veces, el entrevistado se siente forzado a añadir algo. Y, casi siempre, se trata de una auténtica perla.
– ¿En serio?
– Suele funcionar, incluso con los tipos más curtidos. Lo más importante que te vayan a contar lo soltarán después del «aja».
– Lo tendré en cuenta.
– ¿Has buscado información sobre Bobbie Crocker en Internet?
– Sí, y sobre Buchanan también, pero no encontré nada. Lo intenté con todas las combinaciones posibles entre Crocker, Bobbie, Buchanan y Robert. También consulté su formulario de admisión y me hice con algunas cosas, como sus números de la seguridad social y de la Asociación de Excombatientes.
– Bueno, desde el punto de vista periodístico, estoy orgulloso de ti. Desde el ético, no puedo decir lo mismo.
– ¿Crees que ha sido un error conseguir esos números?
– Un poco discutible, quizá. Pero no creo que sea algo tan malo, en serio. No vas a suplantar su identidad -dijo con indulgencia-, ¿verdad?
– Nunca se sabe. Bobbie es un nombre bastante andrógino…
– Cierto. Sobre todo en algunos estados del Sur.
En lugar de desodorante, David se ponía en las axilas unos polvos que olían a verbena. Laurel sólo lo percibía cuando estaban en la cama, pero le encantaba su aroma.
– También debería buscar si hay algo sobre el accidente de coche en Grand Forks -dijo ella.
– Deberías, pero sucedió hace mucho tiempo y es poco probable que haya constancia… a no ser… -Bostezó, y ella le pellizcó suavemente para que continuase-.A no ser que el muchacho que murió con Buchanan…
– Eso, asumiendo que Buchanan de verdad muriese en ese accidente -le interrumpió.
– Sí, asumiéndolo. Eso podrías descubrirlo con el número de la seguridad social. De todos modos, creo que no habrá mucha información sobre el accidente, a no ser que el otro chaval perteneciese a alguna familia importante de Grand Forks y que algún periódico local publicara una retrospectiva sobre el clan en la pasada década. Si quieres, podría buscarlo en el archivo de LexisNexis de la oficina.
– ¿Te importaría?
– Pues claro que no. Debo confesar que no creo que encontremos nada, pero nada se pierde por buscar.
– Gracias.
– Y esa mujer de Long Island dijo que su hermano estaba enterrado en Chicago, ¿verdad?
– Sí, en el cementerio de Rosehill. Lo enterraron en 1939, creo.
– Bueno, tendría que haber un certificado de defunción que podamos localizar para corroborar su historia o, si no lo encontramos, para desmentirla. Déjame un poco de tiempo para hacer una serie de búsquedas por Internet. Hay algunos servicios de datos de acceso exclusivo para periodistas a los que estamos suscritos en el periódico. Ya veremos qué puedo encontrar. Y, si no funciona, siempre nos queda utilizar la «suela».
– ¿La «suela»? -le preguntó-. ¿Es otra herramienta de búsqueda?
David rio y ella pudo sentir cómo su pecho se alzaba.
– No. Si estás realmente interesada en tu nuevo pasatiempo, consiste en ir a Rosehill a examinar sus archivos, al registro civil de tu distrito de Long Island para ver qué papeles existen, a la biblioteca municipal… Piensa que podría haber algún artículo de periódico si su hermano realmente murió en un accidente de coche.
En la cómoda de enfrente de la cama había una foto de sus dos hijas en lo alto de Snake Mountain, una colina al sur de la ciudad con una pradera en la cima. El cabello de las pequeñas ondeaba salvaje con el viento y sus caritas redondas estaban manchadas de barro por la ascensión. Daban la impresión de ser una pareja de hermosas niñas asilvestradas. David había sacado la foto ese verano, y Laurel se lo imaginó arrodillado a uno o dos metros de ellas, sin el menor signo de fatiga. Era esbelto, atlético y fuerte: viviría bastante. Pensó que podría durar unas cuantas décadas más que su padre, y se sintió contenta por las pequeñas. Tenían un padre entregado a ellas y que sabía cuidarse. Puede que, en el futuro, este hombre no formase parte de su vida, pero casi seguro que sí que lo haría de la de sus hijas.
Era una apuesta arriesgada y Laurel no esperaba nada. La Ley de Protección y Transferencia de Seguros Médicos prohibía a los proveedores sanitarios revelar información sobre sus pacientes a personas no relacionadas con el tratamiento del enfermo. Su objetivo era proteger la privacidad de los residentes y asegurarse de que los informes médicos no podrían ser usados en su contra o hechos públicos sin su consentimiento.
A pesar de todo, al día siguiente, jueves, Laurel telefoneó al Hospital Público de Waterbury para ver si alguien podía contarle cualquier cosa sobre un paciente llamado Bobbie Crocker. Nadie fue capaz, o, para ser precisos, nadie quiso. Habló con un amable joven que tendría su edad y trabajaba en atención al paciente, y después con un amable pero reservado asistente de la oficina del director. Les explicó a ambos que trabajaba en BEDS y les contó con todo detalle por qué estaba interesada en cualquier tipo de información que pudieran ofrecerle.
No le ofrecieron nada.
Ni tan siquiera estaban autorizados a reconocer que un anciano llamado Bobbie Crocker había sido atendido en su hospital.
Laurel tenía pensado ir al laboratorio fotográfico esa tarde, pero, en el camino, se pasó por su apartamento y encontró una nota que Talia le había dejado en la mesita de café del salón.
Читать дальше