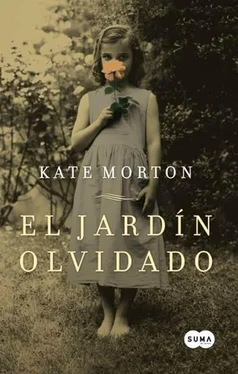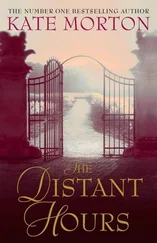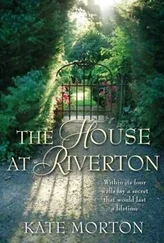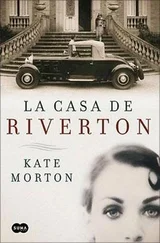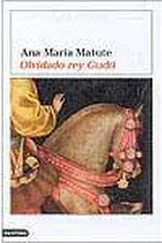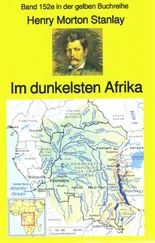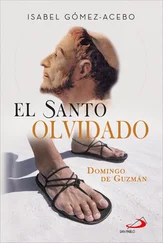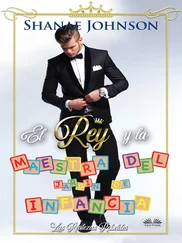Nell apretó los labios, y luego tembló.
– Se supone que no debo moverme. Dijo que esperara aquí, en el barco. -Su voz era un susurro-. La dama… la Autora… No se lo digas a nadie.
– Shhh -dijo Cassandra-. No se lo diré a nadie. Nell, no se lo diré a la dama. Puedes irte.
– Ella dijo que vendría por mí, pero me moví. No me quedé donde me dijeron.
La respiración de su abuela era ahora agitada, se estaba dejando llevar por el pánico.
– Por favor, no te preocupes, Nell, por favor. Todo está bien, te lo prometo.
La cabeza de Nell cayó hacia un lado.
– No puedo ir… no, se suponía que yo… la dama…
Cassandra apretó el botón para pedir ayuda, pero no se encendió luz alguna sobre la cama. Vaciló, esperando oír los pasos apresurados en el pasillo. Los párpados de Nell se agitaban, se estaba yendo.
– Traeré una enfermera…
– ¡No! -Nell extendió ciegamente una mano, intentando agarrar a Cassandra-. ¡No me dejes! -Estaba llorando. Lágrimas silenciosas humedecían y brillaban sobre la pálida piel.
Los ojos de Cassandra se llenaron de lágrimas.
– Está bien, abuela. Voy a buscar ayuda. Vuelvo enseguida, te lo prometo.
Brisbane, Australia, 2005
La casa parecía saber que su dueña se había marchado, y si bien no lamentaba exactamente su pérdida, se había refugiado en un obstinado silencio. Nell nunca había sido una persona a quien le gustaran las fiestas (y hasta los ratones de cocina eran más ruidosos que su nieta), por lo que la casa se había acostumbrado a una tranquila existencia sin agitaciones ni ruidos. Por eso fue un rudo golpe, cuando la gente llegó sin aviso ni advertencia, y comenzó a revolver la casa y el jardín, derramando té y dejando caer migajas. Agazapada en la ladera de la colina detrás del enorme centro de antigüedades, la casa soportó con estoicismo esta última indignidad.
Las tías lo habían organizado todo, por supuesto. Cassandra habría estado igualmente satisfecha sin haber hecho nada, honrando la memoria de su abuela en privado, pero sus tías no quisieron ni oír hablar del tema. Nell debía contar con un velatorio, dijeron. La familia querría dar sus condolencias, así como los amigos de Nell. Y además, era lo correcto.
Cassandra no se oponía a esa firme imposición. En otro momento tal vez lo habría hecho, pero no ahora. Además, las tías suponían una fuerza imparable, cada una tenía una energía que no armonizaba con su avanzada edad (incluso la más joven, tía Hettie, no tenía un día menos de ochenta años). Por tanto, Cassandra dejó a un lado su renuencia, resistió la tentación de señalar la resuelta ausencia de amigos de Nell, y se puso a realizar las tareas que le encargaron: preparar tazas y platos, encontrar tenedores para postre, hacer a un lado los cachivaches de Nell, para que los primos tuvieran algún lugar en donde sentarse. Dejó que las tías se arremolinaran a su alrededor con toda la pompa e importancia debidas.
En realidad no eran tías de Cassandra, claro. Eran las hermanas menores de Nell, tías de la madre de Cassandra. Pero Lesley nunca se había ocupado mucho de ellas, y las tías no tardaron en tomar a Cassandra bajo su tutela, en su lugar.
Cassandra había medio esperado que su madre asistiera al funeral, que apareciera en el crematorio justo cuando comenzara la ceremonia, con un aspecto treinta años más joven de su verdadera edad, atrayendo miradas admirativas, como siempre había sido. Hermosa, joven y despreocupada hasta lo indecible.
Pero no había sucedido. Habría enviado una tarjeta, supuso Cassandra, con una imagen en la cubierta, apenas vagamente adecuada al propósito. Una caligrafía desbordante que llamaría la atención, y al final, copiosos besos. Del tipo que se daban con facilidad, cicatrices sobre un renglón de escritura tras otro.
Cassandra hundió las manos en el fregadero de la cocina, mientras movía su contenido.
– Bueno, creo que ha resultado espléndido -declaró Phyllis, la hermana mayor después de Nell, y con mucho, la más mandona-. A Nell le hubiera gustado.
Cassandra miró hacia un lado.
– Es decir -continuó Phyllis, haciendo una pausa mientras secaba-, una vez que hubiera dejado claro que para empezar no quería algo así. -Su humor se volvió repentinamente maternal-. ¿Y cómo estás tú? ¿Cómo estás sobrellevando todo?
– Estoy bien.
– Te veo muy delgada. ¿Estás comiendo?
– Tres veces al día.
– Podrías engordar un poco. Vendrás a tomar el té mañana, invitaré a la familia, haré mi pastel casero.
Cassandra no discutió.
Phyllis miró preocupada la vieja cocina, observando la inclinada campana del extractor.
– ¿No tienes miedo aquí sola?
– No, no tengo miedo…
– Sin embargo esto es muy solitario -dijo Phyllis, frunciendo la nariz en extravagante empatía-. Cómo no vas a sentirte sola… Es natural, tú y Nell os hacíais buena compañía la una a la otra, ¿verdad? -No esperó confirmación, sino que apoyó una mano llena de manchas de sol en el antebrazo de Cassandra y continuó con su charla-. Pero te vas a poner bien, y yo te diré por qué. Siempre es triste perder a alguien a quien has querido, pero no es tan terrible cuando se trata de una anciana. Es como debe ser. Es mucho peor cuando es alguien joven… -Se detuvo a mitad de frase, los hombros tensos y las mejillas enrojecidas.
– Sí -convino Cassandra rápidamente-, claro que lo es. -Dejó de lavar las tazas y se inclinó para mirar hacia el jardín, a través de la ventana de la cocina. La espuma se deslizaba entre sus dedos, sobre la alianza de oro que todavía llevaba-. Debería salir y arrancar las malezas. El nasturtium acabará cubriendo el sendero si no tengo cuidado.
Phyllis se aferró agradecida al nuevo tema de conversación.
– Enviaré a Trevor para que te ayude. -Sus dedos agarrotados se apretaron en torno al brazo de Cassandra-. ¿El próximo sábado te parece bien?
Apareció entonces tía Dot, arrastrando los pies desde la sala de visitas con otra bandeja de tazas sucias. Las apoyó tintineando sobre la mesa y se llevó una rolliza mano a la frente.
– Por fin -dijo, parpadeando en dirección a Cassandra y Phyllis a través de unas gafas increíblemente gruesas-. Éstas son las últimas. -Se acercó con torpeza hasta la cocina y examinó el interior de la lata redonda donde se guardaban los bizcochos-. Se me ha abierto el apetito.
– Oh, Dot -exclamó Phyllis, saboreando la oportunidad de canalizar su incomodidad hacia otra cosa-, si acabas de comer.
– Eso fue hace una hora.
– ¡Qué caradura! Pensé que te estabas cuidando en el peso.
– Lo estoy -aseguró Dot, enderezándose y marcando su considerable cintura con ambas manos-. He perdido casi tres kilos desde Navidad. -Volvió a ajustar la tapa y se enfrentó a la dubitativa mirada de Phyllis-. Los perdí.
Cassandra reprimió una sonrisa mientras continuaba lavando las tazas. Phyllis y Dot eran tan redondas la una como la otra, todas sus tías lo eran. Lo habían heredado de su madre, que, a su vez, lo había heredado de la suya. Nell era la única que había escapado a la maldición familiar, y poseía la complexión delgada de su padre irlandés. Siempre había sido un espectáculo verlas juntas, Nell alta y delgada con sus rollizas hermanas.
Phyllis y Dot seguían discutiendo y Cassandra sabía, por experiencia, que, si no discurría algo para distraerlas, la pelea seguiría subiendo de tono hasta que una (o ambas) tirara una servilleta de té al suelo y saliera como una tromba de la habitación. Ya lo había visto antes, y nunca había podido acostumbrarse del todo al modo en que ciertas frases, ciertas miradas que duraban un instante de más, podían reactivar un desacuerdo comenzado muchos años antes. Como hija única, Cassandra hallaba los manidos senderos de la interacción entre hermanos fascinantes y horripilantes en igual medida. Era una suerte que las otras tías hubieran sido adoctrinadas por sus respectivas familias y no fueran capaces de agregar su granito de arena a la pelea.
Читать дальше