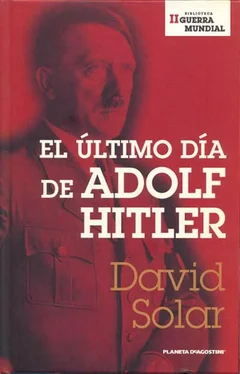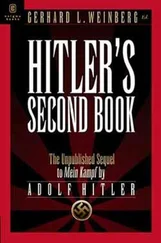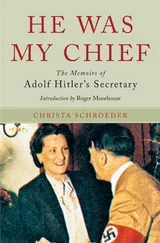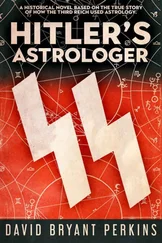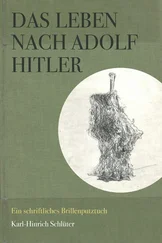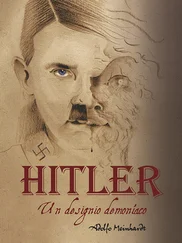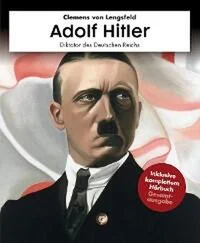Fue una campaña triunfal para los nazis, aunque no estuvo exenta de sobresaltos. En medio del ajetreo electoral una sublevación de las SA de Berlín hubiera podido arrasar al propio partido. Goebbels no se ruborizó al demandar el auxilio de la policía para reducirles y expulsarles de los edificios del NSDAP, mientras Hitler, consciente de la gravedad del caso, se personaba en la capital y, acompañado tan sólo por un grupo de las SS, fue reuniendo a las SA en cervecerías y tugurios y, con todas sus artes oratorias, que iban desde la súplica a la amenaza, desde las lágrimas al trueno de su voz, terminó por reducirles a la obediencia. Aquella indisciplina le costó la jefatura de las SA a Von Salomon y el propio Hitler se hizo cargo transitoriamente de su dirección, hasta que nuevos motines de aquella sediciosa masa le convencieron de la necesidad de imponer una jefatura militar y una disciplina de hierro, para lo que llamó a su viejo camarada Röhm, que se hallaba por entonces trabajando como asesor militar en Bolivia.
Todos los cálculos electorales fueron barridos el 14 de septiembre. El NSDAP duplicó holgadamente sus expectativas, consiguiendo 6.406.000 votos (18,3 por ciento del electorado) y 107 diputados. En la conservadora y militarista Prusia, el partido de Hitler fue el más votado; en la comunista Westfalia logró la segunda plaza, apenas a 50.000 sufragios del PC; en la agraria y católica Baviera resultó, también, segundo, tras el Zentrum . Hitler se convertía, a sus cuarenta y un años, en el líder más importante de la oposición. Nadie, en adelante, osaría en su partido discutirle las posibilidades de su estrategia política: alcanzar el poder dentro de la legalidad constitucional. Propios y extraños se admiraron de la contundencia de sus argumentos y de la brillantez de su campaña. Sus detractores dentro del NSDAP no volverían a levantar cabeza; sus rivales políticos sintieron en el corazón, por vez primera, la heladora amenaza de la dictadura nazi.
Tras las elecciones, Hindenburg confirmó a Brüning en la Cancillería, pero el Gobierno no pudo embridar la desastrosa situación económica: a finales de 1930 el paro ascendía a 4.900.000 trabajadores. El descontento y los conflictos absorbían las energías del país y sólo el NSDAP parecía dotado de coraje para mantenerse en la lucha política, ofreciendo soluciones de recambio al descalabrado programa gubernamental. Así, las filas nazis se nutrían de los descontentos y de los desesperanzados, alcanzando el mundo universitario. En enero de 1931, los nazis expedían el carné número 474.481 a nombre de un arquitecto recién salido de las aulas: Albert Speer.
Fue por entonces cuando muchos banqueros, industriales y comerciantes poderosos comenzaron a apoyar económicamente al partido nazi que, aunque ya había tenido ayudas procedentes de esos sectores, seguía contando con las cuotas de sus afiliados como principal fuente financiera. Los grandes de la economía, la industria o el comercio de Alemania se fiaban de Hitler: ya no era el turbulento revolucionario de 1923, sino el político maduro que ganaba los escaños parlamentarios en las urnas. Concebían esperanzas en el empuje nazi, dado el agotamiento y la inoperancia gubernamental. Estaban profundamente interesados en la cristalización de algunas ideas hitlerianas: denuncia del acuerdo de La Haya y cese del pago de las indemnizaciones de guerra; denuncia de los acuerdos de limitación del Ejército alemán en lo referente a efectivos y a armamentos, puesto que los vencedores nunca habían cumplido por completo las limitaciones a que también les obligaba lo firmado; intensificación de las obras públicas -programa de autopistas- para terminar con el paro; aumento del parque móvil, con un modelo popular barato, que pusiera en marcha la industria automovilística; programa armamentístico para equiparar a Alemania al resto de las potencias…
Estos proyectos convirtieron a Hitler en el candidato preferido por la mayoría de los magnates de la industria o las finanzas. Cierto que sus ideas sobre la democracia eran deleznables, pero todos cerraban los ojos, con el pretexto de que no estaban los tiempos para delicadezas. Por otro lado, el propio canciller Brüning estaba gobernando dictatorialmente: suspendió las sesiones parlamentarias durante medio año, abrogó las libertades constitucionales, instauró la censura previa, prohibió uniformes, banderas e insignias políticas, impuso el permiso preceptivo para todo tipo de reuniones. Todos, fundamentalmente los miembros del NSDAP, esperaban el estallido de Hitler, pero éste siguió obstinadamente su plan de mantenerse en la legalidad, al tiempo que maquinaba cómo provocar las siguientes elecciones y cómo ganarlas.
Lo primero pronto le vendría dado. En el verano de 1931 estaban en paro un tercio de los obreros alemanes y la situación bancaria era desesperada, después de que, en los veinte meses trascurridos desde el crack de 1929, hubieran quebrado 357 entidades de ahorro, cajas de pensiones o bancos. Brüning se vio obligado a remodelar su Gobierno. Hitler, que veía impaciente aproximarse su oportunidad, multiplicaba sus actividades políticas.
MUERTE DE GELI RAUBAL
En esas circunstancias se produjo uno de los acontecimientos más dolorosos y misteriosos de su vida: el suicidio de Geli Raubal. Las relaciones entre Hitler y su medio sobrina nunca han sido del todo aclaradas, pese a que todos los historiadores que han trabajado sobre Hitler se han detenido en ellas, pues existe la general coincidencia de que Geli fue la única mujer que le interesó de verdad. «Fue, por raro que pueda parecer, su único gran amor, lleno de instintos reprimidos, de arrebatos a lo Tristán y de sentimiento trágico», escribe Joachim C. Fest. «Hitler estaba enamorado de Geli, pero a su modo: quería, a la vez, poseerla y mantenerla a distancia. Ella era el adorno de su casa y las delicias de sus horas de ocio; su compañera y su prisionera», dice Robert Payne. «Su sobrina Geli le ha cautivado. No hace nada para ocultar al exterior el evidente afecto, lo cual es bastante significativo en este virtuoso de la simulación. Con el tiempo nace una auténtica pasión amorosa o, al menos, la siente Hitler», apunta Hans B. Gisevius. «Fuese la relación activamente sexual o no, la conducta de Hitler con Geli tiene todos los rasgos de una dependencia sexual fuerte o, por lo menos, latente. Esto se mostró con muestras tan extremas de celos y posesividad dominante, que era inevitable que se produjera una crisis en la relación», juzga Ian Kershaw, el último gran biógrafo de Hitler.
¿Qué tenía Geli para haberle cautivado tan profundamente? Era exuberante, extraordinariamente sexy, alegre, simpática y frívola, aunque poco culta y muy caprichosa. «Sus grandes ojos eran un poema […] tenía un maravilloso pelo negro», recordaba tras la guerra Emil Maurice, guardaespaldas y chófer de Hitler, que se sospecha fue su amante y que pretendió casarse con ella. Hitler sufría con los flirteos de Geli con sus colaboradores y prescindió de los servicios de Maurice, cuando éste le confesó sus proyectos.
Ella también quería a Hitler. Estaba deslumbrada por su éxito, su fama, su dinero y por su escalada hacia el poder, pero quizá deseaba que la situación se oficializase, ser la señora de Hitler, exhibirse como la aspirante a primera dama. Y eso no podía tenerlo. Seguro que Hitler le había planteado más de una vez su firme propósito de mantenerse célibe, lo mismo que se lo había comentado a alguno de sus íntimos. El fotógrafo Hoffmann, su mejor amigo de estos años al margen de la política, contó que Hitler le dijo en una ocasión:
«Es verdad, amo a Geli y quizá podría casarme con ella, pero como bien sabe usted, estoy dispuesto a permanecer soltero. Por tanto, me reservo el derecho a vigilar sus relaciones masculinas hasta que descubra al hombre que le convenga. Lo que a ella le parece una esclavitud no es sino prudencia. Debo cuidar de ella para que no caiga en manos de cualquier desaprensivo.»
Читать дальше