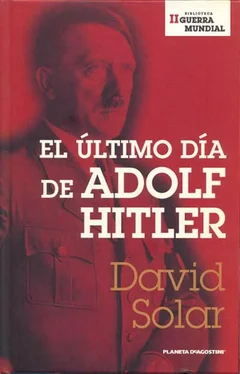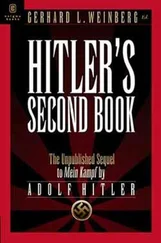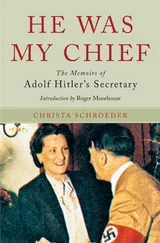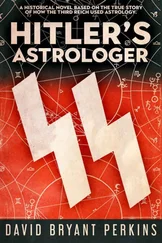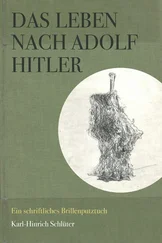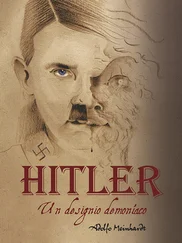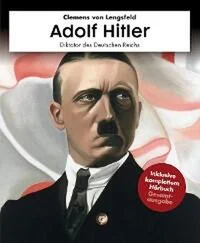Todos salieron al pasillo donde les esperaban, para darles la enhorabuena, apenas una docena de personas. El funcionario Walter Wagner recogió la polvorienta gorra de la Volkssturm que le tendía un SS y, acompañado por los mismos soldados que le habían conducido hasta el refugio de Hitler, subió las mal iluminadas escaleras del búnker, a cuyos estremecimientos se había ya acostumbrado. Nunca pudo ser hallado, pese a la tenacidad de los investigadores: desapareció tragado por la batalla de Berlín que en esos momentos rugía con toda su fiereza.
Los novios y sus invitados componían el cuadro típico de una boda. Eva Braun recibía las felicitaciones de los caballeros y de las damas; aquéllos le besaron la mano; éstas, las mejillas, y ella sonreía feliz a todos, volviendo frecuentemente la vista hacia su marido, que sonriente y rejuvenecido recibía los parabienes de todos. Alguien tenía una máquina fotográfica y reprodujo la escena: Hitler posa serio, pero con mucho mejor aspecto que el anciano prematuro de fotografías anteriores; Eva le toma del brazo, esbozando una sonrisa; tras los recién casados, las secretarias Christian y Junge. El grupo apenas tuvo que andar unos pasos por el amplio corredor del búnker, cuidando de no tropezar con las mangueras contra incendios que serpenteaban por uno de los laterales, hasta llegar a la antesala y el despacho de Hitler, donde se había dispuesto una cena fría y abundante champán.
Acompañaron a los novios en el banquete de bodas Bormann, el matrimonio Goebbels, las dos secretarias, la cocinera, y los generales Burgdorf y Krebs. La conversación fue animada y los Goebbels centraron la atención de todos pues su boda, en la que Hitler había actuado como padrino, era uno de los mejores recuerdos de los buenos viejos tiempos. Al Führer le costaba reconocer en aquella Magda Goebbels, ajada, ojerosa, pálida y medio enferma, a la mujer alta, rubia, elegante y preciosa que había conocido en 1931. Magda estaba separada y se había enamorado perdidamente del pequeño y contrahecho Gauleiter de Berlín; Goebbels la correspondía, pero no podía casarse con ella porque apenas ingresaba 600 marcos al mes y, si había boda, ella perdería la sustanciosa pensión de 4.000 marcos mensuales que la permitían vivir como una rica burguesa. Hitler quedó impresionado: la invitó a tomar el té y, luego, a la ópera. Regresó a su casa víctima de un auténtico flechazo, enamoramiento que venció gracias a su vocación militante de soltero. No, jamás sería el pretendiente de aquella «valquiria», pero deseaba tenerla siempre cerca, de modo que se las arregló para subir el sueldo a Goebbels, que así pudo casarse en una ceremonia auténticamente wagneriana, organizada por el director de escena Walter Granzow, afiliado al NSDAP. Desde entonces se convirtió en asiduo huésped del matrimonio: le encantaba escuchar música en su casa, le gustaba mucho la cocina de Magda, sobre todo sus dulces, y podía discursear con Goebbels hasta altas horas de la madrugada, mientras Magda se dormía en el sofá junto a ambos. El Führer se convirtió, también, en el protector del matrimonio, puesto a prueba por las muchas infidelidades de Joseph y por las represalias del mismo género que solía tomarse ella. Magda había sido el segundo gran amor de su vida -después de Geli Raubal y, probablemente, por delante de Eva Braun- y en su casa había tenido la única vida familiar que conoció en Berlín.
Hitler comió poco y no bebió más que agua en su banquete de boda pero, al final de la cena, se presentaron por casualidad los coroneles Günsche y Below -ayudante personal del Führer y ayudante para la Luftwaffe , respectivamente- y Eva Braun, notablemente alegre por los efectos del champán, invitó a los dos coroneles a brindar y consiguió animar a Hitler para que también lo hiciera. Luego, la fiesta comenzó a languidecer. Se formaron claramente dos grupos: por un lado Hitler, Bormann y Goebbels pasaron de su conversación sobre glorias pretéritas a tratar acerca de las defecciones de los amigos en dos décadas de lucha y poder. Hitler no podía digerir las traiciones de Goering y de Himmler, y su rostro se tornó sombrío y dejó de interesarse en la conversación. En el otro grupo, bastante afectado por las libaciones, también decayó la charla, entrando en una especie de velatorio en el que incluso rodaron algunas lágrimas. En los largos silencios era perceptible el rugido lejano de la guerra, pese a que el techo del búnker tenía un espesor de tres metros de hormigón armado y que sobre él había seis metros de tierra apisonada. La estructura vibraba como bajo los efectos de un seísmo cada vez que disparaba la artillería pesada soviética y sobre los comensales caían desconchones de yeso que se desprendían del techo, al tiempo que tintineaban las finas copas de cristal de Bohemia.
EL TESTAMENTO DE HITLER
Hitler se levantó pesadamente de la mesa y llamó a Frau Junge, su secretaria de confianza, para redactar su testamento político. Los invitados a la celebración también dieron por finalizada la lúgubre sobremesa y la mayoría optó por retirarse a sus habitaciones. El Führer había perdido el buen aspecto que exhibía apenas una hora antes, durante su boda. Volvía a ser el hombre prematuramente envejecido y enfermo de las últimas semanas, representando veinte años más de los cincuenta y seis años que había cumplido siete días antes.
«Avejentado, encorvado, con la cara abotargada y de un enfermizo color rosáceo […] su mano izquierda temblaba tan violentamente que comunicaba el temblor a todo su cuerpo […]. En cierto momento intentó llevarse un vaso de agua a los labios, pero la mano le temblaba de tal manera que tuvo que abandonar el intento.»
Estos espasmos también los sufría en la pierna del mismo lado y cuando esto sucedía debía sentarse. Andaba arrastrando los pies y jadeaba en cuanto recorría unos metros o subía unos pocos escalones, hasta el punto de que casi perdía la voz. En el atentado de Von Stauffenberg en Rastenburg, en julio de 1944, padeció importantes daños en los oídos, resultando afectado su órgano del equilibrio, por lo que, de vez en cuando, sufría mareos y en las últimas semanas sus andares se parecían a los de un borracho. Este hombre, enterrado en un sótano a diez metros de profundidad, en el corazón de una ciudad asediada en la que se combatía casa por casa, seguía siendo el Führer , el dueño de Alemania, o al menos eso creía él. Poco antes de las tres de la madrugada del 29 de abril de 1945 dictaba su testamento político, perfilado con Goebbels y Bormann en la sobremesa de la cena de bodas:
«Desde 1914, cuando presté como voluntario mi modesta contribución a la Guerra Mundial que le fue impuesta al Reich, han pasado más de treinta años. Durante estas tres décadas sólo el amor y la lealtad hacia mi pueblo han guiado todos mis pensamientos, acciones y toda mi vida. Ellos me dieron la fuerza para tomar las decisiones más difíciles a las que un mortal ha debido enfrentarse. He agotado mi tiempo, mi energía y mi salud durante estas tres décadas.
»No es cierto que yo o cualquiera otro en Alemania desease la guerra en 1939. La desearon e instigaron exclusivamente los estadistas internacionales de origen judío o que trabajaban para los intereses judíos. He hecho tantas ofertas para la reducción y limitación de armamentos, para los cuales la posteridad no encontrará siempre excusa, que no se me puede atribuir la responsabilidad de esta guerra. Además, no he deseado nunca que después de la terrible Primera Guerra Mundial estallase una segunda guerra contra Inglaterra o contra América. Podrán transcurrir siglos, pero de las ruinas de nuestras ciudades y monumentos artísticos surgirá de nuevo el odio hacia el pueblo que es el único responsable: ¡el judaísmo internacional y sus secuaces!»
Читать дальше