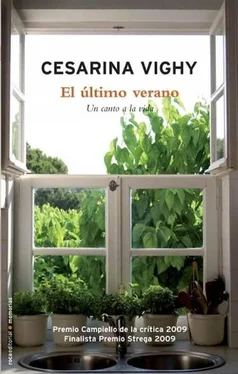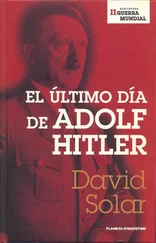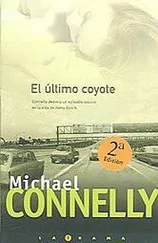Mi padre al menos supo proponerme algo concreto: que hiciera teatro. Me presentó al director del Teatro Universitario local, institución muy respetada que entonces oscilaba entre el amateurismo y el profesionalismo: fui aceptada.
Había encontrado mi sitio, el lugar destinado al narcisismo de los tímidos que finalmente, con esa máscara que llevan, pueden decir con las palabras de otro lo que piensan e incluso muchísimo más.
Me convertí en una pequeña estrella, aprendí a maquillarme, viajé con la compañía, me embriagué con el olor polvoriento de los camerinos, tuve cortejadores bienintencionados que no me gustaban, los otros, los malintencionados que me atraían, se detenían en el umbral como si hubiese una campana de cristal que me protegía o me negaba el placer: la buena familia, la mayor cultura, la ingenuidad.
En cambio, los hay que se sienten atraídos por estos rasgos, otros a los que les gusta robarle la mujer al amigo, turbar a la devota, corromper a una niña: Don Juanes, en suma.
El mío llegó una noche al teatro y me lo presentaron como un periodista perseguido y despedido de su periódico, mojigato y conservador, por la independencia y la valentía demostradas en la defensa de sus ideas.
Era el retrato (la parodia, diría ahora) del intelectual de izquierdas: aire de suficiencia, ojos entornados, gafas que se quitaba y ponía con desenvuelta reiteración, cabeza que ladeaba apenas pero de manera constante, un hombro ligeramente hundido como si cargara un enorme volumen imaginario que en realidad no era sino el periódico que apretaba bajo el brazo. Detalle importante (se verá por qué), el traje marrón.
Me administró la dosis justa de cumplidos, es decir, muchos pero enmendados por algunas observaciones que juzgué nuevas y agudas. Me ofreció respetuosa amistad, pintorescos paseos y entradas para el Festival Internacional de Cine: sólo dimos los paseos.
Piqué como la merlucilla que era y no fui capaz de ver, más allá del aspecto de un caballero tan distinguido, los auténticos deseos y los vagos planes de un hombre que me doblaba la edad.
¿Qué encontraba, entonces? Muy sencillo: la confirmación definitiva de mi feminidad por medio del despertar, repentino, incontenible, de los sentidos aún intactos, cerrados, jóvenes.
Y además mi Don Juan personal era un seductor nato, poseía los requisitos requeridos.
Amaba realmente a las mujeres, al revés que la gran mayoría de los hombres, que se convencen de que las aman por no perder la cara frente a sí mismos pero siempre prefieren las compañías viriles, en las que se habla con sencillez de cosas concretas, a las femeninas, en las que hay que adentrarse en un laberinto de preguntas, acusaciones, deducciones, contradeducciones, a veces pesadas, a menudo aburridas, siempre con el riesgo de llegar al odiado final con lágrimas.
Como las amaba, las conocía, y con ellas se volvía a su vez más sensible, más sutil, más inteligente.
Como las conocía, de manera espontánea le salían las palabras adecuadas, las propuestas sugerentes, los besos ligeros, las caricias en el lugar y en la forma que deben hacerse, primero lentas, apenas un roce, luego, captando que la temperatura de la compañera iba en aumento, poco a poco más rápidas, profundas, posesivas.
Así conocí todos los portales y los callejones de la Venecia erótica antes de ir a su casa, donde vivía con su madre, permanentemente encerrada en su habitación, a la que le arañaba la miserable pensión que cobraba.
Con la paciencia de un pescador, sabía esperar a que la merlucita fuese a implorar que la frieran y se limitó a hacerme un halago que sonó delicioso a una precoz cinéfila como yo: «Tu boca es incluso más bonita que la suya», dijo señalando un fotografía en la pared que encuadraba los labios, solamente los labios, de Greta Garbo.
Esperé su cumpleaños para ofrecerme: así, el pescador de esponjas tuvo su perla rara.
Los problemas empezaron casi enseguida. Él, pese a la mala situación en la que se encontraba, cometió la desfachatez de presentarse a mis padres, y ellos (por increíble que parezca) cometieron la ingenuidad de considerarnos prometidos. Puede que haya empleado una palabra injusta, demasiado dura, puede que a mi padre su propia corrección lo hiciera ver más el bien que el mal, puede que usara la táctica, el chantaje de los buenos, de forzar al otro a que tuviera una conducta honesta demostrándole que lo tenía por un caballero si le confiaba su hija. Sin embargo, añadió una frase equivocada («además, mi hija es sexualmente tranquila»), que me irritó y me empujó a demostrarle lo contrario.
En cambio, mi madre, con su sentido común de campesina, no tardó nada en reparar en pequeños indicios de su mala fe: «¿Por qué lleva siempre el mismo traje marrón?». Él afirmaba que le fastidiaba tener que vaciar los bolsillos, pero ella advertía que el traje estaba siempre perfectamente planchado, por consiguiente los bolsillos habían sido necesariamente vaciados, de lo que deducía que tenía un solo traje.
Al «muerto de hambre», como ya lo llamaba, le tendió entonces una trampa pequeña pero eficaz. Una noche en la que me quedé sola, convencida de que aprovecharía la ocasión para hacerlo subir a pesar de que lo tenía prohibido, al salir para ir al cine con papá, dejó, medio escondido en el último escalón, un cigarrillo.
A su vuelta, el cigarrillo ya no estaba.
Como novio era asiduo de nuestra casa, donde como es lógico se entretenía más con mi padre, por sus charlas intelectuales, que con mi madre, cuya hostilidad y perspicacia se había olido.
Sin embargo, a mi padre le tocó pronto descubrir su mezquindad, defecto mucho más grave que la pobreza.
Una noche hablábamos de Maquiavelo (oh, qué cultos somos) y mi padre, apasionado de libros y orgulloso de su biblioteca, fue de inmediato a coger un hermoso volumen encuadernado en piel roja. Pues bien, el otro mostró tanta admiración e interés, que mi padre, angustiado y tras rogarle encarecidamente que lo tratara bien, al final se lo prestó.
«Pasa un día y pasa el siguiente / pero nunca vuelve Anselmo el valiente.» [16]Ya se sabe lo que ocurre con un libro prestado. Pasados unos días lo reclamas, dejas pasar un lapso mayor de tiempo y de nuevo lo reclamas con cierta vergüenza, y al cabo ya no sabes cómo sacar el tema y lo dejas al albur y a la memoria del otro.
Quien esté libre de pecado que lance la primera piedra: yo misma tengo un par que ya no puedo devolver porque han muerto sus respectivos dueños. Es un pequeño remordimiento de entre los muchos que los maniáticos como yo entenderán: por otra parte, los amateurs son precisamente el terror de las bibliotecas, siendo famoso el caso de un ilustre profesor que fue pillado en la Biblioteca Vaticana mientras recortaba unos códigos de inestimable valor. Ahora bien, aquí no se trata del arrebato de un estudioso que daría (casi) la vida con tal de poseer aquel manuscrito al que ha dedicado años y años. Más sencillamente, mi padre, en una de sus periódicas visitas a aquellas sombrías librerías de viejo en las que pasaba las horas más deliciosas (pasión que me transmitió a mí y que practiqué hasta que los libros usados fueron reemplazados por las existencias no vendidas y las partidas al coste), ve el Maquiavelo. «Su» Maquiavelo, porque los libros, para quien los ama, son como hijos, reconocibles entre mil ejemplares engañosamente iguales, «las niñas de sus ojos»: de hecho, sobraba la pequeña indagación que siguió con el fin de confirmar el nombre del vendedor.
Papá regresó a casa menos indignado que deprimido: me lo contó todo y me regaló el encarnado volumen para que lo conservase siempre como una lección: y, en efecto, sigue aquí, al alcance de la mano, en mi biblioteca.
Читать дальше