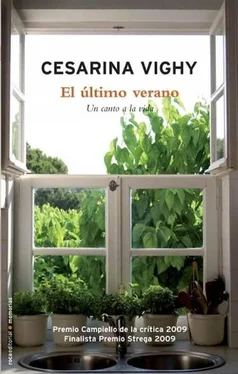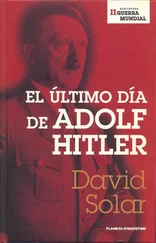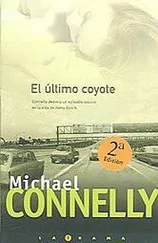Pero ¿yo qué era? ¿Una hembra, una mujer, una niña? Tenía las ideas confusas. Mi madre (sí, siempre ella) nunca me permitió tener el pelo largo, imponiéndome el bárbaro y cruel rito de cortármelo desde que nací, cuando me llevó a un barbero para que me rapara, tanto es así que había gente que se sorprendía de ver «un toso coi recini» [14]. Tenía que conformarme con hacer ondear la cabeza delante del espejo, imaginándome que tenía la melena de Melisenda.
¿Qué decir de los calcetines, que yo seguía usando cuando ya todas mis compañeras usaban medias, mucho más elegantes, y también cuando empezaron a ponerse las de seda? También fui la última en dejar la falda con tirantes. A mis protestas, ella, sin el menor miramiento, decía: «¡ Pero si no tienes caderas!». ¿Y qué pasaba por eso? ¿Es que acaso no existían el elástico, los cinturones, los botones?
Por supuesto, todo lo empeoraba aquella maldita escuela de monjas donde convivían, en la misma aula, borricas de buena familia, plurirrepetidoras pero pechugonas, con novio, y ratitas flacas, pobres de solemnidad pero en regla con el orden de los estudios. Y justo con la más guapa, envidiada y odiada por esas indolentes borricas, tuve que cruzarme el día, terrible, en que mi madre me obligó a ponerme un sombrero de paja de Florencia, lleno de flores y cintas, que llamaban «pastorcilla», y, así ataviada, a cruzar la ciudad, a coger el vaporetto grande e ir al Lido, para visitar a mi madrina. En los callejones por los que se colaba el viento, la engorrosa pastorcilla florentina se me salía del cuello rígido y los transeúntes hacían afables comentarios que yo tomaba por insultos malignos; me sentí a salvo cuando salí al sol, a una calle que daba a un canal, pero en eso vi aparecer, muy bronceada, a la guapa rubia que, llamándome por mi apellido como se estila en la escuela, se limitó a alabar mi elegancia. A lo mejor hablaba con sinceridad, pero yo lo interpreté como una burla. Con el corazón atravesado, me arranqué el odioso objeto de la cabeza y lo doblé en cuatro, en ocho, en dieciséis, en treinta y dos, para destrozarlo, matarlo, hacerlo desaparecer de la faz de la tierra.
A propósito de corazones atravesados.
Aquel Jesús, con barba rubia curiosamente partida, con ojos azules de nórdico, llevaba uno en su mano desnuda, sin siquiera una venda, un guante, un trozo de papel, y vaya si sangraba aquel corazón, un poco repelente, casi palpitante. Las monjas ponían un Jesús de ésos por todas partes: había uno que incluso movía los ojos y te seguía hasta la puerta con aire de leve reproche, pero daba igual porque ninguna se asustaba.
Un poco de miedo, en cambio, nos daba la meditación del Viernes Santo que todos los años cerraba los llamados ejercicios espirituales, consistentes en saltarnos las clases, en fingir que leíamos textos edificantes, en rezar o cantar todas juntas pensando cada cual en sus cosas. La atención se despertaba de golpe cuando llegaba «él», el cura encargado de formar nuestras tiernecillas almas con los ejercicios prescritos, precisamente, por la gimnasia espiritual. Alto, aspecto de galán tenebroso, el padre Saverio, que no tardaría en convertirse en monseñor Saverio, lo que en realidad conseguía era hacer latir más velozmente el corazón de todas, monjas y niñas, sembrándonos la atracción por el pecado, de manera deliciosa.
Su caballo de batalla era, precisamente, la meditación del Viernes Santo. Cuando llegábamos a la iglesia ya lo encontrábamos en su sitio, la cabeza entre las manos, absorto en pensamientos tan profundos que no oía ni el frufrú de nuestros delantales, el repiqueteo de nuestros pasos, el chirrido de los bancos. Cuando salía de su ensimismamiento, como si ascendiese de una inmersión submarina, comenzaba en voz muy baja el relato de la Pasión de Cristo: la condena, los escupitajos, los latigazos. Luego, en voz cada vez más baja pero también más vibrante, pasaba al infame suplicio: la pesadísima cruz, la subida al monte Calvario, las caídas. La crucifixión con su añadido de clavos, la incomodísima postura encogida y la lanza que le clavaron en un costado exigían un tono más alto, para estallar al final en el grito desgarrado y desgarrador: «¡Señor, señor, por qué me has abandonado!». Silencio. Largo. Pausa artística con la cabeza de nuevo entre las manos. Al volver a levantarla, empezaba el examen: mirándonos de una en una, buscaba claramente entre nosotras a la culpable de tamaño tormento. Como no la encontraba, concluía que todas éramos culpables y, tras describirnos con todo detalle las penas del infierno, nos amenazaba con ellas a menos que… A menos que con el alma realmente arrepentida y afligida nos purgásemos del pecado amparándonos en la confesión, primer paso vacilante hacia la redención.
Yo, que ya amaba el teatro pero ingenuamente ignoraba la realidad profesional, pedí confesarme con el padre Saverio, sin saber que a los primeros actores no les gusta rodearse de las jóvenes promesas sino de las viejas ineptas.
Hurgué en mi conciencia en busca de los deseos más turbios, de los pensamientos más blasfemos. En parte gracias a la meditación previa, en parte (lo digo sin modestia) gracias a mi talento innato, me vi haciendo el papel de María Magdalena. ¡Ay, qué bien me habría venido en ese momento el pelo largo!
Sin embargo, él detuvo con una mano las lágrimas que ya había conseguido derramar y con voz ahora nada vibrante ni seductora, me dijo: «Todo lo que cuentas son simples tonterías. Tres padrenuestros, tres avemarías y tres glorias».
De lo más ofendida, me levanté y me fui, sin acto de contrición.
Así, el pastor perdió su centésimo cordero: no lo buscó ni volvió a encontrarlo.
«Sua passion predominante è la giovin pricipiante» [15]
Como todas las adolescentes, me encontraba fea.
Flaquísima, poco pecho, ni carne ni pescado. En cuanto a mis gustos, desde hacía muchos años su inspiración y su modelo eran el cine, las actrices con sus pies diminutos, sus ricitos y, ay, sus naricitas. Y pensar que los museos estaban llenos de retratos de antiguas damas, reinas de corazones, con los pechos aplastados por los corsés, los pómulos rojos de borrachas y las narices mucho más largas que la mía. Que podría haber quedado hasta bonita, tan noblemente fina ella, colocada sola sobre una mesilla, pero que, en medio de mi cara, desentonaba. O mejor dicho, era yo quien no la sabía llevar, imponer con la debida autoridad. Además, ante la duda de ser hombre, admirado por su inteligencia, o mujer, apta para desempeñar tareas menudas, no me decidía a adoptar trucos y truquitos que habrían mejorado mi «exterior».
Parece que Virginia Wolf lo pasaba muy mal cada vez que se dirigía a una dependienta para comprar un producto de maquillaje. Y que las compresas se las hacía ella misma. En cambio, cuando escribía una nota como «Querido George, fue usted muy descortés en mi merienda de ayer…», el tal George era Eliot.
Cada uno con sus timideces.
Mi madre, tampoco en el delicadísimo terreno feminidad/virilidad, belleza/fealdad, me ayudaba mucho. Me reprochaba que no experimentara placer en las tareas domésticas (me encantaría conocer a alguna que lo experimente), que no supiera guisar (entonces casi no comía), que no supiera coser un botón («no hace falta tanta ciencia, una mujer coge la aguja y le coge el tranquillo»). Al mismo tiempo, me animaba a estudiar para que fuera independiente, mientras ella se resignaba a quedarse, pues ya estaba acostumbrada a hacerlas, con esas faenas, sin enseñarme nada.
Por lo que se refiere a la belleza, tras repetirme hasta la saciedad que aunque no fuera guapa era «fina», un día dijo una cosa terrible. Buscando en su cultura de revistas el ejemplo de una mujer triunfadora no guapa, encontró el peor: «¡Fíjate en Elsa Maxwell!». Elsa Maxwell, la repugnante enana que se ganaba la vida y frecuentaba la buena sociedad chantajeando a ricachones, actores y actrices con la amenaza de sacar a la luz sus devaneos en sus venenosos artículos; Elsa Maxwell era el modelo que una madre ponía a una hija que no era un monstruo ni una depravada, sino que solamente sufría las melancolías de su edad…
Читать дальше