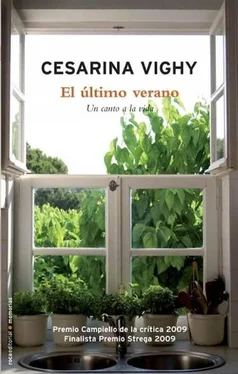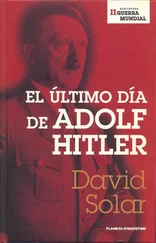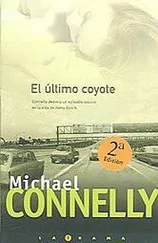Curiosamente, lo que más impresionaba a la niña era la estatua ecuestre del capitán de ventura llamado Gattamelata. Pues sí, era de Donatello pero no se podía jugar con él porque era un monumento muy importante y, en cualquier caso, no hubiera podido montarse a la grupa del caballo porque estaba demasiado alto. Sin embargo, desde que aprendió a hablar, aunque aún no sabía pronunciar la «1», reclamaba a su Gattamelata, pedía que la llevaran a verlo, como si fuera su imperioso novio.
Todo residía en el cautivador poder de aquella palabra, en aquel nombre que le habían puesto, pero ella no podía saber eso, con el fin de enaltecer precisamente sus virtudes diplomáticas, las felinas sutilezas que prometía y no mantenía.
¿Un presagio? ¿Un «imprinting» de pato de Lorenz? Sea como fuere, aquella niño sintió durante toda su vida debilidad por los gatos, la miel y los capitanes de (des)ventura.
Como cosa excepcional, los padres desaparecieron unos días porque querían hacer una escapadita importante: un viaje (de trabajo, claro) a Roma. Tras mil dudas, preocupada pero feliz, la madre accedió a dejar a su hija en aquellas manos que sabía más expertas en hombres, o en aguja e hilo, que en niños, pero cuyo amor por Pucci les enseñaría qué hacer, cómo y cuándo.
Las improvisadas amas de cría secas se pusieron manos a la obra con celo, y la vieja Cocca/«coca», probable ex guardiana de casa de citas, fue por una vez la maestra. Sin el gato, los ratones bailaron alegremente: la niña, la directora, la patrona y hasta el hombre-zángano que le calentaba la cama. Seguramente las hijas de María disfrutaron más que nadie con aquella muñeca que sabía hablar, que nunca lloraba y a la que muy pronto habían enseñado a cuidar de su aseo personal. Quisieron entonces que la niña pasara al menos un día y una noche fuera de allí, en casa de una de ellas, y le suplicaron que no lo contara jamás.
Qué maravilla. Pucci supo qué era el campo, aquel campo que los venecianos sólo conocen en forma de geranios en las macetas que hay en las bonitas ventanas, dado que los «campos» [10]son sus plazas. Y nada de papillas sino alubias, fruta fresca sin lavar pero frotada rápidamente sobre el delantal, lo suficiente para no tragarse un gusano o una araña, un agujero en el suelo dentro de una casetilla llena de rendijas que hace las veces de baño, pocas advertencias pesadas y reiteradas, poquísimas prohibiciones: en resumidas cuentas, la libertad.
A su vuelta, los padres, como hacen todos los mayores cuando se han olvidado cómo eran de pequeños, la abrumaron a preguntas sin contar nada de lo que habían hecho ellos. Se resistió, se resistió y se resistió hasta que una noche, tantas ganas tenía de hablar y tan orgullosa estaba de haber vivido tamañas aventuras, estalló: «¡He dormido sobre hojas!». Hasta tal punto la había impresionado el costal crujiente que le habían dado como cama.
Fue perdonada, y también las aprendices. Aprietos mucho más complejos se avecinaban. Italia se disponía a entrar en guerra y su padre decidió que ya era hora de que los tres vivieran juntos, en Venecia, donde la gente ahora tenía cosas más serias en que fijarse, que deducir, que comentar, que cotillear.
Pucci, seria, antes de marcharse, sólo pidió permiso para ir a despedirse de Gattamelata. Le pareció que tenía el ceño menos fruncido y que casi le estaba sonriendo.
La guerra gusta a los capitanes de (des)ventura.
La guerra de los pequeños, la guerra de los mayores
Me mandaron enseguida a la escuela. Era de unas monjas muy chics: a cambio de una alta mensualidad, no daban tanto bombo al hecho de que siguiese llevando el apellido de mi madre ni al de que estuviese dispensada de gimnasia para no tener que ponerme el uniforme (horrible) de Pequeña Italiana. Dos exquisitos detalles de mi padre que lo eximen con creces de esa insólita desviación de su laicismo.
Además, en aquellos años, salvo algunos jerarcas fanáticos y, en el campo opuesto, los expatriados, todo el mundo vivía en la contradicción, ya fuera aceptada o elegida.
Con las monjas, honradas profesionales de la fe, aprendí: a llamar ma chére mère a la madre superior, a hacer una breve reverencia, a bostezar sin que se notara en la iglesia. En cambio, no aprendí, y lo lamento, a recoger la falda de su largo hábito en un coqueto remolino de tela, que se sujetaba con un solo alfiler.
Gracias a mi dispensa de las clases de gimnasia me pasaba el rato fantaseando sentada en un banco. Allí fue donde conocí a mi príncipe azul, a mi primer novio. Era un niño grácil y pálido, rubio como corresponde, de familia rica, con una pierna machacada por la poliomielitis. Si cruzamos treinta palabras en total ya es mucho decir para una aventura que tenía lugar cuando contábamos seis años, antes de segundo de primaria, plazo máximo que se concedía a los varones para que asistieran a la virginal escuela: ¿plazo basado en la edad del uso de razón u obtenido a partir de los cálculos de los científicos sobre la longitud del pene a dicha edad? Cálculos, bien pensado, no menos abstrusos que los que esos mismos científicos, en esos mismos años, hicieron para determinar los requisitos de las «razas», puras e impuras.
Treinta años después, cuando me señalaron por la calle a mi primer amor, empalidecí: un hombretón alto y gordo, con las marcas del borrachín veneciano, que andaba con las piernas abiertas, creo que más por exhibicionismo que por necesidad motora. En el fondo, para curarse de las penas de amor, sólo hay que esperar.
Para nosotros, en casa, seguía siendo la época tranquila de la guerra. Venecia, que afortunadamente nunca fue devastada por los bombardeos, cuando la dejaban a oscuras estaba preciosa. Cielos estrellados que no he vuelto a ver, paseos con mi padre, que me enseñaba las constelaciones (yo, niña sabihonda, sabía reproducirlas con granos de arroz sobre un plato, para admiración de todos), secreto reparto entre ambos del firmamento: él, más experto que yo, se apropiaba de las estrellas más brillantes como Sirio, Aldebarán, Betelgeuse; a mí me quedaba, como premio de consolación, la azul Vega.
En 1943 todo cambió: el cuento se volvió más negro pero seguía siendo un cuento.
Ya hemos dicho que los recuerdos, verdaderos, reconstruidos o mejorados, son siempre recuerdos. ¿Sabía alguien entonces que mi padre había sido el único en la ciudad que se había atrevido a salir en defensa de los vecinos de la casa de Marcello Petacci (el majadero hermano de Claretta), a quienes aquél atormentaba disparando contra los postigos? Seguramente no, como tampoco nadie debía de estar al tanto de que tras la amistosa advertencia del comisario («¿Es que no sabe, abogado, que se trata del hermano de la amante de Mussolini?») se había levantado de un salto y, haciendo el saludo romano y, con su inteligencia, sagacidad, ironía y rapidez había replicado: «¿Cómo se permite hablar así de nuestro Duce?». Yo sólo sabía que, después del 8 de septiembre, llegó la venganza. Mi padre acabó en la cárcel, sin acusaciones concretas, pero por sus compañeros de celda (los famosos vecinos, los testigos imprudentes y afines), enseguida comprendí.
Parece que fueron dos meses extraordinarios: para empezar, nunca había comido tan bien en toda su vida (la mítica cocinera del «vecino» llevaba a diario exquisiteces gastronómicas para todos); por otra parte, aquel caballero resultó ser un estupendo compañero (declamaba enardecido el Infierno de Dante mientras, de noche, era bombardeada la cercana Margheta, entre el humo, el reflejo de las llamas y los gritos de los detenidos). Otro compañero de celda, un napolitano que quizás había terminado allí por azar, hablaba con gran alharaca sobre su familia de seis hijos (luego se descubrió que sólo tenía dos, y además mujeres) y todos los días ejecutaba un curioso ritual: sacaba las imaginarias llaves de su casa y recorría el trayecto (había contado los pasos) desde su quincallería, cuyos artículos trataba de vender en subastas ilegales, hasta su domicilio.
Читать дальше