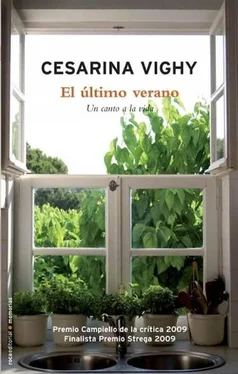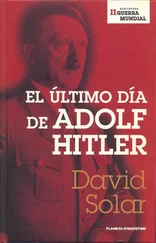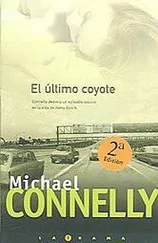Había muchos baños públicos: para quien no tenía una bañera digna de tal nombre y sobre todo para quien, siendo huésped de un cuarto de alquiler, le irritaba pagar un suplemento por ese servicio y quería disfrutar en paz del aseo semanal, sin nadie resoplando al otro lado de la puerta y con apenas un hilito de agua caliente, que encima parece querer hacerte el feo de no salir. Nunca he visto grifos tan anchos y chorros tan potentes como los de los baños públicos. Que en los barrios eran realmente públicos, esto es, comunales, regentados por un particular (grandiosos los de la señora Garbatella); los de los barrios del centro, en cambio, estaban en las firmes manos del comendador Cobianchi, a cuyo cargo se encontraba asimismo el estratégico emplazamiento de la Casa del Pasajero, en la estación. Cleopatro Cobianchi, el único hombre en todo el mundo con ese nombre.
En cuestión de nombres, Roma iba un poco por su lado. Los Benito ya eran jovenzuelos creciditos, cuando no hombres hechos y derechos que solían llevar esa etiqueta explicativa con cierto empacho; mucho más sueltos los Spartaco, cuyos padres habían rescatado el nombre subversivo a través de la tempestad de los reglamentos sobre la onomástica que dictó el fascismo. El ardid de prohibir los nombres extranjeros, si bien eliminó los Lenin y los Stalin, con Spartaco, que para lo bueno y para lo malo pertenece a la historia romana, no surtió efecto. Además, si se habla con precisión, Benito también es un nombre extranjero, y encima de un revolucionario, pero se trataba de la excepción que confirma la regla. Y asimismo en la tradición de la antigua Roma, que revivió la campaña demográfica, están los numerosos Primo, Secondo, Terzo, Quarto, etc., etc., así como los que fueron exentos de impuestos e incluidos en el benemérito grupo de las familias numerosas, el mismo que tenía que darnos ocho millones de bayonetas.
Tras dejar muy pronto a la presunta tía, pues me quedaba corta, se me presentó el problema de buscar alojamiento. Fuera del centro, donde sin embargo conocía muy buena gente, ni pensarlo: Roma es Roma hasta las murallas. Encontré un cuarto en un callejón situado en las inmediaciones de la Fontana de Trevi: en las inmediaciones, no enfrente o al lado, pero el estruendo del agua o los chorros que alcanzaba a entrever asomándome por la ventana me bastaban y sobraban.
La patrona era, como ocurría a menudo, una ex prostituta de muy baja estofa; se le notaba por la manera en que se maquillaba: parecía que se hubiera dado un brochazo de pintura blanca sobre la cara, mientras que los ojos, azules y bonitos, los oscurecía con unas sombras caseras.
Ahora bien, su característica principal era el lenguaje, que no abundaba solamente de lo que los romanos llaman el «dinguete donguete», sino que retorcía tanto las consonantes que nunca pude saber si su apellido tenía una «p», como figuraba en la placa de latón que había en la puerta, o una «b», como lo pronunciaba ella; llevaba alrededor del cuello «una zorro» y me deseaba como la mayor de las dichas que tuviera pronto «mi televisora» personal.
Vivía con un supuesto tío que estaba siempre en mangas de camisa, tanto en invierno como en verano, al que me señalaba como ejemplo de aguante y de vigor cuando tímidamente me quejaba del frío: «Fíjese en mi tío, que tiene ochenta años». En efecto, como en todas las viejas casas romanas, en lugar de radiadores, considerados un lujo sibarítico, en ésta había una de esas entrañables estufas de loza que sólo calentaba el pasillo y sobre la cual, apoyado de espaldas, pasaba los meses invernales, en mangas de camisa, el anciano pero gallardo tío.
La fauna que se hospedaba era la habitual: en su mayoría hombres insignificantes, humillados y ofendidos. La única interesante era la vecina de la puerta de al lado: una chica, o mejor dicho una señorita, guapa pero pálida, melancólica, a la que alguna vez me pareció oír llorar, al otro lado del tabique.
Una noche oí llamar a mi puerta: era ella. Me dijo que era calabresa, que vivía desde hacía muchos años en Roma, donde había llegado con un hermano menor, tras ganar una oposición a Correos. Una vez envalentonada, me lo contó todo sobre ella, es decir, lo poco que le había pasado en la vida, como sucede a veces durante los largos viajes en tren, en los que el desconocido compañero de compartimento es elegido como confidente y testigo de hechos que él ignoraba hasta hacía diez minutos. Sin embargo, percibía que no me lo estaba diciendo todo: el relato se interrumpía cuando mencionaba al hermano, encargado de cuidarla por ser el varón, pero a la vez cuidado por ella en la medida en que era más pequeño; en su cara aparecía entonces una demanda de ayuda, tímida y apremiante. Finalmente el nudo se desató. Su hermano había muerto varios años antes: la confusión de la posguerra y la suya propia, así como las trabas burocráticas, le habían impedido mandarlo a Calabria; había estado largo tiempo en una cámara frigorífica en el cementerio de Verano, donde al final, cansados de esperar, le habían encontrado un pequeño hoyo. La hermana creía que ya todo estaba arreglado cuando, de repente, le había llegado una carta en la que se le requería, se le exigía, que estuviera presente en la exhumación. ¿Cuándo? Mañana. Temblaba, lloraba, no quería ir sola. Naturalmente, al día siguiente fuimos juntas. Fue a comprar uno de esos contenedores de metal para «reducciones» y nos presentamos al sepulturero. Éste, un tipo apuesto shakespeariano, llevaba un rato esperándonos, apoyado en la azada. «Oiga», dijo enseguida, «no puedo sacarlo». «¿Por qué?» «Porque sigue entero.» «¡No!» Aquel «no» retórico, casi un grito, fue interpretado por el hombre como un signo de desconfianza en su pericia profesional. «Pues entonces cavaré y se lo enseñaré», dijo ofendido. Pero al segundo no, y más aún al acentuarse la palidez de ella, que anunciaba el inminente desvanecimiento, comprendió: era angustia, miedo, horror. Movió la cabeza: aquéllos no eran sino cuerpos muertos, no podían hacer daño a nadie, es más, eran el trabajo, el pan para sus hijos. De todos modos, nos acompañó a ver al director.
Las oficinas de Verano. Absurdamente, uno se las imagina oscuras, con muebles negros apoyados sobre zarpas de león, silenciosos. Lo cierto, en cambio, es que son como todas las demás, con el mobiliario que la Dirección Provincial destina conforme a la jerarquía, funcionarios que hablan de horas extras, un zumbido apagado de palabras.
El director fue muy amable: mandó traer dos cafés con leche, convenció a los encargados de la tienda de que se quedaran con la cajita de «reducciones» y de que reembolsaran el dinero, lo arregló todo.
Nos marchamos consoladas, casi alegres.
Aquella mañana aprendí más cosas que en un curso entero de filosofía.
Quizás entonces, pero sobre un terreno ya propicio, nació en mí una pasión por los cementerios que no se conformó con los lugares sino que germinó en una búsqueda de necrológicas e inscripciones, de guías y libros sobre el tema que hoy ocupan dos estanterías de mi heterogénea y maniática biblioteca.
Últimas palabras famosas, suicidios estrambóticos y testamentos extravagantes fueron mi delicioso alimento durante años: me convertí casi en una especialista en la materia; asustaba a todos los niños que se me acercaban con un librito negro en forma de féretro y con mi llavero que reproducía el mismo macabro pero necesario contenedor.
Sabía perfectamente que era una manera de exorcizar la muerte cuando todavía se halla lejos. Lo que no sabía era que todo coleccionismo llevado hasta la obsesión, desde los inofensivos sellos hasta los inquietantes edictos sobre la pena capital, huelen ya a descomposición.
Hansel y Gretel en la casa de la bruja
Читать дальше