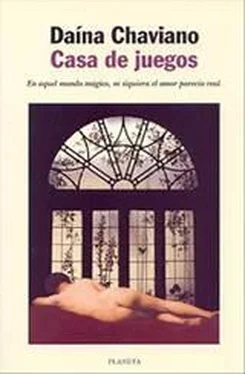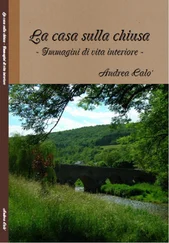La lluvia caía sobre los tres cuerpos, iluminados por la luz de los relámpagos a punto de golpear la ceiba. Era una tormenta en todo su esplendor onírico, con descargas de alabastro que evocaban el resplandor élfíco de la Tierra Media.
Lejos de mitigar el ímpetu de los orishas, el diluvio actuaba como catalizador de sus pasiones. Excitada por los azotes del agua, la diosa se arrodilló en ademán de adoración, aceptando el obsequio del soberano que sostuvo a la prisionera para que la hembra divina tuviera acceso a su manjar. Un trueno bramó sobre sus cabezas. Shangó persistió en su ardoroso enlace y Oshún bebió hasta la última gota a su alcance: ambrosía de oceánico bouquet, fresca y suculenta como un cardumen de peces al amanecer.
Dentro del sueño, Gaia sintió nacer esa efervescencia que es preludio del orgasmo. Por unos segundos se debatió entre dejarse llevar y retenerlo, pero su mente -esa masturbadora sin decoro- la arrastró al abismo. De cualquier manera no hubiera podido evitarlo, porque el dios mantuvo su ataque hasta la eyección del magma que estalló con la violencia de un Vesubio negro. Corrientes telúricas se alojaron en su interior; la empujaron, la embistieron, amenazaron con hacerla pedazos. Llegó a la esencia de su nombre. Conoció los estremecimientos de la creación, que en la Madre Tierra adquieren connotaciones divinas. Así se entregaba ella, como una puta celestial. O eso le susurraba el dios mientras su alma escapaba y ella se unía a la nada. Ya no era ella. Ni siquiera era. Existía meramente en aquel muí mullo. Magia de hombre. Sus sentidos se alejaron del mundo. Sólo entonces él desató sus muñecas y dejó que cayera encima del lodo, aletargada en su propio éxtasis.
Pero la diosa no había terminado. Sin reparar en el creciente fanguero, se abatió sobre la cautiva para apagar su insatisfacción atacando con su pelvis la entrepierna. Ebria de deseo, oculto el rostro tras los cabellos empapados, era la imagen rediviva de una bacante abandonada a la orgía.
Gaia no supo más porque el fango le tapó los ojos con tanta saña como cubría su cuerpo… o quizás porque el sueño ya llegaba a su fin.
Tres meses.
¿Se acordaría de ella? ¿Le diría algo su rostro? ¿Existiría él, después de todo?
La quietud del edificio evocaba un hangar muerto. Los pasos resonaban por sus corredores con un eco sobrecogedor. El sitio parecía desierto. Daba la impresión de estar sumido en la más completa soledad, aunque un rastro de luz escapaba bajo la puerta del apartamento. Gaia aguardó un momento antes de tocar. Casi deseó sorprenderlo con otra, refocilándose en alguna dionisíaca particular; eso le daría la justificación necesaria para olvidarse de él.
Recorrió el marco con la vista, en busca del timbre. Los alambres salían como púas de la cajita empotrada en la pared. A juzgar por sus extremos oxidados y los desvaídos colores de los cablecillos, la carencia de tapa protectora se remontaba a alguna era precristiana.
Débilmente rozó la puerta con los nudillos, todavía no muy segura de su decisión. En el ambiente se produjo un instante de silencio, casi de suspenso. Gaia pudo sentirlo en el leve erizamiento de sus cabellos; pero la impresión no provino sólo de ella.
– ¿Quién es? -dijo su voz, pausada como siempre, aunque ahora acompañada por una ligera tensión.
En lugar de responder, tocó más fuerte. Se sucedieron el ruido de un mueble que se deslizaba, pasos sigilosos y una espera que correspondería a su ojo indagatorio a través de la mirilla.
– Pensé que no volvería a verte -su rostro parecía genuinamente sorprendido.
– Todavía no sé por qué estoy aquí.
– Pasa -se apartó para dejarla entrar-. ¿Te enojaste conmigo?
– ¿Qué crees tú?
– Puedes estar molesta por varias cosas. Si me dices una…
– ¿Por qué no fuiste?
– ¿A la casa?
– ¿Adónde iba a ser? -se sentó sin que nadie la invitara-. Si llego a imaginarlo, no voy.
– Estuve allí.
– ¿Te escondiste en algún sitio o te disfrazaste?
Eri se sentó frente a la joven.
– Te pedí que no hicieras preguntas.
Gaia se puso de pie, sin ocultar su irritación.
– Pues no vuelvas a repetir esas puestas en escena -se paseó por la sala-. Me sacan de quicio los juegüitos, sobre todo si son bromas de mal gusto.
Él se levantó de nuevo para acercarse a ella.
– Yo sólo quiero ayudarte -la miró a los ojos-. ¿Es mucho pedir un mes?
– ¿Un mes para qué?
– Para llegar al final.
– ¿De qué?
– De tu enseñanza. -Sacó una botella de su neverita antediluviana-. Este sitio acabará contigo si no aprendes.
– ¿De qué estás hablando?
Por toda respuesta, él sirvió el licor verdioscuro en dos vasos transparentes.
– No, gracias -dijo ella, observando con desconfianza el líquido oleaginoso.
– No te voy a envenenar -y para demostrárselo, tomó un sorbo de su propio vaso-. Si no confías en mí, nunca tendrás la respuesta que buscas.
– Yo no busco ninguna respuesta, por lo menos no la que te imaginas.
– ¿Qué sabes tú lo que tengo en mente?
– No sabré exactamente lo que piensas, pero sé muy bien lo que pienso yo; y te aseguro que no tiene nada que ver con esos juegos.
– Sólo quiero enseñarte.
– ¿A qué? ¿Cómo? ¿Drogándome para que otros me usen?
– Si lo ves así, lo lamento.
– ¿De qué otro modo tendría que verlo?
– Como un aprendizaje, como una experiencia que podría cambiar tu manera de ver las cosas.
Gaia soltó una risita.
– Cualquiera que te oiga, te confundiría con don Juan… y no me refiero al tenorio español, sino al shamán de Castañeda.
– De eso se trata -él tomó otro sorbo-. Hay muchas maneras de aprender. Existen disciplinas de autocontrol basadas en el sexo.
– No me vengas con cuentos.
– No lo son. Nuestra técnica es parecida.
– ¿Nuestra técnica? ¿Tuya y de quién más?
El silencio se condensó semejante a la niebla.
– ¿Por qué será que no te creo? -dijo ella finalmente.
– ¿Por qué será que no quieres creer? -respondió él.
Gaia suspiró.
– ¿De qué técnica hablas?
– Es un secreto de los orishas.
– ¿De los orishas? -y añadió al observar su expresión-: Querrás decir un secreto de sus brujos… de sus babalaos. ¿Es eso lo que quieres decirme?
– Quiero decir lo que dije. No trates de inferir algo distinto.
– ¿Eres babalao?
Silencio.
– No me extrañaría que lo fueses -dijo ella, hablando más consigo misma que con él-. No hace mucho me enteré de que mi mejor amiga se hizo el santo… ¡Y yo sin saberlo, sin imaginarlo siquiera!
Eri observó su bebida con obstinado mutismo.
– Dime sólo esto: toda esa gente que encontré allí, ¿quiénes eran?
– Ahora no puedo responderte -advirtió él, depositando dos cubos más de hielo en su vaso-. Las respuestas no sirven de nada porque no convencen por sí solas. Uno tiene que aprender. Los trozos de hielo canturrearon como palomas en una estación helada.
– Eres tú quien no entiende -porfió ella-. Necesito saber a qué atenerme contigo si es que vamos a seguir viéndonos.
– Eso es fácil -explicó él, tendiéndole su propio vaso-. Sólo tienes que hacer otra visita a la casa.
Gaia probó la bebida; primero con precaución, luego con más confianza.
– ¿Quién me llevaría?
– Yo mismo.
Gaia recorrió los muebles con su mirada y se detuvo en el rostro de Eri.
– Aquí hay algo diferente.
– ¿Qué cosa?
– No lo sé. Dime tú.
– Tal vez sea el escritorio; lo cambié de lugar.
Читать дальше