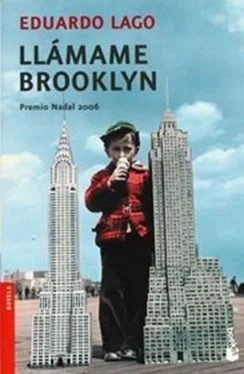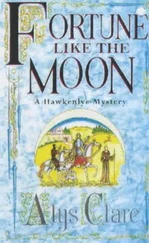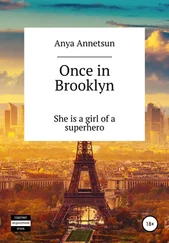Pietri me hablaba desde el otro lado de la muerte, dijo Lewis. Me contó que llevaba treinta años con aquel pus corroyéndole el alma. Es algo más poderoso y repugnante que las pinzas del cáncer que me está devorando las entrañas, dijo. No es que tenga buena memoria, Ackerman, es que son palabras difíciles de olvidar. Me di cuenta de que aquel momento encerraba una paradoja monstruosa: por primera vez, ahora que no tenía manera de esquivar la muerte, Umberto Pietri lograba reunir algo de valor.
Apenas distinguía las facciones de Abraham Lewis, sólo el brillo de sus ojos, un fulgor febril, enfermo, que le daba fuerzas para seguir hablando. Esto era lo más inquietante: que aunque para mí Umberto Pietri no tenía rostro, su voz estaba allí, envuelta por la del brigadista Lewis, monocorde, repetitiva, contándome atrocidades, como quien recita una letanía agónica e incesante. Las palabras que oía me hacían daño, pero me aferraba a ellas. En cierto modo, me daba miedo que Abe Lewis dejara de hablar. Que el mundo se acabara, pero que su voz siguiera, monótona, desgarrándome. Eso sí, sólo una vez, aquélla, a fin de que después yo pudiera transcribir sus palabras, como lo estoy haciendo ahora. Sé que jamás volveré sobre esto que ahora escribo. Aquí se quedará, atrapado en el papel, después mi memoria quedará limpia. Lo que escuché en el bar del Hotel Florida no habrá sido más que una alucinación, un sueño maligno que siento necesidad de fijar en su integridad, ahora que todavía está fresco. Buscando anclarme en la realidad, lancé una mirada a través de los grandes ventanales que se asomaban a la noche de Madrid. Fuera flotaban las luces gaseosas de la Gran Vía, invitándome a huir, pero aparté la vista de ellas, para volver a lo que Abe me estaba diciendo:
No le costará ningún esfuerzo imaginar el infierno en que he vivido, Lewis, me dijo el italiano. En mi vida no ha habido lugar para otra cosa. Es algo que no se puede pagar. Cuando se comete una acción tan atroz, no hay suficiente castigo. Pero no es momento de andarse con retóricas. Usted es inteligente y sabe que no espero su compasión ni la de nadie. Me basta con que me haya escuchado. Es la única vez que le he contado la verdad a nadie. Me volvió a dar las gracias por acudir a la cita. Ahora sí que no tengo nada que añadir, será mejor que se vaya. Pietri dejó de hablar. Estaba muy pálido. De repente le sobrevino otro ataque de náuseas y esta vez por fin logró vomitar.
No duró los meses que él creía que iba a durar. Apenas tres semanas después, llegó a Sarzana el telegrama que me había anunciado. El texto, en italiano, con letras mayúsculas a tinta azul, desvaídas sobre una tira de papel blanco, decía escuetamente: UMBERTO PIETRI FALLECIDO 3 AGOSTO. RIP. La firma eran las iniciales C.P., que supuse serían de su mujer. Aquella misma noche le empecé a escribir a Ben Ackerman la carta que llevas en el bolsillo.
[El texto continúa en varias hojas dobladas en dos que parecen arrancadas de otro cuaderno. Una mancha de tinta hace ininteligible buena parte de la primera página y algunas frases de las demás. La recomposición del primer párrafo es mía]
Abe Lewis estaba empeñado en pedirme un taxi por teléfono, pero le dije que prefería volver a la pensión a pie. Era tarde y hacía mucho frío, pero me apetecía respirar el aire helado, sentir el frescor que flotaba en la noche después de la nevada. Me gustaba aquella ciudad a la que, ahora estaba seguro de ello, nunca volvería.
[A partir de aquí el texto es perfectamente legible.]
Nos levantamos a la vez. Lewis era mucho más alto y fuerte que yo. Desplegando al máximo su envergadura, me estrechó con fuerza entre sus brazos. Sentí intensamente el olor de su cuerpo. No rechacé el afecto que me ofrecía. Posando sus manos en mis hombros, dijo con su profunda voz de bajo:
Ya está. Misión cumplida. El trago que tenías que apurar lo has apurado.
Le dije que necesitaba quedarme un momento a solas y salí por una puerta a uno de los balcones que daban a la Gran Vía. Necesitaba no oír ninguna voz, ninguna historia más, perderme dentro de mí mismo, olvidarme unos instantes de quién era, de por qué estaba allí. A la altura de mis ojos, se desplegaba una arquitectura de cornisas caprichosas en las que se alzaban estatuas de diosas, guerreros montados en carruajes tirados por animales mitológicos. El velo de las nubes se empezó a rasgar, abriéndose a la vez multitud de claros. Levanté la vista al cielo que había estado encapotado desde que llegué y entonces presencié un hermoso fenómeno atmosférico. Un halo gigantesco se asomó por detrás de la Torre de la Telefónica. Al cabo de unos minutos no quedaba ni rastro de la tormenta, sólo un frío seco y el viento que silbaba en las tinieblas madrileñas, por encima de un incomparable paisaje de tejados y azoteas. El globo de la luna, limpio y redondo, se empezó a elevar por detrás de una cúpula de aspecto oriental, al otro lado de la Gran Vía, lanzando sus rayos contra las claraboyas, contra las tejas, agujas y esculturas que remataban los edificios de aquella ciudad extrañamente hermosa. Cerré los ojos, para llegar más lejos, y vi con la imaginación la sierra, bajo el palio de la noche, y más allá los campos de Castilla. Me vinieron a la memoria lo que decían los libros de Ben acerca de aquella ciudad que habían fundado los árabes, Magerit. Vi pasar ante mí episodios que hablaban de conspiraciones palaciegas y revueltas populares. No podría explicar mis sentimientos. Todo, no sólo el paisaje de las buhardillas fantasmagóricas y señoriales, tenía un aire de irrealidad.
Esperé a sentirme más calmado antes de volver al interior. Lewis me esperaba de pie junto a la chimenea apagada.
¿Estás bien? me preguntó cuando llegué junto a él.
Asentí.
Ahora que hemos dejado todo eso atrás, le oí decir en algún momento, podemos centrar nuestra atención en cosas más livianas. Mañana me pasaré a recogerte e iremos juntos al Museo del Prado. La idea es de Ben. Me has dicho que tu pensión queda por Atocha. Dame la dirección exacta y me paso a recogerte a eso de las once, ¿te parece bien?
Fuimos al ascensor y bajamos al vestíbulo. Abe Lewis salió conmigo hasta la puerta del hotel y me dio la mano, sin decir nada. Crucé al otro lado de Montera y me volví. La silueta imponente del brigadista negro se recortaba contra la marquesina del hotel. Lo devoré con los ojos, tratando de grabar su imagen para siempre.
[En el avión, inmediatamente después de despegar.]
En la terraza del Hotel Florida me había sentido fuera de lugar, expulsado de las coordenadas de mi propia historia, como si nada de lo que había escuchado tuviera que ver conmigo. Había estado en Madrid, como hubiera podido hacerlo en la Bagdad de Las mil y una noches . Había venido en un vuelo regular de la TWA, pero podría haberlo hecho en una alfombra mágica. ¿Quién demonios era Umberto Pietri? ¿Qué tenía que ver conmigo? Las personas y lugares del relato desgranado por Abraham Lewis desfilaban ante mí, tan irreales como la visión nocturna de la ciudad, como el reflejo de las luces que flanqueaban aquella avenida mundana y elegante del sur de Europa. No, no me sentía vinculado a la historia de aquel hombre que necesitaba perderse en un laberinto de capillas tratando de expiar una acción ignominiosa. En cuanto a Abraham Lewis, no sabía bien qué pensar de él. Ben lo había definido como «un hombre bueno, fiel sólo a la voz de su conciencia». Pero había algo extraño, casi turbio en él. ¿Era verdaderamente necesario que me transmitiera todo lo que Pietri le había contado a él? La pregunta era ociosa, ya no había vuelta de hoja. Lo que me había dicho aquel hombre jamás lo podré borrar de mi memoria.
[Tras una docena de renglones tachados, se puede leer con trazo grueso y firme.]
Читать дальше