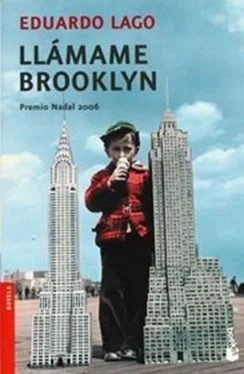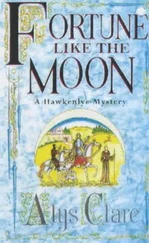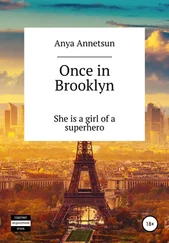Tengo sed, me dijo.
Le propuse ir hacia la Octava Avenida. Volví a evocar el verso que me hacía pensar en ella. Por allí discurría otro río turbio, el de los antros a los que le gustaba ir a Marc. Casi todos me los había descubierto él, las noches que bajábamos a tumba abierta por las cavernas de Manhattan, como decía él. Pero no la llevé a ninguno de aquellos lugares, sino a un café griego en el que jamás había entrado. Pidió un té helado. Ahora sí que me resulta casi imposible cerrar los círculos concéntricos que describían nuestras palabras. Ella me hablaba de música, de las obras que estaba preparando, del ensayo que estaba escribiendo, sobre las sonatas de violín de Bach. De sus padres, de su hermano Sasha, que vivía en Boston. De pequeños eran inseparables, y cuando llegaron a los Estados Unidos, de repente el mundo se había vuelto completamente ininteligible, él era su único asidero, sobre todo en el colegio. No le resultaba posible expresar con palabras lo mucho que lo echaba de menos. Le pregunté si conservaba recuerdos de Siberia. Me dijo que sí, pero que eran remotísimos, casi como si en lugar de haberlos vivido ella, se los hubiera contado otra persona o hubiera leído acerca de ellos en un libro.
Nos quedamos callados un momento. Tenía las manos blanquísimas, los dedos finos, delicados, las uñas muy pequeñas, cubiertas de una capa de esmalte transparente, que reflejaba las luces del café. Cuando volvió a hablar me dijo que vivía por la música y para la música, para interpretarla, para estudiarla. Sólo eso le había dado fuerza para separarse de su madre y de su hermano. Oyéndola, me la imaginé interpretando una pieza de violín. Pensé que me encantaría oírle tocar, pero no le dije nada.
¿Qué estabas leyendo en la biblioteca? dijo de repente.
Ah, eso. No es el tipo de libro que suelo leer normalmente.
Déjamelo ver.
Se lo di. Lo abrió tirando del cordón de seda verde que marcaba la página y leyó unos momentos, en silencio, para sí, y luego recitó en voz alta el verso que había subrayado.
… y otra la deidad que habita en el turbio río de la sangre.
Cerró el libro, contempló unos momentos la portada y me lo devolvió, sin decir nada. Dejó la mano encima de la mesa, con los dedos levemente separados. Acerqué la mía, de piel mucho más oscura, un animal tembloroso que se acerca lentamente a otro. Se la oprimí suavemente. Le volví a hacer la misma pregunta que cuando estábamos de pie, delante de la fuente.
¿Qué hacemos?
Lo que tú digas, volvió a contestar con la misma rapidez, sonriendo con los ojos.
Subimos por las escaleras de madera, muy despacio, hipnotizados por la fuerza de nuestro propio deseo. Apenas hablábamos, como si hubiéramos entrado en una zona de turbulencias donde las palabras resonaran con excesiva estridencia.
La barandilla estaba pintada de azul, igual que las puertas. Cuando llegábamos al tercer piso, se oyó un ladrido solitario. Era Theo, el perro de una anciana armenia a la que solía ayudar a subir la compra. El animal se calló al reconocer mi olor y se acercó a la puerta, gimoteando.
Entramos. Vislumbré mi silueta por detrás de la suya en el azogue borroso del espejo. No le prestó demasiada atención al apartamento. La ventana del salón estaba abierta, y se veía la pared de ladrillo del edificio de enfrente. Se acercó hasta allí.
Me encanta la vista, dijo, riéndose.
Corrí las cortinas. Sólo estaba encendida la luz del recibidor. Le pregunté si quería beber algo. Me dijo que no. Antes de besarla, de pie frente a ella, le dije que desde el día que la había visto en la estación de autobuses, no me había podido librar de la imagen de sus piernas. Dejó caer la falda, la misma de entonces, y se fue desprendiendo de la ropa interior muy despacio. La sangre me palpitaba con violencia en las sienes, la boca me sabía a tierra. Ella misma me desabrochó el cinturón y me llevó hasta el dormitorio, sin soltarme de la mano.
Hay una imagen que se me ha quedado para siempre enquistada en el recuerdo y que ninguna otra ha podido borrar jamás. Ocurría rarísimas veces. La habitación estaba a oscuras y por la ventana se colaba un reflejo indirecto de luz de luna, una luz helada que dibujaba con extraordinaria precisión la forma de su cuerpo. Se inclinó hacia atrás, muy lentamente, invitándome a que la besara en el cuello. Me tenía sujeto de la mano, con fuerza. Sus ojos brillaban en la semioscuridad. Me arrastró hacia sí, muy despacio, dulcemente, sin dejar un solo momento de mirarme. Todavía no la había penetrado, todavía no había acercado ella su boca hacia mis genitales. Después los rozaría apenas con la lengua y ajustaría la piel viva de su boca a la de mi glande, pero no sería ése el recuerdo táctil que dejó para siempre en mi memoria, el momento en que el líquido vaginal me invitaba a desrizarme dentro de ella. Fue un momento antes La forma de sus pechos se destacaba con perfecta nitidez, como una figura trazada con un lápiz de grafito. Soltando de la mía la mano con que dirigía todos los movimientos de mi cuerpo, la llevó al tallo de mi pene, y lo rodeó con una delicadeza infinita. En ese momento flotaba yo en el aire, camino de su cuerpo. El calor de su piel se ajustó al de la mía. Fue esa diferencia de temperatura lo que pasó, célula a célula, de su epitelio al mío. Fue entonces, lo he entendido después, cuando mi destino quedó atado al de ella para siempre.
Pero Umberto Pietri no había muerto, sino que había vuelto a su lugar de origen. Y tuve que ser yo quien se tropezara con él. Yo no lo elegí, pero son pocas las cosas que uno elige que le pasen. Cuando me tuvo delante, vio el cielo abierto y descargó sobre mí todo el peso de su historia. Llevaba décadas aguardando una oportunidad semejante y al final había perdido la esperanza de poder hacerlo. Pero vuelvo a lo dicho: las cosas no suceden como uno quiere. Me contó cosas que no había dicho nunca a nadie, en dos partes, porque había tanto que contar que nos vimos dos veces. Cuando lo consulté con Patrizia, mi mujer, ella lo vio todo con la misma claridad que yo: tenía que ponerme en contacto con Ben Ackerman, decirle que Pietri estaba vivo, y sugerirle que tú y yo nos encontráramos en Madrid. Tú y yo, porque a fin de cuentas, el destinatario de la historia eras tú. Tiene sentido que sea aquí, porque aquí es donde se conocieron tus padres (Umberto y Teresa; Ben y Lucía), porque aquí fue donde naciste tú. Porque aquí fue donde se perdieron para siempre los sueños de libertad de tanta gente. Y porque fue aquí donde…
Levanté la mano, a fin de impedir que terminara la frase. Sabía lo que iba a decir y no quería oírlo, pero era inevitable.
…donde murió tu madre. Me resultaba muy difícil dominar el vértigo que sentía. Nacía en la base del estómago y me subía por el pecho, y estallaba en la cabeza.
[Sigue un largo espacio en blanco. En la parte donde se prosigue el recuento de su conversación con Abraham Lewis, Gal parece guiarse por la carta que éste le escribió a Ben Ackerman. No he encontrado el original en el Archivo. Tan sólo conozco los fragmentos transcritos por el propio Gal en los cuadernos.]
Cuando salimos de Chicote era ya bastante tarde. Me sentía a gusto paseando por aquella avenida elegante, de escaparates vivamente iluminados. Al cabo de unos minutos llegábamos a la Red de San Luis. Otra cosa que me encantaba de Madrid: la magia de los nombres. Un portero uniformado nos abrió la puerta. Cediéndome el paso, Lewis me contó que el Hotel Florida había sido muy concurrido por los periodistas extranjeros durante la guerra.
Aquí tenía su cuartel el general Hemingway, dijo. Me lo imagino a todas horas en el bar. Claro que si es por bares, no hay ciudad mejor en todo el mundo, ¿no te parece, Gal? Piensa en todos los sitios donde hemos estado hoy. En ningún momento nos ha hecho falta pararnos a pensar para elegir.
Читать дальше