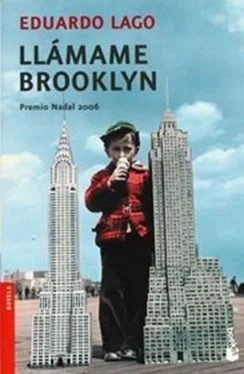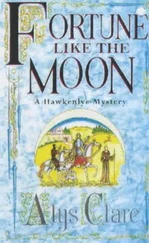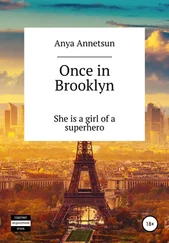Gracias. It's a beautiful day, ¿no le parece? dice, después de tragarse el humo, y llevándose la mano a la visera de la gorra, se pierde entre las columnas del edificio.
Sigo hacia la segunda plaza, la plaza norte, a mi derecha. Los dos espacios rectangulares comparten un flanco imaginario. Cuando paso de uno a otro, siento que atravieso una barrera invisible y que al otro lado todo, incluso el aire es diferente. En la zona contigua al estanque hay una arboleda. De la retícula del suelo se elevan unos cubos de mármol, dentro de cada uno de los cuales crece un árbol joven. Las hojas están cambiando de color, pero aún no han empezado a caer. En las copas brillan con fuerza los colores del otoño, una llamarada que recorre toda una gama de matices ocre, rojo, amarillo. La fachada de la Biblioteca Pública queda al fondo, encajonada entre un lateral del MET y los soportales del teatro Vivían Beaumont. Hacia el norte, en un plano elevado, se ve el edificio de la Juilliard School of Music. Me imagino un hilo invisible que une los dos lugares donde Nadia Orlov pasa buena parte de su tiempo. Avanzo con paso deliberadamente lento a lo largo del estanque. La superficie es una lámina de color gris, perfectamente lisa, que absorbe el reflejo de los árboles, de los edificios, de las nubes, que clavan sus figuras invertidas en la profundidad del agua. En el centro, parcialmente sumergidos, están los dos volúmenes que constituyen la colosal Figura Reclinada, de Henry Moore, a la vez serena e inquietante. Subo por la escalinata de piedra que lleva al Conservatorio y lo primero que veo al llegar arriba es la librería. Por los alrededores de la Juilliard se ven grupos de estudiantes. Me pierdo entre ellos, observando con especial interés a las chicas de la edad de Nadia, tratando de imaginarme cómo serán sus vidas, qué secretos descubriría si me diera por contratar a un ejército de Carberrys para que indagaran en sus trayectorias cotidianas.
Cuando apenas faltan diez minutos para las seis decido volver a bajar. En lo alto de la escalera me cruzo con una estudiante que va abrazada a un estuche en forma de violonchelo y me sonríe. El sol ha empezado a declinar, y va llenando de sombras el cuenco de la plaza norte. Cuando llego al borde del estanque levanto la vista y veo flotar en el aire los últimos rescoldos de luz diurna. Me sitúo en un banco, junto a un árbol. Desde allí se domina la entrada de la biblioteca, pero he apurado demasiado el tiempo. Apenas me siento cuando la veo aparecer. Instintivamente, me pongo de pie y me refugio detrás del árbol, como si el tronco, apenas algo más grueso que mi brazo, pudiera ocultarme. Ella echa a andar de prisa. La sigo. A la altura de la plaza principal, la pierdo de vista unos instantes. Cuando llego allí, veo que han encendido las luces de la fuente. Al otro lado del penacho de agua distingo su silueta. Aguardo a que desaparezca. Decido que por hoy con esto basta.
Vuelvo a la biblioteca, a fin de familiarizarme con el lugar donde trabaja. El vestíbulo es muy amplio. Al fondo, hay un grupo de gente esperando el ascensor. Me uno a ellos. Recorro con detenimiento las tres plantas del edificio, bajando de una a otra por las escaleras. En el entresuelo busco la sala de archivos, donde, según el informe de Carberry, trabaja ella.
Hay un mostrador, unas cuantas sillas vacías y una puerta con un cartel que dice: Sólo Empleados. Me paseo por entre los estantes y llego a una sala de lectura. Observo a los usuarios que ocupan los pupitres, pensando que regresaré allí al día siguiente y me siento en uno al azar. Por hoy con esto basta, repito para mis adentros. Éste era el tiempo que necesitaba: justo el suficiente para volver a verla. Ahora que lo he conseguido, compruebo que la inexplicable inquietud que se adueñó de mí cuando me salió al paso en Port Authority, persiste. Mañana se puede cerrar la espiral que llevo clavada dentro desde entonces. Ya no tiene sentido dejar la herida abierta por más tiempo.
Por la noche, en el Chamberpot, le muestro el juego de fotos a Marc. Las va pasando, estudiándolas con interés.
¡Nadia, Nadia, Nadia! exclama. ¿Y mi amiga Zadie Stewart qué? ¡No aparece en una sola foto!
Me mira un instante, riéndose, y sigue pasando fotos. Después de verlas todas, entresaca la misma que me había llamado la atención a mí y la observa detenidamente.
¿Qué te parece? le pregunto.
Apaga el cigarrillo en un cenicero metálico, de forma triangular.
¿La verdad?
La verdad.
La vuelve hacia mí y dice:
Es como si la hubieran diseñado para ti.
Nos pasamos un par de horas bebiendo y charlando. A mí, el billar no me interesa, pero a Marc le entusiasma. De cuando en cuando, si ve que hay alguien dispuesto, le reta a una partida, sólo que hoy no encuentra muchos rivales. Ninguno de los dos nos damos cuenta de cuándo ha podido llegar Claudia. Tiene un whisky en la mano y está apuntando su nombre en la pizarra, cosa innecesaria porque no hay nadie esperando turno para jugar. La saludamos a la vez, de lejos. Nos hace un guiño y se acerca a la barra. No queda apenas gente en el local, sólo nosotros y un par de figuras borrosas, cerca de la puerta. Marc propone que vayamos al Keyboard, un antro que acaban de abrir en la calle 46.
Apuro mi bebida y digo.
Yo no. Mañana tengo mucho trabajo.
Como todos, dice Marc. Claudia se ríe.
Es un encargo urgente para McGraw-Hill. Lo necesitan a medio día, no puedo fallar, y además está muy bien pagado.
Como quieras, dice Marc, encogiéndose de hombros.
Bueno, ¿qué? ¿No vas a jugar conmigo? le pregunta Claudia.
De acuerdo, pero sólo una partida, después vamos al Keyboard, a ver qué tal.
Marc me mira de frente, hace una reverencia versallesca, agitando un sombrero imaginario, y se aleja hacia la mesa de billar. Claudia se queda un momento a solas conmigo.
¿Todo bien? pregunta, acariciándome levemente la mejilla.
Sonrío, sin decir nada. Ella vuelve junto a la mesa de billar y desde allí me lanza un beso. Observo los preliminares de la partida. Marc tira de la palanca. Oigo rodar las bolas de marfil por los conductos interiores de la mesa. Las recoge y, cuando termina de acotarlas con el cerco de madera, le hace un gesto a Claudia, que se inclina sobre el tapete y da un fuerte golpe con el taco. El triángulo multicolor se rompe con un estallido seco que se fragmenta en múltiples ecos.
Fuera, la luz de los faroles se refleja en el asfalto como si acabara de llover. Diviso a lo lejos las luces traseras de un camión de la basura. No se ve a nadie por la calle. En la esquina de la Novena Avenida hay un viejo tapado con una manta, metido dentro de una caja de cartón. Está despierto, hablando solo, en voz muy baja. Cuando paso por su lado, percibo un olor nauseabundo y sigo adelante, sin dirigirle la mirada. Hay bastante tráfico en dirección al Lincoln Tunnel. Hace una noche clara, sin luna, y sopla un viento frío, procedente del Hudson.
Paso la mañana del martes ultimando el encargo urgente de la editorial. A mediodía voy a McGraw-Hill, entrego el trabajo y de allí me voy directamente al Lincoln Center, efectuando el mismo recorrido que ayer. Cruzo las calles por los mismos sitios, doblando las mismas esquinas, como si me persiguiera a mí mismo con un día de retraso. Me gusta el ritual de volver con exactitud sobre mis propios pasos, aunque hoy todo transcurre más deprisa, porque a diferencia de ayer, sé que al final se producirá el encuentro. Cuando termino de recorrer los distintos recovecos del Lincoln Center, antes de entrar en la biblioteca, me siento en el mismo banco de ayer, al borde del estanque y trato de imaginarme qué pasará. Imposible. No veo nada. Sacudo la cabeza y entro con decisión en la biblioteca. Voy directamente a los archivos. En el mostrador de atención al público está el mismo empleado de ayer. Mi pupitre, sin embargo, está ocupado. Me siento en otro, al fondo de la sala, junto a los ventanales que dan a la Décima Avenida. Pasa más de media hora sin que aparezca ella, tal vez hoy no haya ido a trabajar, pienso, pero la idea no ha llegado a concretarse cuando la veo aparecer entre dos filas de anaqueles. Lleva un cartapacio repleto de papeles. Lo deja encima de un escritorio y empieza a separar los legajos, amontonándolos en varios grupos. Durante un largo período de tiempo, nadie se acerca a consultar con ella. Desde que la vislumbré, al fondo del pasillo, no he apartado la vista de ella un solo instante.
Читать дальше