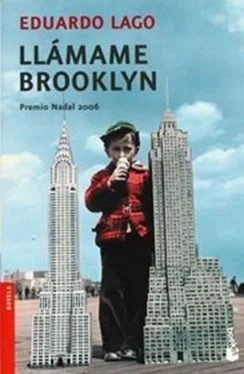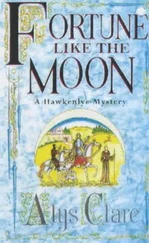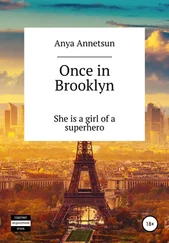Hay luz al fondo. Introduzco el puño por entre los rombos de metal y golpeo el cristal con los nudillos. Oigo el tintineo de las llaves que cuelgan de la cerradura, por dentro, y unos instantes después vislumbro una silueta que avanza con paso vacilante. No es Ernie, ni tampoco Frank… Reconozco a Gal Ackerman, no se me había ocurrido pensar en él. Acerca el rostro al cristal, cae en la cuenta de quién soy, hace girar la llave y entreabre la puerta.
No hay nadie, se ha largado todo el mundo a Teaneck, a ver la nueva casa de Raúl. Ernie no abrirá hasta media tarde.
Le da una calada al cigarrillo que tiene en la mano y, a pesar de que está prácticamente entero lo arroja al suelo y lo pisa. Es evidente que le pasa algo. Se encoge de hombros y se da la vuelta, sin despedirse. Me da tiempo a meter precipitadamente la mano por entre los barrotes y agarrarlo por la manga de la chaqueta.
Por favor, Gal, déjame entrar. Vengo directamente del aeropuerto.
Se vuelve a encoger de hombros, arranca el manojo de llaves de la cerradura y me lo pasa por entre los hierros.
Me han dejado preso, sin darse cuenta. Esboza una especie de sonrisa y explica: Puedo abrir la puerta, pero a la verja no alcanzo. Sólo se puede abrir desde fuera. Toma, es una de las llaves pequeñas, mira a ver.
¿Qué tal por Chicago? me dice, una vez dentro del Oakland.
Me sorprende que esté al tanto de mis desplazamientos.
Bien, le contesto… De veras que siento molestarte, pero es que… Estoy en un tris de decirle por qué he ido directamente al Oakland desde el aeropuerto, en lugar de a mi casa, pero me contengo a tiempo. No, es que es temprano para ir a la redacción, digo, de modo absurdo.
Gal señala hacia la barra, donde veo una melita humeante.
Acabo de hacer café, dice.
Dejo la maleta en el suelo, me sirvo una taza y me siento con él. Encima de la mesa hay una página del NewYork Times doblada en dos.
Mira esto, dice, señalando los titulares. Le da la vuelta al periódico para que los vea bien. La noticia es del 21 de febrero.
ABSUELVEN A UN HOMBRE ACUSADO DE ASESINAR A SU COMPAÑERA DE PISO Y HERVIR EL CADÁVER
Se le escapa una risa nerviosa.
¿Qué es lo que te hace gracia? le pregunto.
Se lleva el índice a los labios, apoya los codos en el borde de madera que rodea el rectángulo de mármol, le vuelve a dar la vuelta al periódico y sigue leyendo en silencio. Al cabo de un rato dice:
Daniel Rakowitz. El caso es que yo a este tipo lo conozco. Lo vi muchas veces por los alrededores de Tompkins Square Park, cuando Louise vivía en la calle 12. Coño, ahora que lo pienso, creo que Louise le llegó a comprar hierba alguna vez. ¿Te acuerdas de los conciertos que se hacían en el parque el primero de mayo?
Sí.
Sigue leyendo. Cuando termina dice:
Me acuerdo perfectamente de él. Tú también has tenido que verlo. ¿No te suena la noticia? ¿O es que no estabas en Nueva York en febrero?
Gal…
¿No te acuerdas de un tipo que se paseaba por el East Village con un pollo atado de una cuerda, como si fuera un chihuahua? El pobre bicharraco correteaba detrás de él como si tal cosa, mientras su amo vendía bolsas de marihuana por los alrededores del parque, a cinco dólares.
Me suena vagamente.
Era de Texas; se vino a vivir a Nueva York en 1985. Uno de los testigos, un tal Nicolaus Mills, un homeless que vivía en Tompkins Square Park, declaró que muchas veces Daniel Rakowitz se presentaba en el parque con un perolo y un cucharón y les ofrecía a los muertos de hambre que había tirados por allí un cuenco de estofado, un guiso de patatas con carne, o algo así. Pues el caso es que según las declaraciones de Mills, un día que estaban él y otros cuantos colgados zampándose el estofado que les había dado Rakowitz, uno de ellos se encontró un dedo humano en el cuenco, con su uña y todo. Eso pone aquí.
Escupo el trago de café que tengo en la boca.
Tengo su ficha lista para el Cuaderno de la Muerte , con foto y todo. Nombre: Daniel Rakowitz. Edad: treinta años. Acusado de asesinato en primer grado. Siguen el número de causa, y ahora, en este recorte, la sentencia. Y ya ves; lo acaban de absolver. ¿Qué te parece? La verdad es que al tipo no le faltaba sentido del humor. Cuando compareció ante el juez, después de que lo examinara un equipo de psiquiatras, dijo que prefería la cárcel al manicomio, porque había comprendido lo dañinas que eran las drogas y, por lo menos, en la cárcel no lo agilipollan a uno con pastillas. Léelo tú si no me crees.
Gal sostiene el New York Times en alto unos momentos, luego lo baja despacio hasta la mesa, lo alisa y lee la noticia en silencio hasta el final. Cuando termina me hace un rápido resumen.
Vivía en el número 614 Este de la calle 9, en pleno Alphabet Town y de vez en cuando trabajaba de pinche en el Sahak, un restaurante armenio del East Village… Oye, Ness, ¿son ya las doce?
A modo de respuesta, señalo hacia el reloj de la pared. El minutero está a punto de alcanzar lo más alto de la esfera. Cuando Gal mira hacia allí, las dos agujas se funden en una.
Perfecto. Es la hora. Mi cronómetro biológico nunca falla.
¿La hora de qué?
De dar de beber a los demonios. Alguien se tiene que ocupar de ellos.
Saca una botella de vodka de una bolsa de papel marrón que tiene oculta debajo de la mesa y echa un chorro largo en el café.
Se cargó a una chica suiza que estudiaba danza contemporánea en la academia de Martha Graham, una tal Monika Beerle. ¿Cómo lo ves?
Beerle. El apellido parece holandés.
Posiblemente. Según el articulista, Rakowitz se había autoproclamado «El dios de la marihuana».
Se queda un rato pensando.
Bueno, sigue.
Resulta que unos detectives de la división de estupefacientes que andaban vigilando la zona oyeron rumores acerca de que el tal Rakowitz había hervido un cadáver. No me digas que no es para descojonarse. Tú que eres periodista, explícame qué quiere decir eso. ¿Rumores de que había hervido un cadáver? ¿Te imaginas a un yonqui diciéndole a otro en el parque: Oye, hace tiempo que no veo a la suiza, yo creo que el del pollo se la ha cargado y ha hervido el cadáver?
Ya.
Vuelve a estallar en carcajadas, pero al ver que no me hago eco se interrumpe.
Gal…
Bueno, está bien, no te pongas así. Es que tiene cojones la forma de contarlo. El caso es que una pareja de agentes de paisano se presentó en casa de Rakowitz con una orden de detención. Se lo llevaron a la comisaría para interrogarlo, y él negó rotundamente ser el autor del crimen. Dijo que se había encontrado el cadáver, y eso sí, confesó que lo había desmembrado y lo había metido en lejía antes de hervirlo. ¡Ji, ji, ji! Hay que estar loco. Dice que quería desinfectar los huesos. A pesar de lo incongruente de sus declaraciones, lo siguieron interrogando a fondo. Fue entonces cuando dijo que el cráneo se encontraba en la estación de autobuses de Port Authority. Cuando lo llevaron allí, los condujo directamente a un bidón, donde efectivamente había una calavera de mujer, envuelta en papel de periódico, en un estado muy avanzado de putrefacción. Parece que la lejía no sirvió de mucho.
Vuelve a reírse sin control.
Espera, que no es todo, dice cuando se recupera. Lo mejor de la noticia es el final. ¿Sabes lo que dijo Rakowitz cuando el juez le preguntó si tenía algo que declarar antes de dictar sentencia? Te lo voy a leer, porque si no, vas a creer que exagero: El acusado afirmó que el jurado estaba predispuesto contra él, pero que no le preocupaba, porque sabía que lo iban a declarar inocente, e iba a salir libre en seguida. Cuando recuperara la libertad, afirmó, pensaba dedicarse a vender marihuana y, con el dinero que lograra reunir, iniciaría una investigación privada, afín de llevar a los tribunales a los verdaderos autores del crimen. ¡Ji, ji, ji, ji! Pero no has oído lo mejor: el juez escuchó la declaración sin pestañear y cuando terminó, les largó un discurso en toda regla a los miembros del jurado y los mandó a deliberar el caso. La corte se volvió a reunir dos días después; el jurado declaró inocente a Rakowitz, y el juez lo absolvió, por falta de pruebas. ¿Qué te parece?
Читать дальше