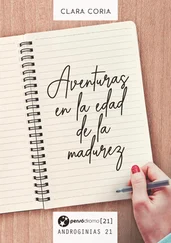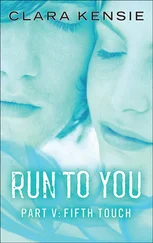Ni siquiera cuando Tito vino al mundo la espera fue tan angustiosa. Estaba a punto de desmoralizarse y de pensar que jamás vería a alguien con la tarta saliendo de Los Gavilanes y metiéndose en un coche para llevarla dondequiera que la hubiesen pedido. Y también sabía que debía mantener el deseo, fuera cual fuera, para que algo sucediera. Tal vez fuera una estupidez centrar todas sus esperanzas en la tarta, pero era lo que la hacía no desfallecer y seguir deseando encontrar el camino de Félix y Tito. A estas alturas no se le ocurría qué más habría por ahí que pudiera crearle un sentimiento tan fuerte.
Por nada del mundo iba a cerrar los ojos, ni a perder de vista la puerta con los boj a los lados y la hornacina con la carta. No iba a permitir que desapareciera. Se oía a las gaviotas. Las gaviotas aún seguían con ella.
Félix
El hotel Regina dominaba toda la cala y a ciertas horas proyectaba su silueta en las aguas de allá abajo. Databa de los años veinte y desde su posición de dominio había que reconocer que daba señorío al entorno. Sin embargo, Félix se encontraba más cómodo en un vulgar apartamento como los miles que se escondían entre las paredes y sombras de otros apartamentos a lo largo de la costa. Un apartamento era más independiente y más grande que una habitación de hotel y sobre todo más barato. Al hotel no le veía ninguna ventaja, a no ser que uno quisiera ir tropezándose a cada instante con gente. Y también Julia, al trabajar en un hotel, prefería alejarse de ellos en vacaciones. Sin embargo, Marcus allí estaba, gastándose los ahorros de Julia y Félix. Cuando llegó, subió a su habitación directamente. Se había cogido una suite.
Al abrir la puerta y verle, le miró con insolencia. Acababa de ducharse y estaba con el albornoz y las zapatillas del hotel, quería disfrutar de todas las comodidades que le ofrecían.
– Imaginaba que eras tú. ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres sentarte? -dijo señalando la terraza, en que el cielo y el mar se juntaban, el mar un poco más oscuro que el cielo.
Félix como respuesta se limitó a apoyarse en un escritorio de época, tan pequeño que como mucho se podría escribir en él una carta.
– He cumplido mi parte. Le he hablado. La he besado. No puedo hacer más.
Félix se desplazó del escritorio a la chimenea. Marcus se sirvió una copa de vino tinto. Parecía la imagen de la buena vida.
– Siento que esté así -dijo-. Me ha impresionado y si crees que sirve de algo puedo volver mañana otro rato, por el mismo precio.
– Creo que no será necesario -dijo Félix mientras sopesaba la posibilidad de pegarle dos hostias. ¿Y si le empujaba contra la chimenea de mármol? Podría golpearse tan fuerte en la cabeza que se matase. No sería tan difícil, Félix se consideraba más fuerte que él y sobre todo tenía más ira dentro y odio y desprecio. Félix tenía en sus manos un arma poderosa, el deseo de matarle, de hacerle desaparecer. Pero lo cogerían, así que abrió la cartera y le pagó. Un trato era un trato.
Julia
Sintió unas manos recorriéndole las piernas y los brazos. Sintió aliento en el oído. Sintió que le removían el pelo. No hizo nada, permaneció quieta sintiéndolo. Los espíritus habían vuelto con gran fuerza. A continuación por la ventanilla entró una ráfaga de viento caliente. Vendría del desierto.
No sabía qué hora sería cuando vio salir por la puerta del restaurante a la que habían llamado Margaret llevando con mimo la que debía de ser la tarta empaquetada en una caja de cartón. Iba en dirección contraria a donde estaba apostada Julia. Así que buscó nerviosa una manera de dar la vuelta con el coche. Cuando lo logró, Margaret continuaba allí con la caja de confitería abriendo un coche y colocándola cuidadosamente en la parte de atrás. Arrancó, y Julia sin ningún tipo de disimulo empezó a seguirla a unos metros de distancia. Margaret en un momento determinado la observó por el retrovisor. Sin embargo, no intentó despistarla, cuando se desviaba lo hacía suavemente, no le importaba que la siguiera. Y cuando esperaba en un stop, aflojaba la marcha para que Julia no la perdiese. Si era una broma del destino, el destino se había molestado mucho con ella.
Por unos caminos que Julia no conocía llegaron a la carretera de la playa. Dejaron atrás La Felicidad. Miró de reojo deseando que este odioso local hubiese desaparecido, pero ahí estaba enrojecido por el sol. Pasaron de largo La Trompeta Azul y lugares que había visto una y otra vez, una y otra vez. Hasta que torció por un camino angosto y desembocaron en la calle que le pareció la de Las Dunas. Era demasiado difícil estar segura de algo. Aparcó detrás de Margaret.
Margaret pulsó un timbre. La puerta de hierro se abrió y entró. Julia la siguió. Margaret no le dijo nada, ni ella a Margaret, no quería estropear nada. Si llegado el momento Margaret le preguntaba por qué iba detrás de ella, Julia le contestaría la verdad con toda sencillez, hasta entonces permanecería callada, como un duende, como los espíritus que ella probablemente había creado en su imaginación.
Pasaron junto a la piscina. Tom, el del mechón amarillo, regaba el césped y le lanzó un beso con la mano a Margaret. Julia le iba a dar las gracias por el desayuno, pero dudó que algo así fuese prudente en este momento e hizo como si no lo conociera. Del agua de la piscina se desprendió un aire pegajoso. Enormes monedas aceitosas temblaban sobre ella. Margaret se metió por un pasadizo que Julia ya no recordaba si había explorado o no. Luego pasaron por otro y subieron escaleras. Ella era la sombra de Margaret. Margaret tenía unas pantorrillas potentes de haber montado mucho en bicicleta o de haber corrido maratones, pero le costaba respirar. Oía la respiración fatigada de Margaret casi como si fuese la suya. Le daba la impresión de que respiraba a través de los pulmones de Margaret y que tosía. Al llegar al final del todo, Margaret se detuvo ante la puerta azul y respiró hondo, muy hondo. Se volvió a mirar a Julia. Julia notó que le entraba una bocanada de aire en los pulmones.
Margaret llamó al timbre. Se oía ruido que venía de dentro, palabras sueltas. La puerta se abrió con suma lentitud. Entonces sorprendentemente Margaret se volvió hacia ella y le dijo, Lista. Y se apartó para que Julia pasara. No se veía a la persona que había abierto porque el vestíbulo estaba en penumbra. Olía al pastel de Margaret y de su madre. Los ruidos de un instante antes cesaron. La gente que había dentro de la casa se calló.
Al principio no los distinguía, pero poco a poco empezó a entrar la luz. Cerró los ojos y los abrió con el riesgo de que las caras que la miraban desaparecieran. Eran los rostros de Tito, su madre, Félix y otras personas que no conocía. Sobre ella, en una bandeja con patas, había una tarta cubierta de brillante chocolate. Julia estaba tumbada. Estaba en una cama. ¿Qué hacía en una cama?
– Bienvenida al mundo real -le dijo una mujer de gafas y pelo canoso.
Le costó darse cuenta de que era una enfermera. Le quitaron la tarta de encima y le colocaron a Tito. Pesaba mucho y no tenía fuerza en los brazos para cogerle. Le llenó la cara de babas. Parecía real, pero ¿cómo podía estar segura? Tenía la misma sensación que cuando despertaba de un sueño muy profundo y durante unos segundos se encontraba confusa, igual que si acabase de pasar de un mundo a otro, de una vida a otra. El calor y el olor de Tito eran estremecedores, grandiosos. Eran auténticos.
– ¿Os he encontrado de verdad? -preguntó con el pensamiento.
Félix
Félix se quedó paralizado, no habló, ni movió un músculo. Le aterraba que cualquier mínimo movimiento pudiera asustar a Julia y volviera a cerrar los ojos. Angelita pareció pensar lo mismo. Se limitaba a mirarla angustiada. No querían cometer el error de la vez en que abrió los ojos y todos se precipitaron a ella y seguramente la alarmaron con las voces y gritos de alegría. Aunque no lo comentasen, siempre les quedó el remordimiento de por no controlarse haber arruinado aquella maravillosa posibilidad. Tito estaba medio dormido sobre el hombro de su padre. Félix lo había estado paseando por el cuarto mientras Angelita la aseaba, peinaba y le ponía el camisón de seda color melocotón. Quería celebrar aquella pequeña fiesta lo mejor posible. A Félix le daba igual, eran gestos que hacía por hacer algo, para mantener en pie la ilusión, pero que en el fondo desanimaban. Cuando todo estuvo preparado, llamaron a Abel. Y Abel dijo que si se había bebido un lingotazo de coñac también podría tomarse un trozo de aquella magnífica tarta, cuyo aroma inundaba la habitación, el pasillo y la entrada de los ascensores.
Читать дальше