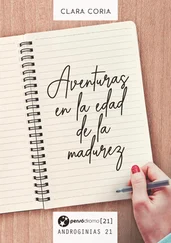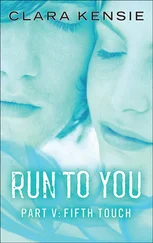Clara Sánchez
PresentimientoS
© 2009
Julia
Salieron de Madrid por la A-3 en dirección a Levante a las cuatro de la tarde. Julia se había pasado la mañana haciendo el equipaje que ahora con Tito se complicaba extraordinariamente. Desde que nació hacía seis meses, cada paso fuera de casa suponía movilizar mil cachivaches. Y en cuanto faltaba uno el mundo parecía desmoronarse. Pañales, biberones, gotas para el oído, sombrilla, gorro para el sol. Las cosas más urgentes iban en una gran bolsa de tela acolchada marrón estampada con osos azules, que por la calle solía colgar del respaldo del cochecito. La ropa de Félix y de ella la metió a voleo en la Samsonite verde abierta sobre la cama desde bien temprano. Cuando por fin la cerró, estaba hecha polvo con tanta ida y venida por el piso. También cerró los armarios. La que había que montar para bañarse un poco en el mar y tumbarse al sol. Cambiaría a Tito justo antes de emprender la marcha y aprovecharía para meter este último pañal sucio en la bolsa que dejaría en el cuarto de basuras del edificio. Antes de que se le olvidase, revisó la llave del gas y desenchufó el ordenador y el frigorífico. ¿Y qué más? Seguro que había algo más. Pero ya no le quedaba sitio en la cabeza para ningún otro detalle. Si uno pensara a fondo en todo lo que deja atrás, no terminaría nunca.
Con los huevos que quedaron al limpiar el frigorífico hizo dos bocadillos de tortilla francesa, uno para ella y otro para Félix. Félix en verano tenía jornada continua. Terminaba a las tres y llegaba a casa a las tres y media y se hacía cargo de Tito para que Julia pudiera irse a trabajar, en teoría, porque, un día sí y otro no, surgían imprevistos en la aseguradora y entonces se encargaba del niño una vecina, cuyas hijas de ocho y diez años iban a verlo a menudo.
Julia era la encargada del bar cafetería del hotel Plaza y había conseguido que le dieran el turno de tarde hasta que Tito empezara a ir a la guardería. Se derrumbó en el sofá completamente agotada con el bocadillo en la mano y echó una lenta mirada panorámica alrededor hasta que sin poder remediarlo se le cerraron los ojos.
A las tres horas de viaje hicieron una parada en un restaurante de carretera atestado de pasajeros de las líneas de autobuses. Fue problemático poder tomarse un café entre los apretujones y las prisas, pero aprovecharon para que Félix repusiera fuerzas con el bocadillo de tortilla y para comprar una garrafa de agua mineral, una botella de vino y unas empanadas rellenas de atún para cenar. Y mágicamente a las cinco horas, según se acercaban a la costa, el olor del aire empezó a cambiar. Venía cada vez más húmedo, en oleadas desde el mar, y las adelfas, las buganvillas y las palmeras empezaron a brotar por todas partes.
Lograron llegar a Las Marinas con algo de luz. Julia le había pedido a Félix que condujese todo el rato para poder ir descansando. La verdad era que desde que nació el niño, e incluso antes de nacer, se sentía fatigada a todas horas. Tomaba bastante café y unas vitaminas que esperaba que algún día surtieran efecto. Para controlar mejor a Tito, se había sentado a su lado en la parte trasera y de vez en cuando pasaba la mano por la toquilla que lo protegía de la refrigeración. Si tuviera que explicarlo, diría que le daba seguridad ir tocando a su hijo mientras el sueño la rendía de nuevo.
El pueblo era parecido a otros de la costa. Éste tenía un castillo, varios supermercados grandes, un puerto con barcos de pesca, con veleros de recreo y uno grande de varios pisos que hacía el trayecto a Ibiza. También descubrió una fantástica heladería en la calle principal con un enorme cucurucho en la puerta y un mercadillo de cosas de segunda mano. Precisamente el corte al tráfico de varias calles provocado por el mercadillo les hizo dar tantas vueltas que tardaron bastante en situarse en la carretera del puerto, que por fin les conduciría a la playa y al apartamento.
Lo había reservado Félix por Internet. Se trataba de un gran complejo con piscina en segunda o tercera línea de playa con el encanto de la tradicional arquitectura mediterránea, según la descripción de la inmobiliaria. Por lo general estos apartamentos tenían un dueño alemán o inglés que lo alquilaba en verano por medio de una agencia y lo usaba el resto del año en que apenas había demanda. Los propietarios del que ellos habían alquilado eran ingleses y se llamaban Tom y Margaret Sherwood. A Julia lo que más le atraía era poder ir andando a la playa sin complicaciones de coche.
Cuanto más se acercaban, su deseo de llegar e instalarse iba aumentando mientras que Madrid y el piso cerrado quedaban ya mucho más lejos de lo que se habría imaginado hacía unas horas. Ojalá que todo pudiera dejarse atrás poniendo kilómetros de por medio, pensó apoyando la cabeza en el cristal un poco más despejada.
Pasaron por el Club Náutico y por la comisaría de policía con un grupo casi inmóvil de africanos en la puerta. La luz se iba retirando hacia algún lugar en el cielo. En el paseo marítimo había puestos de regalos y terrazas para tomar algo, lo que debía de ocasionar aquel trasiego de coches que fueron formando una cola preocupante. Estuvieron sin moverse unos diez minutos. Félix en protesta golpeó el volante con las manos. ¿Tienes hambre?, dijo mirando las terrazas con gesto de que hasta que no tomasen posesión del apartamento era como si no hubiesen llegado. Si algo bueno tenía Félix es que no se dejaba llevar por los nervios, hasta el punto de que a veces Julia dudaba que tuviese sangre en las venas.
Lo malo fue cuando lograron salir del atasco y empezaron a circular por la carretera de la playa y se dieron cuenta de lo difícil que iba a ser encontrar el complejo residencial Las Adelfas. Las fachadas de apartamentos blancos y escalonados vistos en Internet acababan de desaparecer en esta oscuridad aceitosa y perfumada por una abundancia de plantas tan ocultas como los apartamentos. Tenían que ir despacio, escudriñando a derecha e izquierda de la carretera los luminosos y todo letrero que se pudiera distinguir. Las Dunas, Albatros, Los Girasoles, Las Gaviotas, Indian Cuisine, Pizzería Don Giovanni, La Trompeta Azul, la cruz verde chillón de una farmacia. Se internaron varias veces por caminos tan estrechos que apenas cabía el coche y cuando se cruzaban dos ocurría el milagro de poder pasar a un milímetro uno de otro y de la pared. El problema es que en el fondo todo era un enjambre de conjuntos residenciales intrincados unos en otros y difíciles de diferenciar seguramente incluso a la luz del día. A esto se debía de llamar buscar una aguja en un pajar.
En el luminoso más llamativo ponía La Felicidad. Estaba en el margen izquierdo y por el movimiento de gente en la entrada parecía una discoteca. Félix dijo que había llegado el momento de preguntar por Las Adelfas. Aparcó en un saliente de tierra exageradamente negro y cruzó con bastante dificultad entre los coches. Pero a los cinco minutos volvió con la solución.
Creo que ya está, dijo con mucho ánimo.
Félix era un hombre muy práctico y conducía como nadie. Se incorporó a la carretera sin dificultad y se adentró airosamente por otro de aquellos senderos imposibles hasta que leyeron el dichoso nombre de la urbanización.
Aparcaron junto a la verja de entrada. Félix abrió con una de las tarjetas que la inmobiliaria les había enviado por correo y le pidió a Julia que esperase allí con Tito hasta que encontrara el apartamento. Se llevó arrastrando la Samsonite y al hombro la bolsa de osos, de la otra mano colgaba el capazo con el paquete de dodotis dentro. Cuando regresó a la media hora dijo que aquello era un auténtico laberinto y que se había confundido dos veces de puerta.
Читать дальше