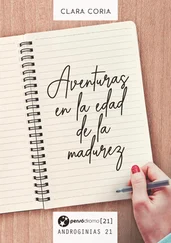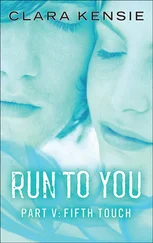Era el momento de pensar seriamente en Romano. Romano no le había aportado ningún dato convincente que despejara el camino hacia Tucson y su clínica blanca. Romano tendría que haber llamado ya para informarse sobre la posibilidad del ingreso de Julia por mucho que Félix le hubiese pedido tiempo. Y Romano con algo más que palabras en la mano tendría que haberle convencido. Lo que ocurría es que para el doctor la clínica de Tucson era una posibilidad remota, casi una fantasía, un lugar en la cabeza del que hablar como se habla de la esperanza o de la fe.
Se sentó en la arena. Ni siquiera se había quitado los pantalones para bajar a la playa, no pensaba bañarse. El agua frente a él tenía un gris azulado de una belleza amarga, y pensó con toda la fuerza de que era capaz: Julia.
Angelita dijo que Margaret, la dueña del apartamento debía de ser una consumada repostera. Había moldes, varillas, rodillos y muchos artilugios más made in England e incluso había encontrado entre las novelas un libro de cocina, pero necesitaría un diccionario para descifrarlo. Debía de haber pasado muchas horas en esta minúscula cocina preparando postres para sus hijos. Tal vez ahora ya fuesen mayores y no quisieran venir aquí de vacaciones. Pero quedaba algo de Margaret, aparte de su foto enmarcada. Aunque fuese un apartamento de tantos, con parecidos muebles asomando por las puertas abiertas de las terrazas, tenía algo muy acogedor. Cuando Angelita estaba en la cocina casi podía sentir la presencia de la bondadosa Margaret y un ligero olor a vainilla que emanaba de la encimera de mármol como si hubiese quedado allí impregnado de por vida. Angelita no podía aportar pruebas científicas, pero estaba segura de que de la misma forma que se puede escuchar la voz separada de la persona y que se puede oler el olor que alguien ha dejado en un ascensor había otras cosas que también se podían percibir de otro ser humano a pesar de que no estuviera presente. Y Margaret había dejado mucha paz y amor en este apartamento y aunque las novelas estuvieran en inglés le gustaba cogerlas de vez en cuando y tenerlas abiertas entre las manos. Tenía la clara sensación de que todo lo que hacía aquella mujer, cocinar y leer y sentarse en la terraza a tomar el sol, lo hacía con un espíritu maravilloso, dando mucho de sí misma en todo ello. Y se le ocurría que, de poder respirar Julia este ambiente, mejoraría. Como tal cosa era imposible le haría la mejor tarta de chocolate que había hecho en su vida en la cocina de Margaret, usando la encimera, sus boles, las mangas pasteleras y cucharas de madera tallada.
Angelita le pidió que comprara en el supermercado harina, chocolate, huevos, vainilla, menta, azúcar glas y levadura, de todo lo demás tenían en la cocina.
Mientras Félix buscaba estos ingredientes en las baldas, no quería dejarse llevar por la sospecha de que este pastel, que Julia no podría disfrutar, fuese más un entretenimiento para Angelita que conveniente para su hija. Lo cierto es que algo tenían que hacer. Inventaban sobre la marcha, no se podían estar quietos contemplando cómo Julia estaba quieta, y la verdad es que lo único que Angelita podía hacer por su hija era una tarta que no se iba a comer.
Lo que más le costó encontrar fue el azúcar glas. Una vez en el carro se dirigió a las cajas. No había acción más repetitiva que sacar las cosas de un carro para pagar, daba una gran sensación de normalidad, de que el ciclo no se interrumpía y de que la tierra seguía rotando sobre su eje. Sin embargo, al salir al parking tuvo una sensación impresionante. Del escape de un coche salió un chorro de humo blanco y la roulotte que había detrás se aplanó completamente, como un troquelado que se dobla para de nuevo, ante sus ojos, volver a coger volumen. Félix sacudió la cabeza. Había sido efecto del humo, pero le pareció impresionante, como si el mundo fuera un juguete, una maqueta en manos de alguien. Seguramente también su propio cerebro para relajarle le estaba diciendo que no se tomase nada demasiado en serio, que las cosas son así porque sólo podemos verlas así.
Se lo habría contado a su suegra, pero dicho en voz alta era una tontería. Así que se limitó a depositar sobre el mármol que sólo a ella le olía a vainilla la bolsa del supermercado. Llevaba puesto sobre una falda muy floreada, que le llegaba casi a los pies, un delantal blanco de anchos tirantes, que debió de pertenecer a Margaret. ¡Qué torpe había sido!, ahora comenzaba a comprender y Angelita empezaba a tomar volumen ante sus ojos como la roulotte del parking. Y es que el paulatino e imparable cambio que había ido observando en ella no respondía, como había pensado a la ligera, a la necesidad de sentirse más joven para poder atender a su nieto y a su hija. Lo estaba viendo claro, Angelita quería parecerse a Margaret. Se había teñido de rubio más o menos como ella y su nueva ropa no la había comprado, sino que debía de habérsela encontrado en el baúl debajo de las mantas, por los cajones de los armarios, en alguna caja. Evidentemente la falda floreada no era de su talla, sería de la de Margaret. Angelita no había evolucionado, no había cambiado, se había trasformado en otra persona para poder hacer frente a la situación. Así que, gracias Margaret, quienquiera que fuese.
Félix elevó a su hijo con las manos a su altura. Tito se rió estirando su preciosa cara de par en par, abriendo los ojos grandes y brillantes. Puede que él y nadie más que él conservara la esencia de lo que todavía era.
Cuando llegó al hospital a eso de las dos y media, Abel lo estaba esperando en la puerta de la 407 algo alterado, lo que le produjo a Félix una punzada en el pecho. Lo cierto era que desde que vivía inmerso en el estado de Julia su cuerpo se había vuelto más ruidoso y sensible. Sentía punzadas, pequeños dolores, hormigueos, notaba cómo le corría la sangre por las palmas de las manos y le palpitaba el corazón, y también sentía el aire caliente casi ardiendo saliéndole por la garganta.
Abel abrió los brazos y las manos huesudas.
– Menos mal que has llegado, no sabía qué hacer. Hay un sujeto ahí dentro con Julia.
– ¿Es extranjero?
– Creo que sí, uno de esos que no se sabe bien de dónde son. Dice que tiene tu consentimiento y que no le molestásemos. Por si acaso no pensaba dejarle marchar hasta que llegases -dijo echando una ojeada al guardaespaldas o lo que fuese, que montaba guardia frente a su habitación.
– Es verdad. No sé si he hecho bien o mal, pero lo tiene.
– ¿No vas a entrar? -preguntó Abel muy intrigado.
– Aún no -contestó Félix sin poder evitar que todas las facciones de la cara se le reconcentraran en una expresión seguramente lastimosa.
Abel le clavó las falanges en el hombro.
– Venga, hijo, vamos a tomar un café. En cuanto ése salga lo sabremos. No te preocupes -dijo haciéndole un gesto con la cabeza al guardaespaldas.
Félix se dejó conducir al ascensor, con una lentitud exasperante, y del ascensor al pasillo, y por el pasillo a la bulliciosa cafetería, único lugar que recordaba el mundo de fuera.
– Si no fuese porque voy en pijama, nos íbamos a tomar algo por ahí -dijo Abel mirando las palmeras del jardín.
A Félix le habría gustado sonreír, pero no podía.
Abel lo observaba con algo en los ojos que podría ser compasión aunque era difícil saber si hacia Félix o hacia sí mismo.
– Desahógate -dijo-. Lo que me digas me lo llevaré a la tumba literalmente hablando. Tengo los días contados. Soy tu oportunidad de poder descargar en alguien. Y ahora te vas a tomar un buen coñac, aunque aquí sólo tendrán brandy.
Félix se dejó hacer. Hacía tanto que nadie se ocupaba de él. Si lo pensaba bien, se había llegado a acostumbrar a que nadie se preocupara por sus cosas. Y este anciano enfermo tenía razón, a veces dar con alguien que quiera escucharte no es tan fácil. Él mismo sólo escuchaba a la gente por obligación, porque era su trabajo y a veces por hábito de escuchar, pero sin interés. Accedió a ponerle de su copa un chorro de Napoleón en el descafeinado y le contó todo lo de Marcus lo más objetivamente que pudo.
Читать дальше