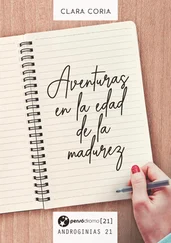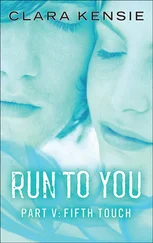La verja estaba abierta. Alguien, harto de tener que usar la llave, la había encajado para que no se cerrase del todo. Sería muy molesto tener que ir a bañarse con dinero, llaves y móvil. Félix en cuanto aterrizaba en la playa no soportaba esas pequeñas servidumbres. Salía a la playa únicamente con el bañador. No quería toalla, ni gafas de sol, nada de lo que tuviera que estar pendiente. Ahora en cambio debería tener mucho cuidado con no olvidarse los biberones, los pañales, con ponerle a Tito la gorra y siempre una camiseta aunque estuviese en la sombra. Debía evitar pensar en Tito de esta manera porque la debilitaba. Estaba con su padre y estaba a salvo, eso era lo importante.
Félix era más fuerte de carácter que ella. Puede que al dedicarse a resolver los casos de fraude de la aseguradora estuviera familiarizado con la otra cara de la gente, la que no se enseña y que de este modo hubiera aprendido a no dejarse arrastrar por las emociones. Aunque también podría ser que por su carácter hubiese acabado en este oficio. Desde que se conocieron hacía dos años Julia dedujo que era muy bueno en su trabajo. Era abogado y enseguida comenzó a especializarse en los casos dudosos y turbios. Por lo visto la empresa se ahorraba mucho dinero con él y la seguridad había aumentado de manera ostensible. Precisamente Julia y él se conocieron cuando fue al hotel en que ella trabajaba a investigar el robo de la diadema de la novia.
Entró y comenzó a pisar grava. ¿Había grava en el Adelfas verdadero? Hizo un esfuerzo para recordar, pero el detalle de la grava había desaparecido en las arenas movedizas de la mente. Estaba llegando a la conclusión de que no había nada tan poco fiable como la mente. No había nada tan poco fiable como una persona, como unos ojos, unos oídos y una boca. En Las Dunas por la mañana había caminado sobre una línea de piedra caliza rosa igual que ésta, aunque también creía haber visto grava en torno a los arbustos y las plantas. Se podría pensar que la ornamentación de las áreas comunes de este tipo de zonas residenciales constaba de los mismos elementos, y que sólo cambiaba la distribución. Félix sabría inmediatamente qué detalles debería o no desechar, pero ella no tenía ni idea. Todo le parecía importante e inútil al mismo tiempo.
Se internó por un pasadizo para llegar a la piscina. Tenía el vago recuerdo de que la piscina en el Adelfas verdadero la había presentido más que visto. Ahora los niños jugaban felices en un agua de un azul tan intenso que se podía masticar mientras sus madres tomaban el sol. ¿En qué estarían pensando las madres? ¿En qué pensaría ella si estuviese aquí tumbada al sol con Tito a su lado? Y ¿en qué estaría pensando ahora su propia madre?
Su madre, su madre. ¿Para qué llamarla? El capital que llevaba en el bolsillo mermaría por lo menos en dos euros, y su madre no podría hacer nada desde su casa alejada del aeropuerto, de las estaciones de tren y de autobuses, alejada del mundo en las afueras de Madrid, además no lo entendería, tendría que explicarle una y otra vez que no sabía por qué no era capaz de encontrar el apartamento. Levantó los ojos a un azul más profundo que el de la piscina. El color azul conseguía que este mundo pareciera placentero y completamente irreal, una fantasía. Si alarmaba a su madre, saldría corriendo en su ayuda y podría caerse y romperse un hueso y entonces Julia tendría que cuidar de ella y no podría dedicarse en cuerpo y alma a buscar a Félix y Tito. Si lo pensaba bien, se recordaba estando siempre muy preocupada por su madre porque su madre era muy sensible y cualquier mala contestación o desaire o una mirada desabrida podían amargarle el día.
Como era mucho mayor que el resto de madres, en el colegio solían preguntarle si era su abuela o si ella era adoptada, lo que naturalmente nunca se había atrevido a preguntarle a su vez a su madre. Para sus adentros la pequeña Julia consideraba que su madre era especial, no sólo porque fuera distinta, sino porque tenía en su poder el anillo luminoso.
Era lo único de auténtico valor que poseían y ni en los momentos de mayor apuro económico a su madre se le pasó por la cabeza venderlo, por la sencilla razón de que se lo regaló su marido, el padre de Julia, antes de morir y sin él se sentía verdaderamente sin nada. Julia lo llamaba luminoso porque su gran piedra amarillenta brillaba un poco en la oscuridad y deslumbraba a la luz del sol. La piedra iba engarzada en una pieza maciza de oro que simulaba a los lados los picos de las coronas y que nada más había visto en los cuadros de ambientación medieval. A Julia le encantaba ponérselo con un pañuelo de seda blanco y negro de su madre, que como tenía los dedos más anchos que los suyos se lo debía ajustar con algodón incluso a día de hoy.
Hizo el recorrido hacia el apartamento que en cierta manera tenía grabado en alguna parte de la memoria. Subió los escalones que tenía que subir como si estuviera siguiendo los pasos de una vida anterior y cuando llegó el momento de pararse ante una puerta se paró y llamó. Entonces oyó una voz de hombre.
– ¡Voy! -dijo la voz con toda claridad.
Era la de Félix, estaba segura. Por fin había llegado, los brazos y las piernas se le aflojaron, igual que si hubiera corrido diez kilómetros sin parar. Oyó unas profundas pisadas aproximándose dentro del apartamento.
Cuando conoció a Félix mientras trabajaba en el robo de la diadema de la novia, no le pareció nada del otro mundo, ni siquiera daba la impresión de que su trabajo tuviera un interés especial. Para estar investigando, no hacía preguntas astutas, ni tomaba notas, ni tenía la mirada penetrante que se le supone a alguien que se dedica a descubrir la verdad entre mentiras y malas artes. Más bien las gafas arrinconaban la mirada a un segundo o tercer plano. Además, los ojos tenían el poco brillo de estar siempre encerrados. Y por eso lo que mejor se recordaba de él era la voz, suave y joven. Una voz que daba la impresión de haberse quedado estancada en los veinte años. No era guapo ni lo pretendía y era evidente que otro en su lugar se habría sacado más partido.
Pero lo que más aprendió a apreciar de él era su enorme capacidad de comprensión. Comprendía todas las situaciones, todos los puntos de vista, por qué alguien robaba o mataba. Tenía ese don, lo que no quiere decir que justificara nada, sino que al comprender las acciones humanas no se asustaba ni se asombraba y no se dejaba llevar por los nervios. Para Julia ese carácter le vendría de su padre o de su madre. Hasta que los conoció, claro, y descubrió que su padre y él no se parecían en nada en absoluto.
Su padre era un hombre anormalmente iracundo, que se ponía rojo y saltaba por nada. Daba la impresión de tener el sistema nervioso tan irritable que a la mínima podría echar chispas de todos los colores. Era más bajo que Félix y enjuto por tanto desgaste nervioso, con los ojos pequeños y rápidos, sagaces. A veces era simpático, pero algo le avisaba a uno de que no debía bajar la guardia porque al minuto siguiente podría cambiar.
Vivían en Toledo y eran propietarios de un taller de coches, bastante grande especializado en la marca Renault, con diez operarios y dos o tres empleados en la oficina. Julia y Félix llegaron allí un mediodía y ni siquiera se quedaron a dormir. Félix estaba deseando marcharse. Comieron todos juntos unos manjares que a la madre de Félix le habría llevado varios días preparar y por la tarde fueron a visitar el taller, que había sido el negocio del que había vivido la familia desde que Félix nació. En el fondo la más sorprendente era la madre de Félix. Una señora gruesa y saludable que no hacía ningún caso de los altibajos de su marido y sobre todo no la acobardaban. Varias veces en el transcurso de unas pocas horas se pegaron unas cuantas voces y se insultaron. Félix los miraba como debía de haberlos mirado millones de veces a lo largo de su vida, impotente, resignado y decepcionado porque sabía que nunca entrarían en razón y porque era imposible que fueran como él habría querido.
Читать дальше