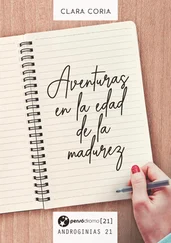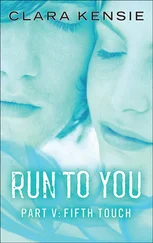– Tengo que bajar a la cafetería para hacerle un biberón al niño -dijo Félix resumiendo en esta frase un sinfín de problemas y matices.
– Tiene tiempo, hasta las nueve no empiezan a pasar los médicos. Ahora voy a darle agua y un poco de alimento. Vamos a ver, ¿qué le gusta comer a… -consultó el parte- a Julia? ¿Cuáles son sus platos preferidos?
Félix, que no solía tener ningún problema para entender las frases más incoherentes, los titubeos y cualquier intento de dar gato por liebre, de resultar más brillante o ingenuo de lo que se era, ahora se había desconcertado.
– ¿Le gustan el chocolate, la leche, el marisco? -añadió ella mientras levantaba unos grados la cama.
Julia no era alguien que pensara en la comida, y los que no piensan en la comida comen lo necesario, por eso quizá estaba tan delgada. De todos modos, no le hacía ascos a una buena cerveza helada, a un batido de fresa, a unas sardinas asadas o a un pastel de chocolate.
– Le gusta todo, menos los plátanos. De todos modos no creo que eso importe ahora mucho -contestó Félix bordeándola con Tito en brazos.
– Todo importa -oyó a su espalda mientras salía al pasillo.
La luz eléctrica se mezclaba con la natural procedente de alguna cristalera y acentuaba el cansancio de los rostros del personal que estaba a punto de terminar el turno. La gente con la que se cruzó en el ascensor no sabía que en la 407 su mujer dormía profundamente sin saber dónde se encontraba, ni cómo, ni quién cuidaba su cuerpo. Ni mucho menos el alma. Que Félix recordara nunca le había dado por pensar demasiado en este asunto del alma porque el alma no se veía, ni se palpaba, ni se olía, ni se oía, ni tampoco tenía sabor, no se podía analizar en un laboratorio, así que del alma se podía pensar y decir lo que se quisiera porque nunca se iba a poder contrastar con la realidad. Decir alma era decir todo y en el fondo no decir nada. Y aun así el alma debía de ser lo mejor que tenía una persona. ¿Seguiría intacta y sana el alma de Julia? Se supone que el alma al ser invisible podría haberse mantenido a salvo. La pregunta era dónde. Probablemente en sus pensamientos si es que seguía pensando.
Y si seguía pensando estos pensamientos serían los sueños. Su alma se comunicaría con ella a través de los sueños. Pero puede que algo de su alma también hubiese quedado en el propio Félix, o que las almas se comuniquen entre sí en un código tan oculto como ellas. Porque en honor a la verdad Félix jamás había sentido su propia alma, ni nada le había hecho pensar que la tuviera.
La cafetería daba a un jardín con grava, plantas de la zona y un conjunto de tres palmeras en el centro. En el ambiente flotaba un vago olor a detergente, que desde luego no había sido usado para limpiar los restos de aliento y huellas de dedos impresionados en las cristaleras.
Tito tenía los ojos abiertos e inquietos. Hizo ruidos como si quisiera arrancar a hablar y al no poder no tuviera más remedio que llorar. Félix le puso el chupete y cogió el biberón y la leche de la bolsa de osos. Compró una botella de litro y medio de agua de mineralización baja y le pidió a un camarero nada servicial que le calentara un poco. A continuación le pidió un café con leche y una ensaimada. Se fue tomando el café mientras le daba el biberón a Tito, pero no le apetecía tocar la ensaimada. Le repugnaba tener hambre, ¿tendría hambre Julia? Se fijó en el camarero. Por muy hosco que fuese no resistiría que le pegasen un golpe fuerte en la cabeza. Si no llegaba a morir del golpe, al menos sangraría o se quedaría inconsciente como Julia. Nadie está hecho de piedra o de hierro por duro que parezca, nadie tiene la coraza de las tortugas. A la mínima nos matan o nos matamos o tenemos que estar en un hospital como éste.
Un rayo de sol salía del jardín y atravesaba el cristal y se estrellaba contra la mesa. Tras tomarse el biberón, Tito empezó a llorar, tendría gases. Y al camarero no pareció hacerle mucha gracia que comenzara tan temprano el jaleo. Así que Félix salió con él en brazos al vestíbulo y paseó arriba y abajo percatándose, por pura manía de fijarse en todo, de lo que tardaban los ascensores en subir y bajar. Fue entonces cuando un paciente en pijama y bata se acercó al niño.
– Chiquitín -dijo, levantando un dedo amarillento, que Félix no deseaba que cayera sobre la cabeza de su hijo.
– Voy a cambiarle -dijo Félix emprendiendo el camino de vuelta a la cafetería.
Pero al llegar a la mesa se dio cuenta de que el paciente le había seguido. Le preguntó a Félix si le importaba que se sentara allí y le pidió al camarero hosco o taciturno, según se mirase, un café con leche y churros. La mano le salía escuálida y algo temblorosa de la manga azul claro ribeteada de azul oscuro.
– Estamos en el mismo pasillo -dijo el paciente-. Le he visto al pasar.
Félix se limitó a mirarle. De pronto la imagen de Julia en la cama le angustiaba, porque Julia, ocurriera lo que ocurriera aquí y en el mundo entero, continuaba en la cama de la 407 y podría haber terremotos, maremotos y cualquier tipo de catástrofe y ella no se enteraría de nada. Tito se puso rojo y empezó a apestar, por tanto había que subir para lavarle bien en el baño. Mientras Félix guardaba el biberón en la bolsa de osos, aquel hombre le observaba hacer.
– ¿Es su mujer la que está…?
Félix asintió. Le pidió otro café al camarero y la cuenta.
– Yo he tenido cuatro infartos y he estado inconsciente varias veces y ahora aquí me tiene, desayunando. ¡Cuánta vida! -exclamó contemplando a Tito-. Mis hijos ya son hombres, son mayores que usted.
– Mi mujer es buena conductora, sobre todo es prudente. Así que no sé qué pudo ocurrir para que se diera con un árbol. Anoche salió a buscar una farmacia y ya no volvió -dijo lamentando que cada una de estas palabras fuera completamente inútil.
Tampoco aquel hombre podía decir nada, no podía decir que no se preocupara, ni que todo volvería a ser como antes, sólo podía ponerse a sí mismo como ejemplo viviente de que las cosas se arreglan.
– Cuando quiera hablar conmigo, estaré unos días más en la 403 -dijo, y dejó caer la mano transparente en la cabeza de Tito.
Dijo que se llamaba Abel. Abel a secas. Y, aunque Félix no estaba para trámites sociales, no tuvo más remedio que darle su nombre.
Ahora, durante el camino de vuelta, Félix sabía a lo que iba, lo que le esperaba al final cuando sortease el pequeño vestíbulo de entrada a la habitación. Oyó resonar sus propios pasos por el pasillo, de la misma forma en que a veces se oye el propio corazón mientras se está tumbado en la cama y la cama casi tiembla con los latidos. Sabía que el milagro no se había producido. Siempre se llama milagro no tanto a que ocurra lo imposible sino a que se cumpla el deseo, porque que se cumpla un deseo es bastante difícil.
Las horas fueron transcurriendo con altibajos. Al principio se llevaron a Julia para hacerle el TAC, y luego al cabo de dos horas llegó un doctor con el resultado. Primero se oyeron unos pasos cortos y rápidos y a continuación entró él. Era el doctor Romano, de unos sesenta y cinco años. Su recortada barba blanca y la voz grave y cuidada le daban una gran credibilidad. Era, por decirlo de alguna manera, la voz de la experiencia, que se limitó a decir que el resultado era el esperado y que tendrían que tener paciencia porque podría despertar en unos días o… en unos meses, en cualquier momento, no se podía precisar.
– Pero ¿cómo se llama lo que tiene? -preguntó Félix tratando de controlar su ansiedad.
Parecía un coma, aunque aún era pronto para determinar qué categoría de coma. Era mejor decir que estaba sumida en un profundo sueño.
Félix preguntó qué podía hacer él. Y el doctor se le quedó mirando bajo sus cejas, que también empezaban a blanquear.
Читать дальше