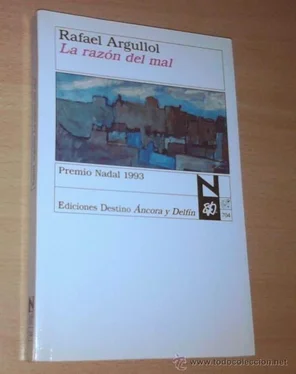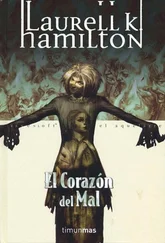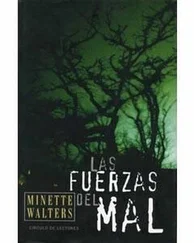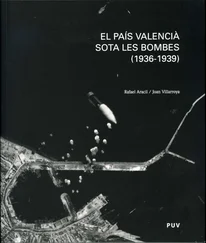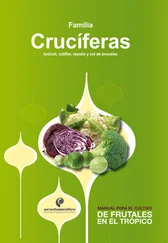Los que estaban en el otro bando, oponiéndose a esta excesiva claridad, se veían obligados, cada vez con mayor rigor, al secreto de los comentarios en voz baja. Sin embargo, más decisivo que esto era constatar que se hallaban inmersos en el absurdo. Incluso hombres como David Aldrey que, desde el principio, habían combatido tenazmente para mantenerlo alejado, acababan sucumbiendo. Víctor Ribera, a pesar de la admiración que profesaba por su amigo, lo corroboraba cada vez que se encontraba con él. De nada servía su empecinamiento, si es que no era una actitud que hacía más evidente su lenta caída. Aferrarse a los beneficios de la razón cuando ésta, en las circunstancias que les había tocado vivir, era un barco que hacía aguas por los cuatro costados, denotaba, de modo particularmente cruel, el triunfo del absurdo. Era dudoso que el doctor Aldrey no lo supiese. Víctor intuía que su amigo lo sabía aunque estaba seguro de que lo negaría hasta el final. Era la baza por la que había optado.
Para Víctor era distinto: no oponía resistencia al absurdo. Al mismo tiempo era incapaz de adivinar si éste era pernicioso. En ocasiones, cuando lo consideraba, no dejaba de constatar que había, en ello, un cierto privilegio. A diferencia de David él se había movido por los márgenes pero, como contrapartida, tenía una mejor visión de conjunto. Eso le proporcionaba, asimismo, una mayor penetración en los entresijos del absurdo. Su adiestramiento le había conducido en rumbo opuesto a la claridad que ahora reclamaban sus conciudadanos. Le asombraba la determinación con que éstos fijaban sus coordenadas, como si la geografía moral tuviera también, perfectamente delimitados, sus continentes y países. A él la crisis de la ciudad había terminado por borrarle las líneas de los mapas, sugiriéndole un mundo en que todos los territorios eran intercambiables. Fácilmente esto se prestaba a la completa desorientación pero asimismo a un estímulo inesperado: rotos los contornos afloraba un magma inédito que era semejante a una nueva sensación de libertad.
Esto era inadmisible y Víctor sólo se lo confesaba a sí mismo, como en un sueño. Al fin y al cabo, se decía, el absurdo y el sueño tenían mucho en común al destruir las leyes que normalmente aceptamos. En ambos casos la pesadilla había sido inevitable y también él, como la ciudad, experimentaba el dominio de los íncubos, con sus ceremonias monstruosas y sus expediciones de terror. Pero en los intersticios de la pesadilla, cuando cesaban los vientos venenosos, brotaban sueños ligeros que modificaban abruptamente el sentido de las cosas, situándole en un horizonte que apenas hubiera podido entrever en tiempos anteriores. La mutación, sin duda, había sido terrible, desfigurando formas y aniquilando certezas. No obstante, tenía, paralelamente, una vertiente liberadora. Liberaba ataduras, dejando que los conceptos morales, arrancados de las tablas de la ley, flotaran en un aire de perplejidad, como si se tratara de un rompecabezas en el que nuestra imagen del hombre se hubiera descompuesto en mil pedazos. Recomponer esta imagen exigía un ejercicio de apabullante sinceridad que, aunque lo consideraba superior a sus fuerzas, no por ello resultaba menos excitante para Víctor. Sabía, sin embargo, que tal excitación quedaría circunscrita a su intimidad. Mientras los que pedían acción confesaban abiertamente sus propósitos, al observador le correspondía preservar sus averiguaciones. Pues, evidentemente, eran inconfesables.
La modificación que se advirtió en el comportamiento de los ciudadanos vino a dar la razón a los que apostaban por un giro radical en el curso de los acontecimientos. A la etapa de retraimiento invernal, que los había mantenido encerrados en sus casas, le sucedió otra, en la que, como si se siguiera unánimemente una consigna, la calle se hizo con todo el protagonismo. La población buscaba en el tumulto lo que no había podido encontrar durante los largos meses de reclusión. Pero aquélla era una búsqueda frenética que en poco se asemejaba al tradicional gusto por los espacios exteriores propios de las épocas veraniegas. Bien al contrario, la multitud se movía de un lugar a otro, tensa, continuamente expectante, al igual que una jauría que ha olido la presa, sin haberla, todavía, localizado. Se daban los indicios suficientes como para saber que la caza había comenzado. Abundaban los ojeadores y muchos se ofrecían para participar en la batida. Sólo faltaba que alguien trazara el camino.
En tal situación se multiplicaron los que afirmaban conocer el objetivo, y la estrategia para conseguirlo. Fueron días propicios para los salvadores, cuyas ofertas pródigas se adecuaban a la perfección con el alud de demandas desmesuradas. Pronto la ciudad reprodujo a gran escala la imagen de una feria en la que los curiosos, ávidos de soluciones rápidas, se agolpaban ante las casetas de los oficiantes más prometedores. Todo ello constituía, sin duda, una estampa del pasado, si bien únicamente hasta cierto punto: la feria estaba dotada de los últimos recursos técnicos, de modo que los prodigios, en apariencia viejos que los feriantes vendían, quedaron revestidos por un aura atractivamente actual. Los conjuros mágicos y los elixires de la felicidad, propuestos al público en la retorta tecnológica, se transmutaban en manjares iluminadores del inmediato porvenir. Era fácil deducir, a partir de esos síntomas, que la ciudad había alcanzado una fase de fusión de los componentes que la venían integrando a través de la cual sus distintas caras, yuxtaponiéndose, formaban ya un extravagante conglomerado. El constante deterioro de los meses recientes había facilitado el resurgimiento de un humus primitivo que acogía cualquier trayecto de retorno a los arcanos de la imaginación. No obstante, esto no excluía que el contorno moderno de las cosas fuera preservado y acentuado, imponiéndose, a fuerza de experimentarla cotidianamente, una síntesis de tendencias que, antes, hubieran sido consideradas antagónicas.
Los salvadores se movían con facilidad en este escenario híbrido, utilizando para sus propósitos el estado febril que se había apoderado de las calles. Los había de todo tipo, compitiendo entre ellos por obtener mayores zonas de influencia, de manera que frecuentemente la naturaleza de sus arengas variaba según los espectadores a los que querían convencer. Eso produjo tensiones entre los acólitos de unos y de otros, defensores de verdades que se negaban mutuamente. En estas circunstancias las autoridades intervenían sólo en casos extremos, cuando el orden público estaba comprometido o cuando convenían que una intervención oportuna servía para recordar a los ciudadanos quién, a pesar de todo, detentaba el poder. Pero, en general, el Consejo de Gobierno se mantenía en una actitud pasiva, bien porque calibraba que las demostraciones callejeras eran todavía inofensivas, bien porque, como se opinaba a menudo, no estuviera ya en condiciones de sobreponerse a su impotencia.
A diferencia de los predicadores y augures, que habían hecho su formidable aparición durante la primavera, los salvadores reclamaban acciones inmediatas. Respondían, en realidad, a tiempos distintos y a exigencias sucesivas. Los predicadores fueron idóneos cuando la ciudad, hundida en una difusa mala conciencia de sí misma, necesitó bocas condenadoras que hablaran el idioma de la culpa. Por su parte, los augures sirvieron para amortiguar tal idioma, interrogando al porvenir y adjudicando bienes venideros. Pero ni el pasado, en el que se auscultaba el origen de la culpa, ni el futuro, donde se acariciaba la redención, eran buenos materiales para la acción. Los salvadores, en cambio, trabajaban la materia del presente, desde la seguridad de que únicamente ésta, ciega ante todo lo que no fuera la visión de su propia potencia, era capaz de albergar los momentos más punzantes de la pasión. Para ellos el presente tenía precio, y cada uno se tenía por el mejor postor.
Читать дальше