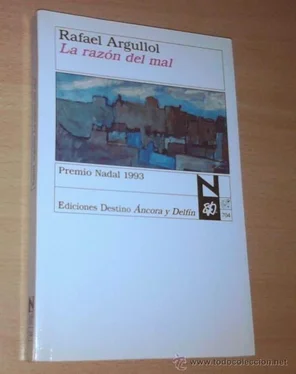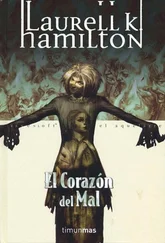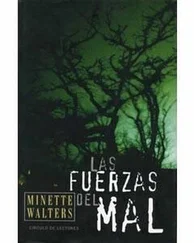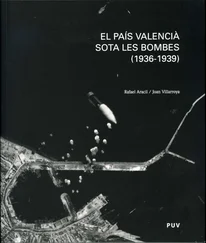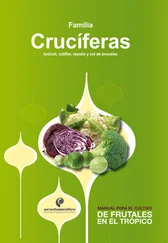– Voy a estar poco rato. Sólo será una pequeña inspección sobre el terreno. Volveré pronto.
Era domingo pero únicamente se podía adivinar porque los establecimientos comerciales estaban cerrados. Por lo demás, nada de lo habitual en ese día se confirmaba. No se divisaban reuniones familiares. No había feligreses saliendo de las iglesias ni aglomeraciones delante de las pastelerías. Era un domingo sin indicios festivos, y como tal resultaba inédito. Sin embargo, tampoco hacía recordar la especial vitalidad de las jornadas laborables, con su tráfico intenso de personas y vehículos. A Víctor le pareció que aquél era un día abruptamente inventado por una mente que desafiaba los ciclos de los calendarios. Alguien, con desmesurada ironía, lo había impuesto a la ciudad, seccionando el transcurrir cotidiano del tiempo: un día recién creado que no tenía el recurso de medirse con días idénticos del pasado a los que poder imitar.
Víctor supo enseguida que un día como el que estaba concibiendo entrañaba reconocer que la vida se había evadido definitivamente a otra parte y esto, para él, pese a todo lo que estaba sucediendo desde hacía meses, era un sentimiento nuevo. Por primera vez tuvo nostalgia de aquella otra ciudad que aparecía casi desvanecida en un punto muy remoto de su historia. No obstante, le costó recordar: por el delgado resquicio de medio año se habían colado lustros enteros que obstruían la circulación de la memoria. Resultaba desagradable aceptar que, al igual que la ciudad, también él se estaba quedando sin memoria.
Las calles ofrecían un aspecto similar a las grandes playas tras el reflujo de la marea, cuando el agua, al replegarse, abandona sobre la arena infinidad de restos. Había unos pocos edificios calcinados y abundantes brasas todavía humeantes. El alcance de los incendios era, pese a ello, reducido en aquel barrio. Sin duda en otros, por las imágenes que se habían podido contemplar durante la noche, el fuego había actuado con mayor espectacularidad. Con todo, Víctor no pudo evitar la sensación de que la obra de las llamas había sido menos eficaz que la de los hombres. A las llamas les había correspondido la acción más vistosa, hasta cierto punto limpia en su devastación, mientras que los hombres habían quedado encargados de acciones menores, si bien sumamente dañinas. El observador había aprendido ya, a través de múltiples experiencias, que las catástrofes se medían, no pocas veces, por sus pequeños detalles. Aunque se adjudicara a las fuerzas mayores el peso de un acontecimiento era, en realidad, en las menores, donde se encarnaban los obstinados rastros del estallido. Era en las numerosas trastiendas de un acto dramático donde tenían lugar las tensiones más encarnizadas y, por tanto, la destrucción más persistente.
Lo que Víctor veía a su alrededor le corroboraba en esta enseñanza. Primeramente había concentrado su interés en la piedra quemada y en las esbeltas columnas de humo que acababan confundiéndose con el aire rarificado de la calima. Luego, sin embargo, vencida esta contundente perspectiva de lo sucedido, demasiado vasta para no ser distante, su mirada quedó atrapada por minúsculos testimonios. La huella no se revelaba tanto en lo alto de los edificios chamuscados cuanto en el asfalto, a ras de suelo, donde los hombres, inferiores al fuego en poder, habían demostrado su superioridad depredadora. Por lo que pudo examinar la noche había albergado sucesivos ajustes de cuentas, iniciados quizá con enfrentamientos entre rivales, pero finalmente generalizados en una lucha de todos contra todos que había implicado propiedades y, en algún caso, vidas. Comercios y, en menor grado, viviendas habían sido saqueadas. Lo que no se habían llevado consigo los asaltantes lo habían abandonado en plena calle, de modo que el balance del pillaje nocturno sugería una extraña inversión del entorno que, habitualmente, rodeaba al ciudadano: la intimidad parecía haberse resquebrajado desde el momento en que muchos objetos de uso doméstico, impensables fuera de reductos privados, entraban a formar parte de un escenario anónimo que al pertenecer a todos no pertenecía a nadie. A juzgar por la saña con que habían sido dañados los muebles y enseres que se encontraban por todas partes, cabían pocas dudas de que aquel despojo de la intimidad representaba la acción culminante de una noche en que la ciudad se había violado a sí misma con rabia y, según las apariencias, con destructora alegría.
Los pocos transeúntes que caminaban entre los escombros miraban en derredor suyo con perplejidad. Algunos aminoraban su marcha para comprobar el estado de ciertos objetos, pero ninguno se detenía. Nadie se entretenía saqueando o recuperando lo saqueado. Únicamente un niño de cuatro o cinco años, solo entre los desechos, disfrutaba de lo que tenía a su alcance. Víctor se le acercó:
– Hola. ¿Qué haces?
El niño levantó la cabeza unos instantes, antes de continuar con su tarea. Estaba sentado en el bordillo de la acera, empeñado en meter una cuchara en el orificio demasiado estrecho de una botella. Le irritaba que el mango de la cuchara entrara fácilmente, pero no así la cazuelita.
– No podrás -le advirtió Víctor.
No le hizo el menor caso. Por contra, continuó probando, ensimismado en sus tentativas. Alternaba la ira, golpeando el cuello de la botella, con el esfuerzo para conseguir su propósito, en el que se aplicaba sacando cómicamente la lengua. Por fin pudo más la ira y arrojó la botella con toda la fuerza de que era capaz. Le rodearon los cascotes producidos por el vidrio al chocar con el suelo. Víctor lo levantó, para evitar que se hiriera, y lo trasladó a unos metros de distancia:
– ¿Te has hecho daño?
El niño negó con la cabeza.
– ¿Dónde están tus padres?
– No lo sé -dijo casi imperceptiblemente.
Estaba a punto de llorar pero no lo hizo. Víctor supuso que estaba perdido y miró a su alrededor, tratando de divisar a alguien que pudiera ser un familiar.
– ¿Con quién has venido? -No lo sé -repitió el niño.
Para contener el llanto mantenía los labios muy apretados, dibujándose en su boca una mueca de graciosa energía. Víctor logró, tras algunos titubeos por parte del niño, que se sentara a su lado. Estuvieron jugando durante un rato con una lata vacía a la que golpeaban con la cuchara. Pero cuando aparentaba estar más tranquilo el niño rompió a llorar sin que sirvieran de nada los intentos de Víctor para distraerle. Por fortuna, al cabo de unos instantes, se aproximó un anciano que, por lo que él pudo deducir, era su abuelo. El niño, sin dejar de llorar, fue a su encuentro, abrazándose a sus piernas. Víctor también se levantó:
– Temí que se hubiera perdido -le dijo al recién llegado.
– Fue una imprudencia por mi parte -admitió el anciano, disculpándose a continuación-. Tenía que encontrar algo.
Mostró un hermoso reloj de madera, antiguo y medio carbonizado, que sostenía con mucho cuidado. Era un hombre frágil, probablemente cerca de los ochenta, cuyo aspecto fatigado no alcanzaba a desmentir una elegancia natural. Acompañando a su fragilidad los ojos azules y los cabellos blancos le otorgaban un aura de ligereza en el interior de una atmósfera aplastante. Con una mano acariciaba a su nieto mientras, con la otra, agarraba el reloj que había recuperado de entre los escombros.
– Tenía que encontrarlo -se justificó de nuevo-. Es un objeto muy querido.
Le explicó a Víctor cómo la noche anterior unos individuos habían irrumpido en su vivienda, situada en la planta baja de un inmueble próximo, llevándose todo cuanto habían querido. Al parecer la única falta cometida por el anciano había sido recriminarles porque habían encendido demasiado cerca una hoguera, de modo que la humareda penetraba en su casa. Primero se burlaron de él, luego, al perseverar en sus reproches, derribaron la puerta. A pesar de todo se congratulaba por no haber recibido ningún daño.
Читать дальше