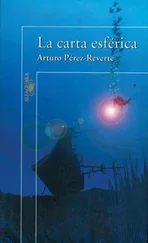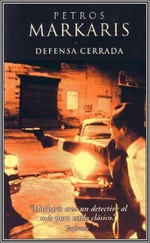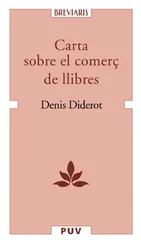Uno de esos días tu padre y yo vimos una película que nos encantó. En una de las escenas un muchacho comparaba el rostro de su amiga con un paisaje, y esa noche, antes de dormirnos, tu padre hizo lo mismo conmigo. Estábamos acostados y de pronto se incorporó un poco y empezó a señalarme con el dedo las distintas partes del rostro, como en aquella escena. Mi frente era una llanura; mis ojos, dos lagos de aguas pardas; mi melena, un bosque lleno de pájaros dormidos; mi nariz, una pequeña montaña; mi boca, un volcán. Yo cerré los ojos mientras me besaba y me pareció sentir a mi lado la respiración de ese niño escondido. Y tuve el presentimiento de que en cualquier momento se podía morir.
Siento decirte estas cosas, pero quiero que me perdones. ¿Recuerdas aquella carta que dejé en tu cama? La escribí porque pensaba dejaros, y quería explicarte por qué. Qué raros somos los seres humanos… Lo queremos todo a la vez, el recuerdo y el olvido, tener una casa y abandonarla, vivir en un mundo sin puertas y entrar a robar. Fíjate, aún no habíais nacido ni tu hermano ni tú, y ya pensaba en vosotros. Sabía que iba a tener dos niños, y el nombre que os iba a poner: Antonio y Daniel. También sabía que tu padre y yo terminaríamos mal. Lo supe una noche en que, siendo aún novios, fuimos a una verbena, en las afueras de la ciudad. Tu padre vio a uno de sus compañeros y se puso a hablar con él, dejándome sola, junto al mostrador del bar. Yo estaba muy guapa, con un vestido corto que me acababa de hacer, y unas sandalias que dejaban mis pies desnudos. Un chico se acercó a hablar conmigo, era pelirrojo y algo atolondrado. Me preguntó qué me pasaba, y le dije muy digna que eso a él no le importaba. Estaba disgustada porque tu padre me había dejado sola, y él lo percibió al vuelo. No sé qué bobada dijo, pero me hizo gracia y me puse a hablar con él. Sabía hacer juegos de manos. Tiraba tres naranjas al aire y conseguía que no se cayeran. Luego, puso una de sus manos sobre mi muñeca y mi pulsera desapareció. Me alarmé porque me la había regalado tu padre, y le pedí que me la devolviera. Está en tu bolso, me contestó. Y, en efecto, abrí el bolso y estaba allí. A veces me pregunto qué habrá sido de él. No era guapo, pero se movía como si fuera un alga marina. Entonces, una de esas semillas aladas que sueltan los tilos se quedó prendida en mi pelo, y él extendió la mano para quitármela, momento en que apareció tu padre y en un rápido movimiento le retorció la muñeca. Sígueme, le dijo, sin soltarlo. El pobre chico se puso pálido y obedeció sin rechistar. Traté de seguirlos, pero tu padre me dijo bruscamente que le esperara allí. Los vi perderse en la oscuridad y luego oí lloros. Cuando tu padre regresó, tenía en los ojos el mismo brillo de la otra vez, cuando pasó aquello en la cafetería. Le pregunté qué había pasado, pero él ni siquiera me contestó. Me cogió por el brazo con fuerza y abandonamos la verbena. Me haces daño, le dije. La culpa la tienes tú, por comportarte como una puta, me contestó.
Nunca me había dicho nada igual. Recorrimos en silencio el camino y, al llegar a la carretera, empezó a abrazarme y a pedirme perdón. Me dijo que le había parecido que el chico me estaba acariciando y que había perdido el juicio. Incluso se echó a llorar en mis brazos. Me besaba las manos y se frotaba con ellas, y yo sentía la humedad de sus lágrimas y de sus labios y el calor que desprendía su cabeza. Y aquello me conmovió. Pero no podía quitarme del pensamiento lo que había pasado y, dos o tres días después, regresé al lugar de la verbena para ver si veía al chico.
Todo estaba muy cambiado. Habían quitado los farolillos de colores y el mostrador del bar, y tardé en reconocer el lugar, que estaba a la orilla del río. Junto al agua crecían los juncos, que temblaban movidos por el viento. Se veía el reflejo del agua que corría entre ellos. En el tronco de un árbol, alguien había clavado una tabla en que ponía EMBARCADERO, pero no se veían barcas, ni parecía posible que pudieran llegar hasta allí. Estuve dando vueltas por el lugar, dudando qué dirección seguir. A lo lejos se veían unas casas y me acerqué. Unos niños estaban jugando al fútbol, y les pregunté si conocían a aquel chico pelirrojo. Me dijeron que trabajaba más abajo, en una gasolinera que había en el cruce.
La gasolinera estaba pintada de color amarillo. Todo el terreno estaba pelado y causaba una impresión extraña verla allí, tan limpia y brillante. Pregunté a uno de los operarios por el chico, y me dijo que estaba en el taller. Lo vi debajo de un coche, y sólo le asomaban los pies. Di la vuelta y me agaché por el otro lado para verle la cara. Hola, le dije. Salió al instante con expresión de susto. Tenía las manos llenas de grasa. Eran muy blancas, y me acordé de lo suaves que eran cuando me tocó para hacerme el truco de la pulsera. Tenía el labio partido e hinchado. Ha sido Antonio, pensé, por eso le oí llorar. Iba a decirle que venía a disculparme, que lamentaba lo que había pasado la otra noche, pero me dijo muy nervioso que me fuera. No estaba enfadado, pero era como si temiera que tu padre pudiera aparecer de un momento a otro para volver a pegarle. Tu novio está loco, añadió, ¿no lo sabes? Me fui a toda prisa, y al llegar al embarcadero me eché a llorar. Me acordaba de cuando tu padre había llevado a la joyería el dinero y de lo que había pensado yo cuando empezó a ponerlo sobre el mostrador: que me estaba comprando, que iba a quedarse con todo lo que tenía. Poco después del incidente del embarcadero fui a ver a la tía Nieves a Castrojeriz, para anunciarle mi boda. Estuvimos hablando y le conté lo que me había pasado con tu padre. La tía fue tajante, me dijo que no me casara con él. Esos hombres no cambian nunca, te acabará pegando.
Me puse hecha una furia. Anticipé el viaje de vuelta a Zamora, y estuve sin escribirle ni hablarle años enteros, a pesar de todo lo que la había querido. Pero fue verdad que tu padre no cambió. En eso tuvo razón, pero no en que no debería amarle. El amor es otra cosa, no tiene que ver con la felicidad. Y creo que si pudiera dar marcha atrás y empezar otra vez mi vida, volvería a buscarle por todas las comisarías del mundo. Hay una película que se titula Sólo se vive una vez. Trabajan en ella Henry Fonda y Sylvia Sidney, y es una de esas historias de amantes desgraciados a los que el destino les juega malas pasadas. Henry Fonda es un delincuente de poca monta condenado tres veces pero acusado de un asesinato que no ha cometido. Decide entonces escapar de la cárcel, pero esta decisión y la fatalidad le impiden seguir un camino recto, a pesar de contar con el apoyo de Sylvia Sidney, la mujer que le ama. El final no puede ser más conmovedor. Ella lo deja todo por seguirle, y ambos escapan tratando de alcanzar la frontera. Pero la policía les ha tendido una trampa y les dan el alto en la carretera. Empiezan los disparos y tienen que abandonar el coche e internarse en el bosque. Y cuando ya se creen a salvo, uno de los disparos alcanza a la chica. Henry Fonda la coge en sus brazos y sigue la marcha con ella, hasta que, agotado, se detiene junto a un árbol. Es una noche radiante, con el cielo cuajado de estrellas, y ella se le queda mirando conmovida y le dice: Lo volvería a hacer. Fíjate, se está muriendo y le dice que no le importa, que volvería a morir todas las veces que hiciera falta si ése era el precio que tenía que pagar por estar junto a él. Y eso me pasaba a mí con tu padre. Terminamos de la peor manera posible, durmiendo en camas separadas, casi sin hablarnos, como dos extraños, y sin embargo, si pudiéramos retroceder a aquella mañana en que yo estaba en la joyería y él entró casualmente a comprar una medalla, me volvería a enamorar de él. Cuando dos personas se aman, no lo hacen de la misma manera. Siempre hay uno más fuerte y otro más débil, y el más débil es siempre el que se entrega sin reservas. Ese papel me tocó desempeñarlo a mí y no me arrepiento. Muchas veces, al ver actuar a muchas mujeres, me he preguntado si les interesa de verdad el amor. Llevan a sus amantes o a sus maridos del brazo, como si fueran bolsos, sólo por lucirse con ellos, pero no quieren saber nada del amor. En cambio, hay otras que lo llevan escrito en el rostro. Cuando las veo siempre pienso que terminarán sufriendo, porque a los hombres no les gusta que se les desee. Y yo lo hacía, a todas horas, en todas las situaciones, lo que a tu padre acabó sacándole de quicio. Sí, lo que al principio le hacía gracia, que me presentara en la comisaría a buscarle, que me inventara cualquier excusa para llamarle por teléfono al trabajo, que cuando íbamos por la calle sólo quisiera ir abrazada a él, terminó por hartarle. Eres una pesada, me decía, no me dejas ni respirar.
Читать дальше