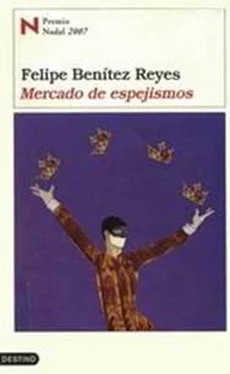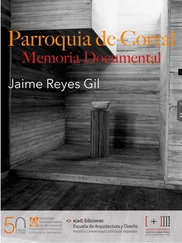Tía Corina suele alcanzar el cénit de su locuacidad a media tarde, y da gusto escuchar entonces sus divagaciones fantasiosas y bromistas sobre los cuádruples globos de fuego, sobre las propiedades secretas del mercurio o sobre las interpretaciones que hizo Jung de la doctrina de su paisano Paracelso, que escribió una escueta plegaria al Espíritu Santo en la que le rogaba aprender lo que desconocía y poseer lo que le faltaba, que es una súplica que suscribiría cualquiera, al fin y al cabo.
La conversación de tía Corina representa, ya digo, mi regreso diario a la infancia: «¿Qué dirías tú de un individuo que comparase la anatomía humana con una casa de cuatro pisos en la que la nariz fuesen dos ventanas, los ojos las claraboyas del ático y así sucesivamente? Pues eso fue lo que hizo el judío Tobías Cohn a principios del siglo XVIII, que fue un siglo inmejorable para los majaretas ocurrentes», y se echa a reír, y me río, y pasamos la tarde, hasta la hora de cenar, en esos coloquios.
Tía Corina y yo vivimos en un piso amplio, aunque lo tenemos atestado de trastos y de libros, de gavetas y cajas, de cuadros y pedruscos: todo el batiburrillo heredado de mi padre. Lo que quedó por vender antes de su muerte, lo que vamos vendiendo poco a poco para ir tirando. Pero esa escenografía provisional y confusa, por raro que parezca, resulta acogedora: es como vivir en un bazar abandonado en el que los objetos van cubriéndose de polvo, que es la huella del tiempo al pasar. Es, no sé, como vivir dentro de un reloj de polvo. Más o menos. (O dentro del fósil de un leviatán, si lo prefieren.) Y se está bien. Y de pronto algo desaparece. No porque se trate de una casa encantada, claro está, sino a cambio de la mayor cantidad posible de dinero, que casi nunca es mucho, pero…
Sam Benítez y el Prisma Teológico .
La ida a Egipto.
La leyenda de los magos y el cuento de Alif.
La llave de plata y el columbario de Abdel Bari.
La oferta del báculo.
Otros lances e infortunios.
Ninguna vida es una historia, sino algo muy distinto: cualquier vida son muchas historias. Demasiadas tal vez. Y demasiado heteróclitas en su apariencia, aunque todo, al final, revele una armonía un poco terrible: esa es tu atolondrada aventura. La de tu vida. Con sus incomprensibles fallos de guión.
Pues bien, la historia que me dispongo a contar comienza el pasado 10 de junio a las cinco y cuarto de la tarde. Una llamada telefónica: Sam Benítez.
«¿Jacob? Soy Sam Benítez, güey. Te llamo desde Ammán, aunque voy camino de El Cairo. ¿Tienes un momento?»
Hacía un par de años que no sabía de él, y les confieso que me sorprendió su llamada, pues daba yo por hecho que nuestros rumbos jamás coincidirían, por andar cada cual atareado en lonjas diferentes, a pesar de haberse interferido con frecuencia tales rumbos en vida de mi padre, que adoptó a Sam como discípulo.
Después de los prolegómenos mareantes que le caracterizan, Sam me informó de que en El Cairo sólo iba a estar tres o cuatro días, «porque sigo camino a Tailandia para meditar con unos monjes drogadictos y para chingarme a veinte o treinta extraterrestres de aquellas», y a los prolegómenos siguieron los preámbulos, a los prefacios los proemios y a los introitos los preludios. Y así durante una media hora.
Samuel Benítez, natural de Tlaquepaque, allá en Jalisco, perdió casi toda la sensatez que tenía cuando se aficionó a los trances de alucinación que le brindaban los chamanes más chalados de México, con sus doctrinas visionarias y evanescentes materializadas al final en el peyote; poco más tarde, perdió casi por entero esa sensatez menguada cuando sucumbió a los mareos esotéricos que le proporcionaron los libros del mixtificador Castañeda -que él presumía de leer y releer, absorto en aquellos supramundos retóricos- y la perdió por completo cuando le sobrevino la comezón, hace cosa de cuatro o cinco años, de construir lo que ha dado en llamar el Prisma Teológico: un cristal tallado en forma de heptágono, a través del cual -una vez girado con arreglo a combinaciones sometidas a una complicada secuencia matemática aún por determinar y a unos indeterminados factores fotoeléctricos- podría verse el rostro poliédrico de Dios. Y en eso sigue.
A Sam Benítez no le merman la ilusión sus fracasos continuos y no sospecha siquiera que tal vez la Divinidad no quiera asomarse jamás a su prisma. En sus experimentos no cuenta la opinión de Dios, porque Sam es de naturaleza aturdida en cuestiones trascendentales, conforme a esa pérdida total de sensatez a la que antes me referí, aunque, como contrapartida, tiene un instinto infalible para los asuntos prácticos. Sam El Mexicano , Sam El Chingón o Sam El Chamancito , como indistintamente se le conoce en nuestro gremio de profesiones indefinidas; Sam Benítez, en fin, de unos cincuenta y cinco años de edad y de complexión pícnica, cascado por los excesos del cuerpo, del alma y del pensamiento abstracto, lo que no siempre evita que cierre muchos bares que no cierran casi nunca. «La juventud, compadre, es siempre el último día de tu existencia si el penúltimo es bueno», me dijo una vez. (Una de esas frases, ya saben, que simulan profundidades de entendimiento y que por desgracia son tautología pura. Y en eso -y en muchos otros detalles- se le percibe a Sam la ventolera.)
«Tengo un encargo para ti, güey. Lo más grande que hayas hecho en tu vida», me dijo desde Ammán, y quedamos en vernos dos días más tarde en El Cairo, con gastos a su costa.
Hacía años que nadie nos proponía un trabajo de envergadura, y la llamada de Sam animó mucho a tía Corina, que está en esa época en que una persona necesita sentirse útil para situarse más cerca de la vida que de la muerte, aunque a mí no tanto, pues me había habituado a nuestra relativa inmovilidad, al trajín discreto de las pequeñas operaciones sin grandes riesgos, sin grandes beneficios y sin grandes epopeyas, por ser yo pesimista ante el futuro, quizá por el convencimiento de que, a partir de ciertas edades, todo cuanto está por venir resulta siempre peligroso.
«¿Cuántos días estaremos fuera?», me preguntaba tía Corina, ilusionada como una niña que hace su primer equipaje, inquieta ante una aventura al fin y al cabo rutinaria, repetida centenares y centenares de veces, aunque sentida por ella como nueva, y yo disimulaba, para no herirle esa ilusión.
A última hora, tía Corina no pudo acompañarme, ya ven ustedes, porque la diabetes le tiene muy mermado el espíritu nómada que ha alentado siempre en ella y que sigue enervándola, por ser de natural trotamundano. La noche antes de la salida se notó indispuesta -sin duda por aquel nerviosismo de viajera novata que se adueñó de su espíritu por vía del todo inexplicable, pues lleva recorridas las siete partidas del mundo- y el médico, con bastante severidad, le prescribió reposo. Como no hace falta decir, protestó con las fuerzas que tenía, pero acabó asumiendo su derrota. («¿Qué le habré hecho yo al dios de esa gente para que me trate con la punta de la babucha?») Lo sentí en el alma por su fragilidad y lo sentí también por mí, ya que el viaje me resultaría más largo y tedioso sin ella, que siempre acierta a entretenerme con alguna exégesis imprevista, con una broma erudita, con quién sabe qué apreciación reveladora. (Yo, por mi parte, dicho sea de paso, padezco de hipoglucemia, de modo que somos algo así como el yin y el yang de la glucosa, ya que ambas afecciones son completamente opuestas, pero hay momentos en que se convierten en un mismo padecimiento: uno de los grandes riesgos del hiperglucémico consiste en convertirse de repente en hipoglucémico, lo cual ilustra hasta qué punto puede parecerse una enfermedad a una religión asiática.)
Читать дальше