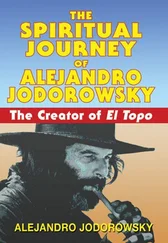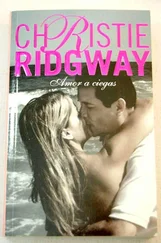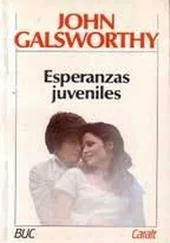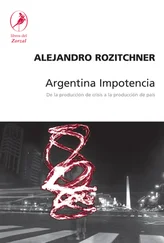– Tengo que salir -dijo sin volverse.
Detrás continuó el silencio.
– Quiero ver a Salima esta noche.
– Eso no está bien pensado -respondió Abdellah suavemente.
Se dio la vuelta y les encontró de pie, los dos pares de pupilas agrandados en medio de las cosas incapaces de salir de la sombra. Se habría sentido más cómodo con la presencia de los objetos, reconociendo los espacios de la sala. Pero eso no estaba a su alcance esa noche. Sabía lo que los ojos de Abdellah y de Zora estaban diciendo antes de que Abdellah lo dijera:
– Hay que prepararse para mañana, por lo que pueda pasar. Hace falta un coche y hay que juntar todo lo que quieras llevarte y cargarlo. El dinero del banco lo tenemos en casa desde el mes pasado. Hay casi cien mil pesetas. Y también tendrías que hablar con tu tío. Quizá mañana sea tarde, eso es lo que hay que pensar.
– Después de que vea a Salima haremos el plan.
– Es mejor que veas a Salima cuando todo esté listo.
Caminó hacia ellos y apoyó las manos en los hombros de Abdellah como cuando eran pequeños y Martin quería algo del niño con la pierna de alambre.
– Voy a ir a buscar a Salima -dijo, pero no se atrevió a decir más, porque sintió la dureza de los hombros en vez del peso que esas manos hacían caer siempre sobre Abdellah.
– No voy a ir contigo -se apresuró a declarar el cojo.
– ¡Abdellah! -casi chilló Zora.
Martin retiró las manos y esquivó la cara que había contestado a su intención, todavía encubierta, con una dureza que llegó a sentir como una delación o un escarmiento. Había sentido en las palabras de Abdellah el deseo de herirle, pero no comprendía los beneficios que quería sacar de esa herida. Estaba convencido de que Abdellah le acompañaría desde el momento en que imaginó el encuentro con Salima. No sabía por qué. Simplemente se veía junto a ellos desde el primer instante hasta el último. Tal vez necesitaba a cada uno de ellos para el otro, por causa de alguna premonición que seguía oscura, o tal vez sólo había imaginado lo mejor igual que un niño cuando monta en su cabeza la escena completa de su universo propio y feliz. Y ahora le costaba deshacerse de la idea en el mismo plazo en el que tenía que curar el golpe.
– Tiene que actuar como un hombre, Zora -Abdellah se había vuelto totalmente hacia ella, prescindiendo de Martin y reforzando lo que ya estaba dicho-. Es un militar, lleva estrellas, pero se comporta como antes, como cuando era niño. Está soñando, mientras sueña le aparece una idea y, cuando despierta, esa idea tiene que mandar en los que están despiertos. A veces, el mundo deja que la gente como él juegue con sus ideas soñadas y, a veces, no deja. Hay que saber cuándo deja y cuándo no. Martin está soñando. Está escuchando a los de la plaza, incluso ha escuchado los tiros, pero la verdad es que no oye nada. Está soñando, Zora, sólo está soñando. Un niño, y piensa que si se aparta, la vida pasa de largo.
– La vida ya le ha cogido y le cogerá más veces. ¿Cómo puedes decir eso, Abdellah? ¿Es que no sabes? ¿Es que no sabes nada?
El tullido escondía la cara y se enroscaba en la muleta.
– Déjale que aprenda su propio despertar. Por mí no tiene que preocuparse. No tienes que preocuparte por mí -Zora se volvió hacia Martin y le dedicó una mirada entera, sin alegría ni tristeza, abandonándola en lo más hondo del rumi con la falta de esperanza de los que no tienen más que dar y no confían, porque desconocen su valor, en que les sea devuelto.
– Voy a salir -murmuró Martin, buscando entre los muebles a oscuras un pasillo hacia la puerta.
– ¡Quítate ese uniforme! -gritó Abdellah con una desesperación que se hizo sentir más que el riesgo que ese grito ponía en la quietud de las casas y la calle.
Martin se detuvo.
– Bastará con una camisa y unos pantalones -murmuró junto a Zora.
– Tráele una chilaba.
La mujer grande no reaccionó.
– ¡Tráele una chilaba, por Alá vivo! Y a mí me traes otra y el bastón que está arriba. La muleta se queda aquí.
– ¿Es que eres menos cojo que ayer? -contestó plácidamente la negra enseñando sus dientes de oro y una satisfacción profunda.
– No quiero que le vean con el cojo de Larache. Más le valdría entonces ir vestido de alférez y de paso tocar la corneta.
Salieron por la calle del terraplén y tomaron hasta el malecón. La noche era caliente, espesa e inmóvil. Las estrellas se curvaban sobre el horizonte de un mar que dormía en un silencio casi vivo. La luna roja iluminaba debajo el único reguero de agua que imitaba el movimiento con ondas negras en una superficie de escarcha. Doblaron por la trasera del Mercado y siguieron también por la del Grupo Escolar hasta dar en la rotonda arenosa donde espiaron a Salima la tarde de hacía muchos años en que la siguieron hasta su casa. No tropezaron con nadie. Las casas tenían las puertas y ventanas cerradas a cal y canto. Al torcer hacia la calle que habían buscado, Martin dijo:
– Todavía no he pensado qué voy a hacer cuando Temsamani abra la puerta.
– Hoy no es un día para preocuparse por Temsamani -contestó el compañero.
A medida que se adentraban en la calle, escuchaban murmullos en las ventanas altas de las casas. Algunas estaban abiertas, las únicas que vieron hasta ese momento. Aunque nadie estaba asomado a ellas.
– Este barrio quema -susurró Abdellah empujando a Martin hacia la acera de guijarros-. Ahora será más peligroso que a la luz del día. En cuanto llamemos a la puerta habrá cien ojos mirando. Ojalá no se les ocurra nada.
En cuanto el cojo dejó de hablar, escucharon una voz ronca que hablaba monótonamente a la altura de un balcón lleno de palmas. Detrás había luz amarilla y paredes amarillas. Una voz litúrgica dirigida a feligreses absortos o dormidos. Esa voz parecía el cauce principal adonde iban a morir los murmullos, como afluentes del río importante. Cuando se detuvieron ante la puerta de Salima se escuchó aún con mayor claridad.
Martin golpeó dos veces y no pudo evitar comprobar el efecto que habían tenido en la voz. Aquella especie de ronquido articulado no se inmutó. En los segundos siguientes notó que los golpes en la puerta los reproducía el corazón en el interior del pecho. La puerta azulada tenía agujeros de carcoma y nudos que la pintura no pudo disimular. Se fijó en esos detalles porque sabía que eran la última barrera antes de los ojos verdes y tristes, de la melena caoba, de los labios rojos como un dibujo, de los dedos pequeños y oscuros, de la risa silenciosa que hacía más ruido en su interior que una tormenta de golpes sobre aquella puerta. Abriría por la parte de arriba y él la atraería sin esperar a que estuviera abierta del todo. Era tarde, pero se irían. Otra vez a la playa del espigón, hasta la misma línea de espuma de la primera noche. Sólo que ahora no tendrían que volver a despedirse. Al cabo de seis años cobrarían la recompensa de la separación: estar juntos para siempre adonde le destinaran. Ya habían hablado en los intervalos fugaces en que se vieron durante esos largos seis años. Se vieron para acordar el futuro, sin tiempo para más, ni siquiera para disfrutar del tiempo escaso. Estaba decidido, el momento había llegado y todo empezaría en cuanto desapareciera la puerta azulada.
– No hay nadie -dijo Abdellah bastante lejos, a su espalda.
Martin tuvo la sensación de estar reconstruyendo palabra por palabra y después hacer combinaciones hasta dar con el sentido. Ni en la cabeza, ni en el corazón había dado la hora de tener inquietud. Era absurdo que al cabo de seis años una simple puerta fuera incapaz de abrirse. Abdellah hablaba desde muy lejos, no estaba allí y no podía ver lo evidente. Golpeó de nuevo, pero lo hizo con el puño cerrado y más veces.
Читать дальше