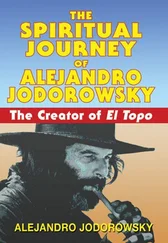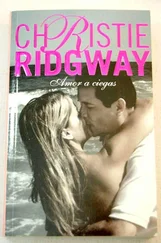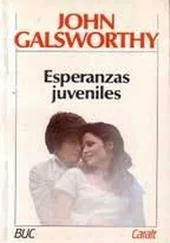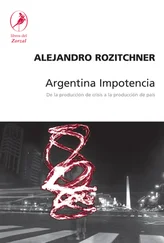– Habría podido conformarme con ella. Pero me enamoré pensándolo.
¿Una madre?
– Ya estaba embarazada de ti. Se hizo triste. Cuatro años. No digo que estuviera triste, digo que se hizo triste. Eso es lo peor que uno puede ver de sí mismo. Yo lo hice con tu madre trayéndola a Larache. Para los españoles ésta es una tierra militar, ni siquiera una tierra de misión. Al final, encontré aquí todo lo que me había hecho escapar. Guarniciones, comerciantes y chupatintas, donde un maestro es todavía menos que en Ciudad Lineal. Se preguntan cómo llegaste a parar a este sitio. No tienes negocio, ni galones: algo te ha pasado en la tierra de atrás. Es cierto. Ver cómo se hacía triste, cómo yo la hice triste, me paralizó. Yo no era valiente con lo que hacía. Ella había tenido las energías, el aliento, que a mí me faltaron siempre. No tenía que ver con la edad: tu madre era así. Era así, por supuesto -lo último lo dijo afirmando algún recuerdo borroso o echando algún cálculo también borroso.
– ¿Te paralizó? -el hijo se había quedado más atrás.
– No fue la ciudad. Al principio creí que era esta ciudad y que debíamos unirnos, aunque fuera mediante la tristeza, estoy seguro de que durante mucho tiempo pensé que la tristeza era un aliado, que debía unirnos contra la ciudad. Pero no era la ciudad, era yo en esta ciudad, lo que vio de mí, lo que vio de mí gracias a esta ciudad y que en Madrid podía explicarse de otra manera, sin necesidad de que se me viera a mí.
– ¿Te paralizó?
El padre le miró como si acabara de descubrirle detrás de una polvareda. Poco a poco fue reconociéndole al mismo tiempo que iba reconociendo la pregunta.
– Algo así. Me lo dijo con bastante antelación. Cuando termine este curso, me voy a España. Bastantes meses antes, después de Navidad. Me quedé esperando a que pasara ese tiempo. Luego la vi hacer las maletas y coger la camioneta a Tánger.
– También me dejó a mí -un murmullo con el que Martin constató otra cosa.
– En realidad lo dejó todo para que yo hiciera algo. El final del curso era un plazo para mí, no para ella. Se fue en verano y yo tenía todo el verano. Y tú te quedaste conmigo porque eras la última llamada -lo dijo con el cansancio de un esfuerzo que nunca se hizo, pero que había dejado la fatiga de una pregunta permanente a la que nada conseguía responder.
Un hombre con un traje gris era todo lo que Martin tenía delante. No era el maestro que había construido su aislamiento en el interior de un aula, consumido por su propia solidez o tan viejo como la idea con que había ido transcurriendo. Era un hombre con un traje gris. Tal como le habían visto muchos antes que Martin. ¿Quién lo está descubriendo, Martin? ¿Hay otro tú en otra mesa del local vacío?
– La última llamada. Un niño de cuatro años hace que uno calcule siempre lo que le falta, y que vaya a buscarlo. Pasó el verano, pero no había hecho el viaje. En septiembre te llevé conmigo a la escuela. Quería tenerte a la vista todo el tiempo, porque mientras te tuviera a la vista y tú también me vieses, no echarías nada en falta. Eso pensaba, con miedo de que en algún momento empezaran las preguntas sin final de un niño que se da cuenta de que le falta algo. De todas formas, era mejor que estar esperando todo el día la vuelta a casa, tu recibimiento y todo lo que podías haber acumulado estando solo. La escuela funcionó: empezaron tus descubrimientos y jugaste con una fantasía que no estaba al alcance de los otros niños, tú lo has dicho, el pequeño maestro. Descubriste tanto de ti mismo que no quedaron huecos y yo, por supuesto, no tenía intención de hacerlos aparecer hablando de viajes a España. Así pasó el tiempo y una solución perfecta para el miedo se convirtió en otra ilusión. Esta vez tuya, pero yo la inventé, igual que inventé la mía. Ahora quieres ser maestro y yo sé que el principio de eso estuvo en mi miedo. También lo demás, porque todo tiene que ver con quedarse quieto, que es lo que yo te he dado y lo que inventé para ti.
Hacía mucho que nada se movía en el sótano. Las palabras podían haber subido al aire y haberse quedado tan expectantes como las mesas vacías o los ventanucos, perteneciendo para siempre al lugar y no a la boca que las había dicho.
– Hazlo por mí -dijo de pronto. Le temblaron las manos sobre el mantel y las recogió en algún sitio de debajo.
– Hazlo por mí -repitió, acaso con la necesidad de poderlo decir sin ninguna especie de temblor.
– ¿Qué quieres que haga? -los ojos de Martin se movieron varias veces después de rebotar en los del padre.
– No quiero que se repita esa historia. Tengo la certeza de que he fabricado tus ilusiones y de que te harán daño, porque sé de dónde vienen y son una continuación de lo que ya estaba mal.
– ¿Qué quieres que haga? -es lo que hubiera preguntado a cualquiera que necesitase su ayuda, a cualquiera como el hombre del traje gris a cambio de que desapareciese el espectáculo de la súplica y quizá de que desapareciese el que tenía que suplicar.
– No quiero que hagas nada ahora. Después de que me vaya -lo último sonó demasiado inconcreto: podía ser una interrupción o una frase distraída.
Martin movió la cabeza como si la sacudiera de algún hemisferio que debía ocuparse en lo fundamental y no en lo que todavía era ambiguo.
Sin embargo, ¿lo has oído?
– Haré lo que me pidas -igual que antes había dicho quiero quedarme aquí y ser maestro, ideas en una corriente de agua o en un país sin gente.
– Tengo que irme -pero el viejo no se levantó, todo lo contrario, pareció más pegado a la silla y la silla más pegada al suelo.
– Lo que me pidas -tan lejos de aquel hombre que estaba delante que le habría gustado ser aquel hombre, haber contado su misma historia para que alguien como él, como Martin, no le hubiera escuchado y no sintiera lo que estaba sintiendo.
Un hombre va delante, otro le sigue. El que va delante se vuelve y pregunta: ¿adonde vas? Pero antes de que le contesten, dice: yo no voy a ninguna parte. ¿Para quién sueñas este sueño, Martin?
– Es posible que no vuelva -dice el viejo.
– Lo que me pidas, pero dime qué es lo que quieres -¿has pensado que lo diría, igual que pensaste que te llevaba a la escuela para que fueras maestro?
– Estoy enfermo. Tengo que regresar a Madrid -lo ha dicho como si no quisiera hablar de lo otro, haz esto y esto, es un hombre, una acera y un traje, y estar enfermo, muy enfermo incluso, fuese más leve que responder qué quiere.
– Pero antes dímelo. Puedo empezar por donde tú te equivocaste -ha dicho que está enfermo y es imposible escucharle, porque hasta ahora, Martin, sólo ha relatado una larga enfermedad.
La enfermedad en la que no se posan los ojos enseguida, sino la enfermedad de la que los ojos huyen.
– ¡Me estoy muriendo, Martin! -ha cogido una de las manos, mías, tuyas, de Martin, y la tiene agarrada como si tuviera que arrastrar un peso.
Y entonces has dicho, balbuceando, llorando, intentando soltar la mano, como si llorases por eso:
– ¡Sólo quiero que me digas qué tengo que hacer!
El local está vacío, pero queda una sensación en la mano, en los ojos y en la garganta, a punto de evaporarse todo. Aunque tú dices:
– Te obedeceré.
El soldado ha parpadeado como si estuviera fundiendo las últimas imágenes antes de despertar. Pero enseguida los músculos de la cara se han crispado alrededor de los ojos y los ojos se quedan en el centro de una carne que desemboca en ellos -la expresión física de tierra absorbida por un agujero-. Ha estado a punto de abrirlos cuando Martin ha dicho: haré lo que tú digas. Cuando Martin ha empezado a ser cualquier cosa y también cuando Martin ha sido despojado de lo que quiere ser. Sólo por eso. Sólo con eso, bastaría.
Читать дальше