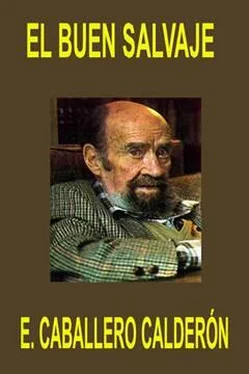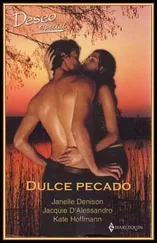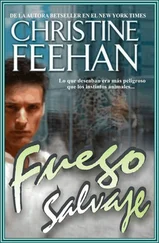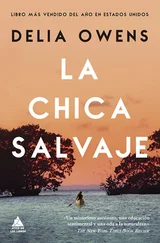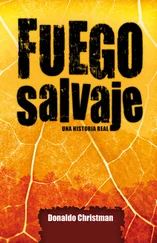Sospecho que anduve perdido muchas veces. Me orientaba por los planos de las bocas del metro. Hacía escala en los bistrots que estaban todavía abiertos y pedía un Ricard que bebía de un sorbo, sin paladearlo. Un policía me increpó cuando me sorprendió orinando detrás de un automóvil. Tropecé tres o cuatro veces con personas que se dirigían rápidamente a su casa. Algunas, en calles silenciosas y desiertas, al verme de lejos cambiaban rápidamente de dirección o atravesaban la calle para pasar a la otra acera. Mi cabeza era un volcán, me ardía la garganta y tenía los ojos turbios y los labios tirantes.
Arrastraba los pies cuando llegué al hotel con el primer rayo de sol que iluminó los cristales de una ventana en la mansarda de la casa de enfrente. Subí los tres tramos de la escalera casi a rastras, agarrado a la baranda, y una o dos veces me senté a descansar. Recuerdo haber tropezado con una pareja de jóvenes que descendían hacia la calle, y con un anciano ciego que tanteaba el suelo con la antena de su bastón blanco. Una aspiradora eléctrica sonaba y producía golpes sordos en alguna parte. La cabeza me daba vueltas, tenía las sienes empapadas de un sudor frío y pegajoso, y la boca se me llenaba de una saliva amarga.
Si hay gentes buenas en este mundo, bajo las apariencias del hombre más insignificante y vulgar, una de ellas es el farmacéutico. Se preocupa seriamente por mí, pues me ha sorprendido varias veces tirado en el suelo de mi cuarto, semiinconsciente, como si hubiera regresado de un largo y trabajoso viaje por tierras desconocidas. Tiene el temor de que cualquier día, en un momento de desesperación, me intoxique con las píldoras que tomo para poder dormir. Nunca pensé utilizarlo en mi novela por la razón de que en el entierro de un personaje como el Rey Midas, dentro de una concurrencia de personajes importantes y gente de sociedad, un ser como él, opaco y triste, nada tendría que hacer. Sin embargo, pocos días después decidí sacarlo del anonimato, y relatar dentro del procedimiento de los detalles "banales pero significativos", esta aventura que me parece interesante:
" El farmacéutico se encontraba entre los concurrentes del entierro, en un rincón oscuro, medio oculto detrás de una de las columnas del templo. Sentía afecto por aquel hombre importante que estaba ahora metido dentro de un catafalco cubierto de paños negros con bordados de plata. Las llamas de los cirios ascendían rectas, inmóviles, como lanzas metálicas. Creía sinceramente que el muerto había sido un hombre honrado y bondadoso. La víspera de su defunción acudió a ponerle una inyección de morfina, como todos los días, y a revisar el aparato del plasma gota a gota con que lo alimentaban. El hombre ya no podía hablar, pero por señas le pidió la libreta y el lápiz que tenía en la mesa de noche. Escribió, con letra muy confusa, estas palabras: "Abra el cajón central del escritorio. Saque cincuenta mil francos… (o dólares, o nacionales, o pesos, o soles, que eso lo definiré cuando resuelva en qué ciudad ha de celebrarse el entierro. Por igual razón, la nacionalidad del farmacéutico todavía está en el aire). Esto, porque una de las primeras veces en que acudió a inyectar al enfermo, le había contado que tenía una novia, como se lo contaba a todo el mundo convencido de que su pobre existencia constituía un tema de conversación apasionante. Pensaba casarse cuando consiguiera un departamento barato y pudiera montar una farmacia propia en los bajos del mismo edificio, más un laboratorio para fabricar un mejunje milagroso contra la seborrea y la calvicie. Para realizar este sueño burgués -en locales arrendados, claro está- aún le faltaban cincuenta mil francos."
Soy sádico con mis personajes y me complazco en atormentarlos para probar su resistencia moral. Lo que estoy haciendo con el farmacéutico ya lo había hecho Jehová con el desventurado Job.
"Con las manos temblorosas el farmacéutico comenzó a contar los billetes de banco que se alineaban en el cajón, por paquetes de distintas denominaciones. Andaba en ésas, aturdido por una emoción que le empañaba los anteojos, cuando se abrió la puerta de la alcoba y entró el médico seguido de la enfermera. Dejó entonces el dinero en su sitio y cerró el cajón. El médico lo citó para el día siguiente a la misma hora, y el enfermo lo miró con unos ojos turbios y tristes. Cuando lleno de ilusión regresó a la casa del millonario veinticuatro horas después, uno de los chóferes que conversaban a las puertas del jardín le dijo que no se molestara en entrar, porque el enfermo había muerto hacía veinte minutos escasos.”
Lo único positivo dentro de aquel retorno a la pobreza, era la recuperación de mí mismo en presencia del farmacéutico. Quiero decir que mi abuela y mi hermana volvían a ser lo que realmente eran: gente modesta que vive humildemente en un país desconocido y lejano. Mi padre había readoptado su condición de empleado público, muerto de fatiga y agobiado de deudas y preocupaciones. Y yo era un pésimo estudiante que había desperdiciado una beca, dilapidado una repatriación, gastado un dinero que no me pertenecía, y ahora no tenía un céntimo entre los bolsillos. El no tener que mentir continuamente y construir castillos de naipes para Rose-Marie, su familia, sus amigos y los que había adquirido en mi rápida incursión por el barrio de la Estrella, todo eso me regocijaba dentro de mi amargura, si así puede decirse.
La plaza de Notre-Dame suda asfalto derretido gracias a un sol que apenas se desplaza en un cielo de cobre. Estoy sentado en un duro banco de cemento, bajo la sombra de los árboles, en el jardín de Saint-Julien le Pauvre. Esta será mi primera noche en el depósito de drogas, un cobertizo destartalado y gigantesco en el Quai de Javel, cerca del Pont Mirabeau. Es uno de los barrios más tristes de París: un comercio de pacotilla, unos bistrots sin carácter, unas feas estaciones de gasolina y unos edificios pretensiosos que no logran alegrar y ennoblecer las calles. Tengo mucho tiempo por delante pues mi oficio de vigilante nocturno -lo consiguió el farmacéutico con sus patrones- no comienza sino a las diez de la noche v apenas son las cinco de la tarde.
Quisiera escribirle una carta a Rose-Marie, pero no me atrevo. La imagino en Venecia, inclinada sobre el parapeto de un puente, mirando un estrecho canal de aguas verdes y quietas que ondulan cuando pasa una góndola por el canal vecino y chapotean en la escalinata de mármol de un palacio viejo. Seguramente estará pensando en mí, cosa natural si se considera que yo estoy pensando en ella. Con la melena al viento y los grandes ojos oscuros y aterciopelados velados por una niebla de tristeza, tratará de descubrir las razones de mi desaparición, de mi fuga, de mi silencio. Un imperceptible soplo de brisa, o un beso fresco y húmedo, me rozan los labios. Siento una ligera presión en la mano derecha. ¿Por qué se fue? ¿Por qué me fui? ¿Por qué me engañé a mí mismo al engañarla a ella?
Cierro este cuaderno y me pongo a estudiar los anuncios por palabras de las páginas rosadas del "Figaro" Literario. Me interesa un sueldo fijo con el cual pueda vivir modesta, pero decentemente en un hotel como el de la Avenue Port-Royal, y algo me quede para cigarrillos, café y un vaso de cerveza de vez en cuando… Un vaso de cerveza helada, espumosa,, amarga, refrescante, que quite la sed… Eso es lo que por el momento necesito.
Me trasladé al café del "Petit Pont", al pie de Notre-Dame, siguiendo la sombra de los árboles y el sector más fresco de la calle.
– Una cerveza helada, por favor.
No he podido escribir una sola línea en el cuaderno del Rey Midas. Las notas, los escorzos de personajes que asisten al entierro, el prospecto general, hasta una guía de modelos y "un anecdotario revelador de caracteres", nada de eso me sirve ahora. A la luz de este implacable verano el tema resulta extemporáneo, aunque yo tenga muy claras las ideas sobre la universalidad y la intemporalidad de las obras literarias. Concebido por mí en un período de exaltación y en un medio desconocido y extraño, el Rey Midas se marchita en esta mesa de café a las seis de la tarde, y resulta anacrónico como estos horribles zapatos de cuero trenzado que me regaló el farmacéutico.
Читать дальше