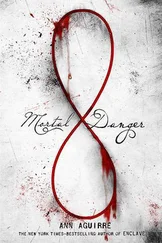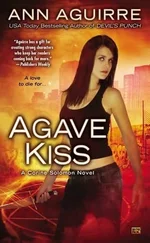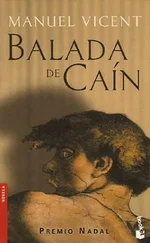Munich queda atrás y en España comienza la ascensión del héroe atravesando primero una nube de ceniza
Bajo la larga ceniza de la posguerra habían comenzado a avivarse algunos rescoldos. Los universitarios más inquietos ya habían puesto el dedo gordo en la cuneta y habían partido hacia Europa a bordo de un camión cargado de naranjas, de tomates y melones; luego regresaron con la buena nueva de que en París maullaba una gata con jersey negro de cuello alto que se llamaba Juliette Greco y en las aceras del Barrio Latino los novios se besaban con Lanáusea de Sartre en la mano. Por Montparnasse se movía un grupo de pintores españoles que alternaba el oficio de brocha gorda en los andamios con el trabajo de artistas nocturnos; los sábados se los veía con óleos y carpetas bajo el brazo yendo de galería en galería a ofrecer sus cuadros y se alimentaban de sus' propios sueños, unos de conocer a Picasso y otros a Santiago Carrillo. El Partido Comunista en el exilio remediaba su hambre a cambio de la filiación en una célula. Unos estudiantes se iban en vacaciones a aprender alemán en las minas del Rühr, otros optaban por fregar platos en los restaurantes de Londres. Aquí en España, cuando se hablaba de oposición siempre se refería uno a la de notarías o registros, a abogados del Estado o a judicatura nunca a Franco, que iba cogiendo un pergeño de abuelito pánfilo y no por eso menos cruel y asesino. La aspiración sublime a llegar a alto dignatario del Estado se compartía con visitas rituales a los prostíbulos con olor a permanganato poblados de putas muy maternales, entre cuyos senos les bailaba una medalla de la patrona de su pueblo. De Alemania regresaba Aguirre a Santander o a Madrid de vacaciones envuelto en silogismos escolásticos, brillantes y escurridizos. En casa de sus primos en la calle Costa Rica, durante los insomnios de las noches de verano, vaciaba su teología sobre la cama y los dejaba admirados. Sus primos le decían: «Jesús, vas a llegar a cardenal». Y él contestaba: «Nada de cardenal. Yo quiero ser Papa».
Había muerto Ortega. La noticia llegó muy pronto a Munich. El padre Félix García, experto en arrancarles la última aterrorizada confesión a los intelectuales descreídos, había entrado en la alcoba del agonizante, en la calle Montesquinza, había permanecido media hora allí envuelto en el misterio y al salir no respondió a la pregunta capital: ¿Ortega se había confesado, había recibido la extremaunción, le había untado el calcañar con el sagrado aceite para que pudiera volar al cielo? En los corrillos de la universidad no se hablaba de otra cosa. También había muerto Baroja en su casa de la calle Ruiz de Alarcóni pero esta vez el padre Félix García se encontró con el sobrino Julio Caro apalancado en la puerta con los brazos en cruz impidiéndole la entrada. En plena agonía el escritor Castillo-Puche había llevado a Hemingway al lecho de Baraja, que ya tenía perdida la memoria bajo el gorro de lana. Al ver a aquel gigante de barba blanca en su habitación sólo interesado en hacerse una foto, Baraja preguntó: «¿Quién es ese señor de la sonrisa de arroz con leche?». Alguien le dijo al obispo Leopoldo Eijo que fuera a confesar a su compañero de la Real Academia. El obispo de Madrid respondió: «No voy. Que muera como ha vivido».
En 1961 Jesús Aguirre fue ordenado sacerdote en Munich, en el Ludwigskirche, a manos del obispo del lugar. Actuó de padrino el diplomático Julio Cerón, que andaba perdido por las cervecerías y fue obligado a alquilar un chaqué para el acto. Las dos espadañas de la iglesia fueron iluminadas ese día de forma especial, pero no hubo ningún revuelo barroco en torno a este acontecimiento, salvo el volteo general de campanas. Bajo los acordes del órgano avanzó el misacantano, revestido sólo de alba, estola y cíngulo, por la nave principal y en la cabecera del primer banco lloraba su señora madre con teja y mantilla española y el rímel corrido. Sin duda, muchas de aquellas lágrimas serían de orgullo por tener como hijo a un representante brillantísimo de Dios en la tierra, y otras tal vez se debían al recuerdo de un lejano amor loco qué se desarrolló en medio de promesas ardientes en la primera oscuridad de una tarde al final de un verano junto a la playa. En el altar también le esperaba, junto con el obispo y otros sacerdotes, un diácono que iba a oficiar en la ceremonia. Desde la grada, con las manos juntas en el pecho, Hans veía avanzar a su amigo Aguirre y probablemente recordaría los años de amistad y aquel baño teológico que se dieron en la cascada de la Selva Negra la mirada de los corzos desde la espesura y el grito que resonó bajo las cúpulas de las termas de Baden-Baden que vino a romper toda la armonía de los cuerpos. El hombre es un ser-para-la-muerte, había dicho Heidegger. Con la joven muerta flotando boca abajo en una de las piscinas podía empezar la teología.
Después del acto litúrgico de la ordenación sacerdotal se sirvió un aperitivo en el claustro de la iglesia y allí se pasaban las copas de vino del Rin los profesores Schmaus, Sóhngen, Monzel, obispos y alumnos; luego hubo una fiesta en la pradera del colegio ducal Giorgianum presidida por el rector Pascher, catedrático de Liturgia y Pastoral, donde se cantaron canciones bávaras, casi paganas, con acordeones y trompetas de pistones. Finalmente Julio Cerón pagó una cena en la cervecería del Führer a los amigos que habían llegado de Santander, y Jesús Aguirre, a partir de ese día de junio, comenzó a navegar el sacerdocio como una aventura intelectual, lejos de la mística y mucho más lejos de la ascética. Las clases en la facultad de Teología siguieron su curso sin este alambicado neófito, que ya no tenía más excusas para quedarse en Alemania.
Después de haber volado por las elegantes alturas del saber teológico, regresó a casa y en realidad le correspondía adscribirse a una parroquia de la diócesis de Santander. Era imposible imaginar a Jesús Aguirre de coadjutor en un pueblo del valle del Pas confesando beatas, departiendo con el boticario, paseando por las afueras con el director de Banesto, dando siempre la razón al indiano, el más rico del lugar, bautizando, casando, llevando el viático bajo la ventisca por los desmontes, dando responsos a gente innominada que pasa por este mundo sin enterarse de nada. ¿Tanto Goethe, tanto Guardini, tanto Adorno y Walter Benjamín y Rahner para acabar jugando a la garrafiña o al tute con el cabo de la Guardia Civil de pareja con un párroco de misa y olla? Tampoco en la ciudad de Santander había ningún puesto que fuera el adecuado para este ser brillante, navegador del cosmos teológico, ahogado por la caspa moral de una clase media qué sabía su origen y que sin duda se lo echarían en cara en cuanto se saliera del orden constituido, que cualquier burgués espera de un cura. Una vez más, Laín Entralgo, Zubiri y Aranguren llegaron en su ayuda para sacarlo del pozo provinciano y lo dejaron en brazos del padre Federico Sopeña en Madrid. La rampa de despegue estaba preparada.
La primera misa se celebró en la iglesia de la Universitaria. Allí estaban todos los admiradores del padre Sopeña. La madre del misacantano seguía llorando con el rímel corrido. Después de la solemne ceremonia asistida por varios prestes y adornada con una hermosa disertación del teólogo y pensador Francisco Pérez, su amigo desde Comillas, Jesús Aguirre, sentado en el presbiterio en un sillón abacial, cara a los fieles, ofreció a besar las palmas de sus manos perfumadas con agua de rosas flanqueado por el padrino Martín-Retortillo y la madrina Consuelo de la Gándara. En fila bajo un motete de Palestrina cantado por la escolanía, se acercaban a tributarle homenaje profesores liberales, agnósticos de entre dos aguas, señoras del barrio de Salamanca, universitarios rebeldes, toda la grey que había acopiado el padre Sopeña y que a partir de ese día Jesús Aguirre haría suya y sobre la que actuaría con su labia de encantador de serpientes. Cuando Sopeña se fue a Roma, él se quedó de amo del rebaño.
Читать дальше