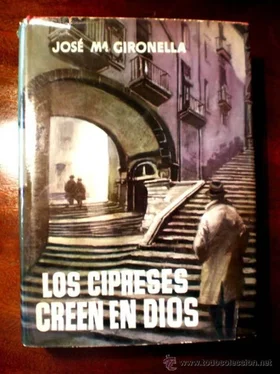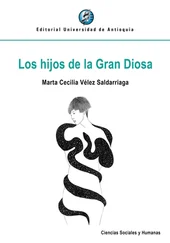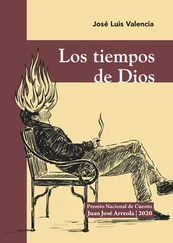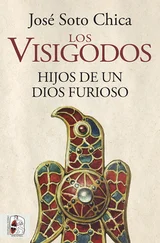José Gironella - Los Cipreses Creen En Dios
Здесь есть возможность читать онлайн «José Gironella - Los Cipreses Creen En Dios» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Los Cipreses Creen En Dios
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Los Cipreses Creen En Dios: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Los Cipreses Creen En Dios»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Ésta crónica de la época de la Segunda República es la novela española más leída del siglo XX. José María Gironella relata la vida de una familia de clase media, los Alvear, y a partir de aquí va profundizando en todos los aspectos de la vida ciudadana y de las diversas capas sociales.
Los Cipreses Creen En Dios — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Los Cipreses Creen En Dios», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– Mitad y mitad.
En el camino, José dijo a su primo:
– ¿Sabes que Pilar empieza a ser de buen ver?
Ignacio asintió.
– ¡Sí, es cierto! Me he dado cuenta ahora, viéndola a lo lejos. Es curioso -añadió- lo que cambian las personas vistas de lejos.
El Teatro Albéniz estaba, efectivamente, lleno a rebosar, y todavía la Plaza de la Independencia era un hormiguero de gente. Grandes carteles, sensación de juventud.
– ¡Caray con los jesuitas! -comentó José.
Entraron dando codazos, como todo el mundo. Tuvieron que instalarse en el pasillo central, de pie, presionados por la masa.
El aspecto del escenario era impresionante. Brillaban las banderas, la sonrisa optimista del jefe, don Santiago Estrada, las joyas de varias señoras de la presidencia y la calva del subdirector. Entre el público se veía muy poca gente de la clase trabajadora. Burguesía y muchos jóvenes del Partido, con brazaletes verdes en la manga.
Los preparativos era lo que más gustaba a Ignacio. El silencio sepulcral que se hacía cuando el primer orador terminaba de sacar sus cuartillas y se disponía a hablar.
¡El primer orador! Dijo que el programa social del Partido se inspiraba en las encíclicas papales y que su fuerza residía en la moralidad de los dirigentes.
– Por eso estáis aquí en tan gran número. Porque sabéis que los dirigentes de la CEDA son personas honradas.
Luego describió la incalificable demagogia de los gobernantes de la República. El fracaso de la Reforma Agraria. «Han dejado a los colonos sin créditos, sin elementos, sin nada. Muchos de ellos piden a sus antiguos propietarios volver a las condiciones de antes.» Describió la terrible campaña antirreligiosa en todos los sectores de la sociedad. «Estamos gobernados por gentes que creen más en París y Londres que en España, que van contra lo tradicional en la Patria. Se queman iglesias, se persigue a las Congregaciones, se prohíbe la enseñanza religiosa, se implanta el divorcio. ¡Todo eso es progreso! Y los quioscos y las barberías… y hasta los salones de espera de ciertos abogados populares están llenos de revistas pornográficas.»
Luego habló de los obreros. De la influencia del oficio sobre la mentalidad. «Un hombre sin oficio es un desgraciado -dijo-. Hay que dar un oficio a cada hombre y hacer que lo ame. Aumentar los salarios sin conseguir que los obreros amen su oficio, es no hacer nada.»
Todo bien, todo perfecto. Las ovaciones se sucedían. Ignacio recorría con la mirada toda la platea y los palcos en busca de gente conocida. Debía de haber muchos curiosos como ellos, pues vio a la Torre de Babel, surgiendo un palmo más que los demás, y a Julio García. Hasta el tercer orador no consiguió localizar a su padre, de pie en el pasillo lateral derecho, con el mismo aire satisfecho de quien asiste a una revista con combinaciones de luces.
– ¡Señoras y señores! -empezó de pronto el cuarto orador, con voz dispuesta a levantar a las masas-. ¡Es para mí un honor…!
El orador era un hombre experimentado, que comunicaba, por algo indefinible en el optimismo de su rostro, simpatía a la multitud. No decía nada, pero surtía efecto.
– ¿Queréis prestaros al juego de las fuerzas marxistas y extranjerizantes que invaden nuestro suelo…?
– ¡Nooooo…!
Luego preguntó, esta vez agitando las manos:
– ¿Queréis una Patria próspera, justa y cristiana, donde…?
– ¡Sííííí…!
La atmósfera se había caldeado.
– ¡Nosotros daremos a los ciudadanos…!
– ¿Qué les daréis? -gritó, de pronto, una voz rotunda, que se impuso en la sala-. ¿Un bombón?
Era la voz de José Alvear.
– ¿O un pico y una pala?
El escándalo fue fenomenal. Silbidos, murmullos, todo el mundo se puso en pie. Matías Alvear miraba por todos lados, como si hubiera reconocido la voz. La Torre de Babel, erguido en primera fila, intentaba ver a través de sus gafas ahumadas.
José sintió que una mano poderosa se posaba en su hombro izquierdo. Habituado a aquellos lances, con la barbilla dio un golpe rápido y seco a los dedos y luego dijo, con el rostro ladeado:
– Cuidado, nene… que esto quema…
El orador no se había dado por vencido y agitaba sus brazos intentando reconquistar la atención.
– ¡No! -gritaba-. ¡Nosotros no prometemos bombones! ¡Es Largo Caballero quien los ha prometido, y no los ha dado! ¡Es Azaña quien los ha prometido! ¡Para bombones, los de Casas Viejas…!
– ¡Bravo…!
Un silbido escalofriante cruzó la sala. «¡Fuera, fuera! ¿Y Sanjurjo, qué?»
Esta vez José no tenía nada que ver. Sin embargo, fue él quien recibió un puñetazo en la cabeza. No fue gran cosa, pero lo suficiente para que el agresor recibiera una respuesta que justificaba el «uno, dos, arriba, abajo» de aquella tarde. Ignacio vio al agresor caerse desplomado: hubo un gran barullo. Mueras, vivas, nuevos gritos de ¡fuera, fuera! De repente Ignacio distinguió a Julio, abriéndose paso hacia ellos, acompañado de dos agentes. José, dócilmente, se dejó expulsar del local. Ignacio le siguió a distancia.
Al llegar afuera, Julio dijo, dirigiéndose a Ignacio:
– ¿Es tu primo?
– Sí.
– Mañana le traes a tomar café. Ahora, andando. -Y dio media vuelta con los agentes.
– ¡Qué borregos! -comentó José, componiéndose el nudo de la corbata-. ¡En Madrid hubieran salido cincuenta en mi ayuda!
– Aquí nadie te conoce…
– ¡Qué tiene que ver! -La cosa estaba clara. Armar camorra…
Disimulando, salió de un café un hombre bajito, sin afeitar, con las manos en los bolsillos, y fue acelerando el paso hasta alcanzarlos y ponerse a su lado.
– ¡Mira! -exclamó José-. ¡Ahora aparece el Responsable!
– Buen trabajo, camaradas -dijo éste, guiñando un ojo a José y a Ignacio.
– ¿Sí? ¿Te ha gustado?
– Ese bombón lo llevarán en la tripa.
José se paró, y se quedó mirándole, moviendo la cabeza.
– Conque… ¿en la tripa, eh? ¿Y vosotros qué? ¿Tocando el violón?
– Un par de esas píldoras y van que chutan.
– ¿Tú crees? -Y de repente le agarró por la solapa-. Y vosotros ¡qué! ¡Mutis como ratas! Si me cortan el pescuezo, ¿qué pasa? Mala suerte, ¿no es eso? ¡Si estuviéramos en Madrid hablaríamos con calma! -Y le soltó.
El hombre bajito se irguió sobre sus pies. Sus ojos habían ido cobrando el color del acero, y los labios, apretados, le infundían una extraña expresión de energía. Por fin susurró, arrastrando con lentitud las sílabas:
– Nada de ratas, ¿me oyes…? ¡Nada de ratas! Cuando tú mamabas, yo ya me había jugado esto -y se pegó a sí mismo, seco, en la mejilla-. ¡Aquí sabías muy bien que nadie te cortaría el pescuezo! Conque ¡menos chillar!
– Pero el mitin continúa.
– ¿Y qué? La CEDA no es peligro aquí. No voy a meterme entre rejas para darte gusto.
– Bonita excusa.
– Esta mañana ya te calé. Un quinto. Cuatro gritos, y en Madrid ya os mandan de inspección. Aquí os querría yo ver… -continuó, volviendo a arrastrar las sílabas- con tanto obispo y tanto obrero lamiendo al patrón.
– Yo querría verte a ti en Madrid -contestó José-. Abres la boca y te encuentras con un chupinazo dentro. ¡Aquí hay mucha confitería, y por las noches todos jugáis juntos al dominó!
– Dominó, ¿eh? ¡Toma! -y escupió en el suelo-. M… para ti y para ése. -Y se fue.
José continuaba arreglándose el nudo de la corbata. Ignacio estaba sobre ascuas. Era la primera vez que le dedicaban «aquello». Estaba furioso porque no se había ofendido. Sin embargo, se sentía arrastrado por una carrera apasionante. Aunque, en realidad, ¿qué pasaba? La postura de José no había quedado muy holgada. Claro que, tal vez fuera él quien tuviese razón. Si bien el otro parecía tener más experiencia. En fin, aquello era vivir.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Los Cipreses Creen En Dios»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Los Cipreses Creen En Dios» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Los Cipreses Creen En Dios» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.