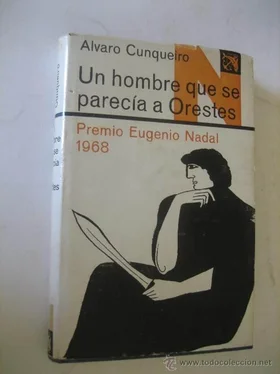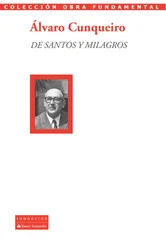»-¡Ojo, cariñosa! Las señas del que buscan son mancha en forma de león en la espalda, lunar con dos pelos en el pecho, y cicatriz de lanza en el muslo izquierdo.
»-¿Las tres señas en uno mismo? -pregunté.
»-No, pero el hombre que buscan ha de tener necesariamente una de las tres.
Las pupilas comentaron el asunto durante las horas de plancha, y todas juraban que si llegaba alguno con una seña de esas, o con dos o las tres, que lo callarían, le darían para que se fugase, o lo esconderían en el equipaje, y que no les importaba nada que viniese a la ciudad a ser el matador de sus padres, que el muchacho no podía librarse de lo que estaba augurado.
Y en esta conversación estaban, y ya todas enamoradas de un galán que ni siquiera sabían sí existía, cuando entró por la puerta la voz de Tadeo pidiendo permiso, y apareció el mendigo vestido con ropa nueva, seguido de don León, quien sin decir más que las buenas tardes examinó las pupilas, girando lentamente la levantada cabeza, y con el puño de su bastón señaló a la portuguesa Florinda, la cual, al ver acercarse a sus pechos aquel lebrel de plata acostado, se desmayó y cayó al suelo sin soltar la plancha, que al golpear contra el piso se abrió y derramó las brasas encendidas. El amo Lino dio un gritito, a la Teodora se le cayó el vaso de la mano, y la Polaca se tumbó en el medio y medio de la reunión, levantando las sayas, como hacen las mozas de su país, en las aldeas, cuando se anuncia con trompetas que llega violadora la Orden Teutónica.
El dramaturgo de la ciudad se llamaba Filón, y en los carteles ponía Filón el Mozo, para distinguirse de otro Filón que había tenido el mismo oficio y había vivido y escrito en la ciudad pasos con bobo y una comedia que todavía se representaba y que era «El caballero de Olmedo» cambiado, que estaba don Alonso con doña Elvira Pacheco en un balcón, en una feria que llaman Medina del Campo, y cuando el caballero se despedía para regresar a su Olmedo, a ella le entraba un delirio celoso al pensar en que viniendo noches frías, que ya era otoño, el caballero llegaría a su casa tiritando, y metiéndose en cama se arrimaría a su mujer buscando el calorcillo, y entonces, sin pensarlo, la doña Elvira vestida de hombre corría a esperarlo en una encrucijada y lo bajaba del caballo de un escopetazo. Y lo que admiraba al público, que en la ocasión silbaba, era que en el último acto doña Elvira estaba en su balcón viendo cómo daban garrote a dos que hacían de criados negros de un tal Miguel, que andaba huido vestido de fraile por sospechoso del crimen, y la dama tomaba refrescos, se abanicaba y reía cachonda con galanes nuevos. Los pellejeros, que tenían palco propio con farolillo, gritaban:
– ¡Puta! ¡Puta!
Y la que hacía de dama Pacheco tomaba aquello como éxito, porque silbidos y gritos probaban lo bien que le salía el disimulo. Actriz que no lograba esto, lo tenía por fracaso. Una vez, siendo niña, la reina Clitemnestra debutó de sombra, avisando al caballero que no saliese, y estaba linda en un árbol en figura de ave cuando la flor de Olmedo pasaba por debajo de la rama, y el papel de Clitemnestra fue con canto.
Filón el Mozo tenía el encargo, hecho por el Senado, de llevar a tablas la historia de la ciudad, en doce piezas, saltándose, eso sí, al rey Agamenón, y pasando desde la preñez de su madre a Egisto, que aparecía ya casado, tomando unas copas con los repatriados de Troya. Pero Filón el Mozo, pese a las prohibiciones del senador de comedias, que le registraba la casa de cuando, en cuando, escribía en secreto la tragedia sabida, y tenía suspendida la labor en la escena tercera del acto segundo, que era allí donde tenía pensado dar la llegada de Orestes. Todo el acto primero pasaba con la arrogancia de Egisto, la reina sólo pensando en su hermosura, e Ifigenia deseando quedarse sola para abrir ventanas y mirar hacia los caminos. El texto estaba así, en borrador:
Acto II. Escena I
EGISTO, CLITEMNESTRA E IFIGENIA
EGISTO. – ¡Me voy a jugar a barra! La lectura de la «Gaceta» me fatiga. ¡Hay exceso de burocracia! Un rey debía ser un padre solemne y amistoso, descabalgando junto a un olivo para juzgar a sus súbditos. ¡Los reyes no debíamos saber leer ni escribir!
CLITEMNESTRA. – Yo también estoy fatigada. ¿No notáis que envejecí de ayer a hoy?
EGISTO (acariciándola). – ¡Es la luna que está menguante, y quiere que todo mengüe con ella! Pero ya vendrá la luna nueva, amada mía. ¡Adiós! ¡Adiós, Ifigenia! ¡Múdales el agua a los peces de colores que re regalé!
Ifigenia (levantándose). – ¡Adiós, señor!
EGISTO. – ¡Pensar que todo un reino depende de mi maduro pensamiento! ¡Pensar que si yo enfermo se pierden las cosechas! (Sale.)
Escena II
CLITEMNESTRA e IFIGENIA
CLITEMNESTRA (levantándose). – ¡Voy a lavarme el rostro con leche de burra! ¡No quiero envejecer, Ifigenia! (Se mira en el espejo.) Tendrá razón Egisto, será la luna menguante. ¡No, no son arrugas, sino sombras! ¡Esperaremos la luna nueva, que es tan cosmética! ¡Adiós, hija! Por la tarde haremos música. (Sale.)
Y quedaba sola Ifigenia, asomada a la ventana. Era el momento en que Filón tenía que hacer que la infanta viese a alguien cabalgando par el camino real, y ese alguien se parecía a Orestes. Debía aparecer por la derecha, para que la gente no lo confundiese con el caballero de Olmedo, que entraba por la izquierda, y los críticos de la ciudad siempre estaban aireando plagios. O sería mejor ponerlo de a pie, disfrazado de peregrino, e Ifigenia comenzaría a sacar el parecido por cómo se apoyaba en el bordón para contemplar, desde la legua de San Jorge, las torres de la ciudad. ¿Cuáles serían las primeras palabras de Ifigenia? ¿Los amigos de Orestes le mandarían una voz secreta a la princesa, al tiempo que ésta iniciaba el reconocimiento? Aristotélicamente hablando, el reconocimiento se hace desde dentro, y es una memoria que toma cuerpo esencial. Filón pondría señas que hiciesen aumentar la expectación. Por ejemplo, los perros del camino se apartaban, sin dar un ladrido, cuando el viajero llegaba a su altura, y corrían a esconderse entre las viñas, salvo un perdiguero burgalés del rey, que andaba suelto y corría a lamerle las manos. Filón quería que el público se diese cuenta de que se había hecho en el campo y en la ciudad un silencio como nunca había habido, y para ello podía sugerir en el acto primero que en aquella parte del palacio había un eco muy sensible, que respondía en las noches de verano al ruiseñor del bosque, tal que parecía que el pájaro cantaba en el patio, y ahora sería, pues, verosímil que el eco diese, cuando el viajero llegaba al puentecillo sobre el foso, los pasos suyos en los tablones, si iba a pie, o el del trote de su caballo, si iba montado. Vueltas y vueltas le daba Filón a la escena, y no le salía como la quería, de sobresalto y apasionante, y buscaba objetos que en las tablas diesen el vivo retrato del horror que entraba: una lámpara que se apagaba súbitamente, un espejo que se quebraba porque Ifigenia movía
los labios ante él como si dijese el terrible nombre, o la corona de Egisto que estaba sobre una cómoda y el gato, al pasar, la tiraba al suelo. E Ifigenia se estremecía con los presagios. Había recogido la corona caída en el suelo, y la sostenía contra su pecho, que al fin era la corona real. Ifigenia avanzaba hacia la ventana con la corona apoyada en su pecho.
En la ocasión, a la actriz que hiciese el papel habría que ponerle un sostén Directorio, para que se viesen bien los lozanos senos, y la corona fuese como en repisa de nieve. En un aparte el Coro diría esta imagen poética. Ifigenia temía acercarse a la ventana, retrocedía, se arrodillaba, se sentaba en el borde de una silla, hasta que al fin se decidía. Levantaba la cabeza y se decidía. Ya estaba en la ventana. Ya tenía ante ella las amarillentas colinas fronterizas, los oscuros bosques, la amplia vega regadía, los viñedos y las tierras de pan. Ya podía, con la mirada de sus ojos verdes, recorrer paso a paso el camino real, desde que aparecía en la curva del mojón de la legua del lobo, hasta que bifurcaba junto al palomar de bravas del rey. Filón, para poder enseñar en su día en el teatro a la primera actriz la marcha vacilante de Ifigenia, la quiso mimar él mismo. Tomó en sus manos y la apoyó contra su pecho la corona de latón dorado que se usaba en el «Edipo», y que había traído del teatro a casa para restaurarla, que le había caído precisamente el cristal de fondo de vaso que figuraba el gran rubí tebano, y que en el momento de quedarse Edipo sin ojos, figuraba uno en la frente, encendido, como si el santo rey fuese terrible cíclope, raro monóculo. Y caminó Filón haciendo lo que imaginaba para la escena tercera con Ifigenia sola y dudando, y recitando el texto:
Читать дальше