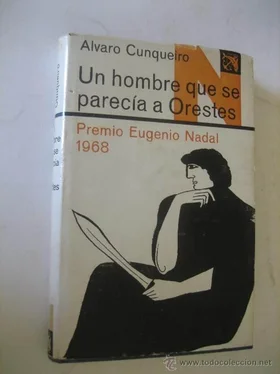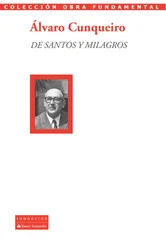– Mi padre, que en paz descanse -contó Quiríno a don León-, enseñaba esgrima en Provenza, a pie y a cabailo, y era muy apreciado. Se llamaba señor Elido, y había que creerle, porque no era nada hiperbólico, que había aprendido de un centauro retirado el arte de la jineta. Se había ido a vivir a Provenza porque no podía pasar sin comer cada día ajos fritos por mor de mantener el juego de las articulaciones y los huesos sin sombra de reuma, cosa necesaria para su oficio, y solamente en Provenza había ajos de la calidad y la frescura que él exigía. Yo mismo hago curas de ajos en las lunas húmedas, y por el mismo motivo. Adiestró mí padre a los más de los gentileshombres provenzales, y en los mayos salía con ellos al campo a fingir batallas contra imperiales o saboyanos, y en una de esas excursiones, habiéndose adelantado con el señor vizconde de los Baux, atravesando un pinar encontraron una madre que corría dando gritos, llevando de la mano a una hija suya, y la hija tendría quince años y era rubia, muy agraciada. Mi padre y el vizconde le preguntaron a la fugitiva el porqué de las lágrimas, y la madre, haciendo arrodillar a la hija, explicó que había aparecido un dragón en la comarca, que había caído en la tema de pedir aquel bello fruto de su vientre para moza, que se estaba quedando ciego y quería ganarse la vida por ferias y fiestas haciendo de tarasca, desde Germania a Cataluña, y que si no le daban la niña de grado, que entraría en la aldea abafando y devorando. Mi padre le dijo que se sosegase, que él iría con su lanza a la bestia, y que el señor vizconde se llevase la niña al seguro de su gran castillo. Y así fue, y el vizconde, después de darle a la madre diez escudos de plata en garantía, se despidió con la niña a la grupa de su caballo, y mi padre, lanza en ristre, se fue al dragón. Y llegó tarde a combatirle, que aquella misma mañana, saliendo el animal de un prado florido en el que un ciego le daba lecciones de canto a cambio de la noticia de dónde había escondido un violín Guarnerius, y el dragón aprendía fácil, que tenía buen oído y voz delicada; digo que el dragón, perdido el bien de la vista, se había despeñado por un acantilado en el camino orillamar, y yacía, pestífero, rota la bolsa del bafo, entre las rocas, medio sumergido, y la cabeza enorme, con la lengua verde asomando entre los aguzados dientes, surgía de las ondas. Y mi padre, desde aquel día, no soñaba más que con alancear dragones, y que venía desde Aviñón un pintor de milagros a retratarlo al lado de la bestia muerta, el valeroso con el pie izquierdo apoyado en la cabeza del draco. Y murió mi padre de no poder ver cumplido su sueño, y cuando estaba con delirios imaginativos no podían entrar en casa personas con tricornio, que los tomaba por infantes del dragón, de cabeza con cresta emplumada -que es como salen del huevo estas criaturas-, y quería alancearlos, y gritaba que viniese el pintor para el retrato, y a mi madre le pedía que le trajese las calzas bermejas. Y de los sueños de mi padre le quedó a servidor el deseo de que un día me pongan de campo -y soy muy aficionado, como todos los artistas, a que me retraten-, al óleo, con el pie izquierdo sobre la cabeza de una bestia. De ahí que cuando rodó la cabeza del estafermo no me pudiese resistir a hacer un ensayo.
El señor Quirino se acercó a don León -arrastrando la cabeza de cartón piedra, que no quería cambiar de asiento-y le dijo, confidencial:
– ¡El golpe de derecha a izquierda y de abajo arriba! ¡No lo puede mejorar nadie! Hace años que vinieron dos detectives a averiguar si yo se lo había enseñado a alguien, que corría la voz de que llegaba Orestes a vengarse, pero antes quería perfeccionarse de espada antigua. Yo no se lo había enseñado a nadie. Pero, si por un casual viniese Orestes secreto, te lo mandaría a que se lo enseñases, infalible. ¡Y no porque yo tenga afición a los regicidios, sino por amor del golpe perfecto!
Don León dijo que le gustaría mucho conocer a aquel Orestes, y pasó al baño, que ya estaba el finés esperando, en la mano la caña con la que sorbía un buche de agua caliente, y se la soplaba después al bañista en los riñones. Y cada buchada era de un cuartillo, más o menos.
Tadeo había asistido en silencio a aquella escena de la prueba de espada de don León, y quiso tomar el arma, por ver si eran fáciles aquellos tajos, y pese a haber sido el mendigo leñador en su mocedad, no la pudo levantar de donde la había posado aquel a quien ya tenía por señor. Quirino, a su lado, se rascaba la cabeza.
– No te esfuerces -le dijo a Tadeo- y déjala donde está. Mientras al acero lo habite el pensamiento airado del que lo usó para la venganza, no habrá quien lo mueva, salvo el héroe. Dentro de pocas horas ya habrá enfriado y entonces podrá levantar la espada cualquier mozalbete.
Escupió Quirino en la hoja, e hirvió el salivazo y humeó, como si hubiesen caído unas gotas de agua en un hierro al rojo vivo.
El herrador, sudoroso, tiró martillo y clavos en el cajón, y metió la cabeza bajo el chorro del pilón, y se dejó estar por unos instantes a su caricia. Se mal secó con un delantal viejo, que le quedaron goteando barba y pelo, y de éste venían los hilillos de agua que le caían por la frente.
– Ya se ve -le dijo a don León- que entiendes mucho de caballos, y me gusta mucho el tuyo, cuya raza no conozco ni creo haber visto nunca otro semejante, que lleve el lucero dorado, y la cola negra azulada, que es lo más insólito que presenta. Mis abuelos estuvieron en Troya herrando los caballos de los aqueos, y mi padre viajó hacia Poniente, enseñando a aquellos bárbaros atlánticos el arte de la herradura, que ignoraban, y yo herré, de mozo, para el César de Roma, y nunca, hasta que me trajiste tu caballo, supe que se ayudaba a un feliz viaje clavando una herradura de plata en la mano de cabalgar del corcel. ¡Todos los días se aprende algo! Y te felicito porque puedes permitirte este gasto, que una herradura de plata se va en pocas leguas.
– Mi caballo -explicó don León- es, si puede decirse esto de caballos, de raza divina. Sabrás que en cierta isla de Levante apareció un día en la playa, como resto de un naufragio, un caballo labrado en madera, policromado, que seguramente ejerciera de mascarón de proa en una nave. Y el tal caballo era de cuerpo entero y debía encajar en la proa por los cascos traseros, levantándose sobre las olas encabritado. Era de una talla perfecta y lo más al natural que puedas imaginarte. Lo recogieron los isleños, y a hombros, y relevándose, lo llevaron al atrio del alcalde, quien salió con su mujer de la mano a admirarlo, y quedó con los ancianos en decidir qué se haría con aquel presente de las olas.
– ¿Estará vivo? -preguntaba la alcaldesa, que era casi una niña, muy ensortijada y con un ramo de flores en la cintura.
– Hubo que convencerla de que no -prosiguió don León- acercando el torrero del faro una mecha encendida a las bragas del caballo, que no se movió. Quedó en el atrio el caballo en espera de una decisión, sin guarda de vista, que aquella es una isla pacífica en un mar solitario. Y no se sabe cómo a las yeguas de aquellas gentes les llegó la noticia del bayo y su hermosura, y como las dejaban sueltas al aire libre en las eras, porque era tiempo de verano, sin ponerse de acuerdo, que se sepa, llegaron todas a un tiempo al atrio a admirar el noble bruto, yeguas viejas y yeguas mozas. Lo que pasó cuando las yeguas comenzaron a rozarse con el caballo y a lamerlo no se sabe bien, que el alcalde despertó cuando su atrio era una feria de relinchos, y ya el caballo de madera, se ignora de cuál espíritu vivificado, cubría la yegua del abad mitrado de Santa Catalina, que la habían mandado del monasterio a la granja del monte a reponerse de un catarro, y las otras yeguas, decepcionadas, mordían y coceaban a la elegida. Gritó el alcalde, salió a la ventana en camisón la alcaldesa, y corrió el alguacil a encender un farol, y cuando lo hubo encendido se vio el cuadro que dije. El caballo, al darse por descubierto, como ya había terminado la cobertura, salió galopando hacia el mar. La yegua del abad quedó preñada; y de la cría que hubo desciende mi caballo, que saca en su capa los colores del decorado de su abuelo. El abad, que aunque gordo era letrado, explicaba la elección de su yegua por el aroma de incienso que despedía, que le quedaba a la montura suya de llevarla en las procesiones, y añadió en una homilía que algunas reglas ascéticas tenían prohibido el incienso por afrodisíaco, argumentando que sí Salomón violentó a la reina de Saba fue porque ésta le presentó una caja de plata llena de incienso en cuadradillos.
Читать дальше