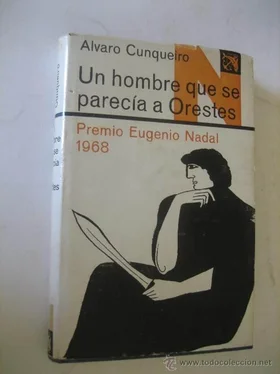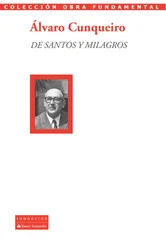El señor Eusebio vacilaba en pedirle al extranjero que le mostrase la tal mancha, pero no tuvo que decidirse a hacerlo, que ya don León desataba las calzas, que las usaba como llaman de mantel, y levantando la camisa y bajando la cintura de las bragas, mostraba la mancha. Era un estrella casi en celeste, de doce puntas, y una de ellas más alargada y oscura, como la que en la rosa amalfitana de los vientos da el norte.
– ¿Os estudiaron alguna vez la seña?
– Sí, adivinos griegos. Anuncia, según ellos, robusta ancianidad, abundantes hijos y felices venganzas. Veremos si la aciertan, porque todavía soy joven, aún no encontré esposa, y no me obliga venganza alguna.
El señor Eusebio admiró la educación del fotastero, y gustó de su mirada sosegada y franca, y de la nobleza de sus gestos, como por ejemplo cuando derramó las monedas de oro sobre la mesa. Para hacerlo de aquella manera, hacían falta señorío y generosidad. Tocó el señor Eusebio la campanilla, y mandó que se acercase el oficial sigilante, y acudió éste con la pasta roja y el sello, y don León tendió la mano diestra para que se la sellasen. Lo que hizo el señor Eusebio con la facilidad que da la costumbre, pero al levantar el sello, se fue pegada a él la parte de pasta donde debía quedar grabado EGISTVS REX. El forastero mostraba la palma abierta, con aquel fallo en el sellado, a la altura de la hebilla del cinturón, la cual figuraba una serpiente animada en un ciervo, emblema que había sido hacía años de los amigos de Orestes, y que todavía, cuando los agentes secretos lo veían en cualquier parte, les obligaba a decir que Orestes regresaba. El señor Eusebio y el extranjero se miraron. Don León sonrió y exclamó, más para sí mismo que para el señor Eusebio:
– ¡Si todos los Orestes posibles fuesen Orestes, no valdría la pena ser Orestes!
Y salió.
El señor Eusebio se golpeó suavemente la frente, como ayudando a su cerebro a dilucidar aquella frase, que parecía tomada del libro segundo de la Sibila, y que tanta verdad decía.
Egisto había terminado la visita matinal a sus armas, lo que le llevaba todos los lunes una hora larga, y la hacía acompañado del maestro armero, que era un cojo vizcaíno, y del oficial del inventario. En los primeros años de su reinado, Egisto conservó la tradición de hacer la revista en la plaza de armas, ensayando espadas y lanzas, tendiendo el arco, y disparando carabinas y escopetas contra vejigas pintadas de colores que un esclavo sostenía con una pértiga sobre las almenas. Ahora se limitaba a ver cómo estaban de limpias y engrasadas las hojas, y a acariciar la culata de su escopeta favorita, llamada «Fulgencia», recordando que con ella había abatido, metiéndole las postas en la frente, el jabalí gigante de Caledonia. Después de la visita de armería, el rey subía los cuarenta y ocho grados de la escalera de caracol de la torre vieja, para inspeccionar el servicio de anteojos, que estaba a cargo de un sargento de óptica física llamado Helión, algo pariente suyo por parte de madre. Y habiendo quedado Helión en la tierna infancia tuerto del derecho, se dedicó a suplir su déficit ocular con cristales de aumento, y así llegó a dominar la ciencia del catalejo.
Con él de servicio, el rey Egisto escrutaba el reino suyo, doliéndose de las provincias perdidas en los últimos años, que los condes fronterizos se quedaron con las tierras montañesas y con los valles fluviales, y aunque se decían vasallos, se quitaban de renta con mandarle una cesta de manzanas o un lechón, y todo lo más una piel de vaca. Y él no había podido acudir contra aquellos insurrectos porque estaba atado a su palacio por la dichosa espera de Orestes vengador, que no acababa de llegar. En los tiempos antiguos, los reyes de entonces subían todos los días a las almenas para estudiar los vados, los atajos de las colinas y el despliegue de la caballería en los llanos, entre los oteros, y las señales de marcha se daban por cohetes y por palomas mensajeras, y el rey felicitaba a las tropas agitando una bandera. ¡Todo se lo llevó Troya lejana, todo lo consumió! Y Egisto, en los primeros años de su reinado, tuvo que gastar la mayor parte de su tiempo y de su dinero en defender la corona, que al fin había llegado a ella por ese sendero que se llama crimen. Horas y horas sopesando sospechas, estudiando gestos y palabras, de puntillas por los corredores y las galerías buscando sorprender un conciliábulo subversivo, comprando espejos mágicos que dejaba en los salones y antecámaras con el pretexto de que estaba estudiando la cuadratura de la luna, y que al final lo engañaban, desnudos de toda imagen, cuando eran requeridos para que delatasen al conspirador. ¡Qué vida perdida! Y todo había surgido allí, en aquella torre, teniendo él dieciocho años y habiendo subido a que le dejasen mirar por el anteojo, lo que el físico de entonces le permitió. Egisto admiró el paisaje, y nombró en voz alta las pequeñas aldeas del otro lado del río, perdidas entre viñas y maizales, y después dirigió el anteojo hacia las murallas de la ciudad y las calles y plazas, que le parecía poder tocar con las manos los puntiagudos tejados rojos, y finalmente quiso contemplar el fino dibujo francés de los jardines reales, y estando en ello, entró en campo una dama vestida de azul, la cual se inclinó para dar de comer en su mano cañamones a un gorrión, y al inclinarse, el amplio escote de su blusa permitió ver unos hermosísimos pechos. La visión ruborizó a Egisto, y lo turbó, y se ponía a morir cuando estaba solo en su cuarto y los recordaba. Todos sus sueños iban a parar en caricias de sus manos, y todos sus desvelos en poder apoyar su cabeza en aquellas deliciosas manzanas nevadas. Egisto se asomó por encima del reloj de sol, estiró el anteojo, contempló los abandonados jardines en los que ya no se podía seguir la línea de los cuadros, y buscó en vano la sombra de aquella visión de antaño. ¡Qué terrible deseo al que había entregado toda su vida! Todavía ahora al rostro arrugado del viejo rey subía una oleada de sangre caliente, y se le secaba la boca como entonces. Pidió un vaso de agua a Helión, y éste le ofreció un trago de vino aguado del porrón de barro negro, que no tenía otra cosa a mano, y el rey hizo un buche y devolvió el líquido, salpicando las plumas de un grajo que se disponía a salir en busca de almuerzo. Triste, cansado, hambriento, tentando con la contera del bastón el borde de los escalones, el rey descendió lentamente de la torre. Y solo, encorvado, arrastrando la raída capa amarilla, se perdió por los largos, inacabables corredores, ordenados en espiral como la cáscara del caracol, y en cuyas bóvedas tejían sus telas las arañas incansables.
Toda la vida la había gastado en esperar. Dejaba en el lecho a Clitemnestra, y se dirigía, silencioso, de puntillas, espada en mano, hacia la sala de embajadores. ¿Sabría Orestes, si llegase oportuno, que era Egisto aquel que estaba allí, de centinela junto a la ventana, ensayando su perfil y su sombra a la luz de la luna? Egisto había conocido a Orestes niño, pero, ¿cómo sería ahora, adulto, el vengador? Egisto había ordenado que le hiciesen retratos del hijo de Agamenón, y tenía una docena, pero cada retrato daba un hombre diferente, rostros que en nada se asemejaban, bocas para palabras distintas, miradas que no se dirigían nunca a él, Egisto, que necesitaba ser reconocido por Orestes, no fuese éste a equivocarse e ir hacia otro, deslumbrante homicida. Decidió el rey colgarse del cuello con un cordón de cuero, de los de atar el piezgo del odre, un letrero de cartón en el que había pintado con letras rojas su nombre, y lo escondió en el lobo de bronce que estaba en la tercera escalera del trono, a mano derecha, metiéndolo entre la parte interior del muslo izquierdo y los testículos de la fiera. Cuando retiraba el cartón, tocaba éstos, y le parecía que una fuerza antigua y selvática lo saludaba, lo que tenía por buen augurio. Egisto, con el letrero sobre el pecho, avanzaba hacia la puerta. Diecisiete pasos justos hasta el poste de la primera reverencia. Si entonces tendía la espada, tirando al pecho del súbito enemigo, podría clavarla justamente en el corazón del que entraba, o en el cuello, pues pasaba la punta media cuarta del umbral. Imaginaba Egisto que aquel trozo de espada que asomaba por la puerta era luminoso como el ojo de un felino, como si él mismo hubiese puesto en la punta de la ancha hoja de acero uno de sus propios ojos, y vigilase en la oscuridad del largo corredor que descendía, en suaves curvas, hacia el jardín. Egisto veía con su espada. Noches enteras había consumido en esa espera, largas noches invernales, en las que el viento no permitía escuchar el catarro de la lechuza en la torre, y breves y dulces noches veraniegas, en las que el ruiseñor no cesaba de dolerse. Egisto prefirió, al principio de su centinela, la espera en las noches de lluvia al final de la primavera, pero las carreras de los ratones en el desván, rejuvenecidos con el tiempo tibio, le daban una sensación de compañía y tranquilidad que no era lo propio de su trágica expectación, y por eso pasó a preferir la espera en las noches lluviosas de comienzos de otoño. El viento arremolinaba hojas secas en las curvas del corredor, y el ruido que hacían al rozar con la piedra le parecía a Egisto los pasos de Orestes. Egisto, verdaderamente, lo pensaba todo como si la escena final se desarrollase en el teatro, ante cientos o miles de espectadores. Un día se dio cuenta de que Clitemnestra tenía que estar presente en todo el último acto, esperando su hora. Podría Egisto, en la pared del fondo, en el dormitorio, mandar abrir un ventanal sobre la sala de embajadores, un ventanal que permitiese ver la cama matrimonial, y en ella a Clitemnestra en camisón, la cabellera dorada derramada en la almohada, los redondos hombros desnudos. Cuando se incorporase, despertada por el ruido de las armas, en el sobresalto debía mostrar los pechos, e intentando abandonar el lecho para correr hacia el ventanal, una de las hermosas piernas hasta medio muslo, algo más, que la tragedia permite todo lo que el terror exige. Clitemnestra gritaría:
Читать дальше