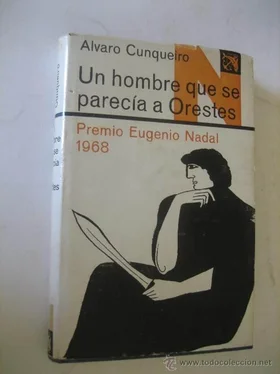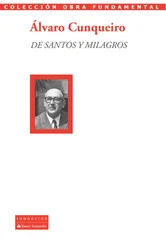– ¿Y qué fue del caballo? -preguntó el herrador.
– Se discutió mucho el caso, y aunque hay conformidad en que volvió al mar, que andaba tempestuoso en aquellos días equinocciales, los más piensan que pudo, dentro del caballo de madera, haberse escondido uno del mar, de las cuadras siempre vagantes y espumosas de Poseidón, que fue dios con las gentes antiguas idolátricas. Y de ser así, el que se escondió lo haría por influencia acaso de la historia del caballo de Troya, escuchada la noticia por el caballo marino a algún remero en cualquiera de los puertos helenos, donde las tabernas están en la playa, bajo grandes parras, como sabes.
– ¡Notable asunto! -exclamó Tadeo, cada vez más sorprendido de las novedades que aportaba su amo, y convencido de que estaba sirviendo a un propietario de grandes secretos.
– Y este caballo -prosiguió don León- tiene además la novedad de que yo me embarco en Málaga para Atenas, por ejemplo, en una nave pisana, y yo voy durmiendo en mi camarote y mi caballo va por su cuenta a nado, y llega puntual para que yo lo cabalgue, salvo que pase cerca de una tierra donde haya una yegua en celo, que entonces se da unas vacaciones, y yo tengo que esperarlo paseando por los muelles. ¡Sale a su abuelo!
Dijo esto, y puso su mirada en la de Tadeo, el cual halló el relato de don León, que nunca había hablado tanto, como una respuesta a lo que el mendigo le había contado del encuentro de Orestes con la jorobadita en un puerto del país vecino.
El herrador no sabía si tomar por verdadera aquella historia del caballo, pero al fin éste estaba allí, con su lucero de oro y su cola azul, herrada la mano de cabalgar en plata. Y viendo don León que el herrador quedaba confuso e incluso inquieto, le dijo:
– ¡No me burlo, herrador! Y como el caballo llegó hace poco de una natación, y yo no he tenido tiempo de limpiarlo ni de mandarlo limpiar, y hace un mes que no conoce el cepillo ni su cola el peine, mira en ésta las huellas del Océano.
Y don León, seguido del herrador y de Tadeo, se acercó al trasero del caballo, rebuscó en la larga cola, sacó unas algas y tres cangrejillos que mostró a los dos atónitos en la palma de su mano.
El oficial de forasteros tenía sobre su mesa todos los informes acerca del caballero del jubón azul que se hacía llamar don León. No había dado un paso ni dicho una palabra, que no estuviesen allí, en letra de Iturzaeta -que era la reglamentaria en la policía política-, en aquellos grandes folios sellados. El señor Eusebio esperaba la visita de don León, que, según había avisado Tadeo, iría aquella misma mañana a registrarse. El señor Eusebio tomaba notas, se golpeaba la nariz con el manguillo de la pluma, cerraba los ojos para mejor seguir el hilo de su pensamiento. ¿Era o no era Orestes? Ateniéndose a los augurios antiguos, no lo era. Además, había desaparecido la expectación temerosa, apetitosa del derramamiento de sangre como de una liberación. Orestes entraba nocturno en la ciudad, y no bien llegaba ya hacía que Ifigenia tuviese conocimiento de vagos rumores y sospechas acerca de su venida. Segundo, entraba armado. Tercero, se escondía en el foso. Cuando los falsos Orestes, para Eusebio no hubo nunca dudas acerca de su inocencia, pero la razón de Estado llega a ser maquinal, y obra como un fin, creando una realidad propia ante la cual los humanos somos como siervos fantasmas de la gran idea. Se cortan cabezas no potque sean cabezas, es decir, pensamientos capaces de armar un brazo terrible, sino porque las excepciones prueban el argumento soberano. Ahora bien, se estaba despertando en la ciudad una extraña curiosidad ante las idas y venidas de aquel forastero, y algunos sacaban a relucir la historia de Orestes. ¿Viviría Orestes? Eusebio tenía archivadas noticias y noticias acerca del infante. Su hermana aseguraba que había sido un niño tímido y callado, que hacía castillos con tacos de colores, y pasaba las horas absorto, con las manos a la espalda, ante la corona paterna. Su madre lo tenía por travieso incorregible, inquieto desobediente, siempre soñando aventuras lejanas y pintando barcos en las paredes. Constantemente los testimonios se contradecían, desde el de la nodriza al del maestro de primeras letras. Unos lo daban por juguetón alegre, por doncel franco y generoso, y otros lo ponían de hipócrita y avaro, amigo sólo de aduladores. Cuando se fue, llegaban las nuevas más dispares de parte de los agentes secretos: que se hiciera caballero andante, que no salía de los prostíbulos, que iba al templo siete veces al día, que no dormía por jugar a dados, que regalaba monedas de oro en los hipódromos, que estaba preso por deudas, que lo querían casar con una princesa de Siria, que era marica probado, que juraba vivir de pan y agua hasta la venganza, que se emborrachaba para olvidar… ¿Quién casaría todo esto? Eusebio pensaba que si él hubiese tenido gusto por la carrera política, le habría dado a Egisto las noticias de la perversidad y desgracia de Orestes, y a Ifigenia las de la espléndida nobleza y grave actitud de su hermano, ejemplo de príncipes exilados. Pero mejor estaba en su registro, con sus pantuflas, sin problemas mayores, tratando extranjeros, yendo a baños de mar en los septiembres, cita semanal con viuda, y todo el año acostándose cuando las campanas de la Basílica tocaban a vísperas y benditas ánimas, salvo que hubiese teatro. Ahora había venido a complicar las cosas este forastero. ¿Lo detendremos por falso Orestes? Él no ha dicho que sea el príncipe. Detenerlo supondría volver al tiempo de las sospechas y del miedo cerval. Al miedo de la venida de Orestes se le echaba la culpa de todo mal: abortos, pérdidas de vino, ciclones, fiebres, e incluso caídas de andamio y muertes súbitas. Una escasez de paños negros que hubo, se probó que tuvo su origen en que un viajante le dijo al oído a un tendero que había encontrado a Orestes en una frontera, y que venía con la terquedad de imponer a todos lutos por su padre, y los mayoristas acapararon. No, no se detendría a Orestes, al falso Orestes. Era preferible correr el riesgo, una probabilidad entre un millón, de que fuese Orestes. Se le invitaría, si su conducta lo justificaba, y continuaban los rumores en barberías y tabernas, a que abandonase la ciudad. Y a esta decisión había llegado el señor Eusebio, cuando el ujier le anunció que aguardaba audiencia don León. El señor Eusebio metió los informes en el cajón, y mandó que pasase el forastero.
Don León, en la puerta, hizo una cortés inclinación de cabeza, y aceptando la invitación del señor Eusebio para sentarse ante él, se excusó por no haber acudido antes al Registro de Forasteros, pero estuvo a la espera de su caballo y paje de equipajes, y en una maleta traía la autorización paterna para viajar que, siendo primogénito de ley bizantina, le era necesaria. Y se la mostraba al señor Eusebio, en pergamino y con cuatro bulas, todas colgando de cintas púrpura, pues eran plomos imperiales.
– Me llamo León, hijo de León, y viajo por ver mundo, estudiar caballos y comparar costumbres por medio del teatro.
El señor Eusebio asintió sonriente.
– ¡Aristocráticas ocupaciones! ¿Sois rico?
– En su provincia tiene mi padre una torre, y alrededor una buena labranza, y por parte de madre, que en paz descanse, heredé en Armenia rebaños, y el peaje de un puente muy transitado. Llevo conmigo doce onzas legales.
Y sacando una bolsa de dentro del jubón, la desató sin prisas, y echó encima de la mesa, rodándolas, las doce monedas de oro.
– Son romanas -añadió.
– ¿Religión? -preguntó Eusebio, quien había comenzado a escribir en el libro registro.
– El alma es inmortal.
– ¿Estado, edad, señas particulares?
– Soltero, treinta años, una mancha en forma de estrella sobre el ombligo.
Читать дальше