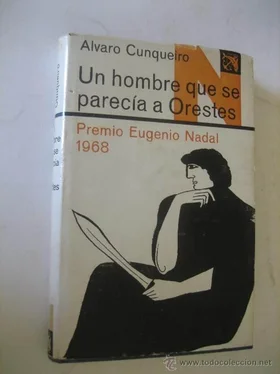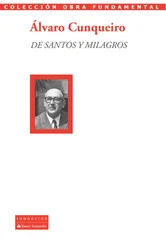Ifigenia (deteniéndose). – ¿Quién me llama? ¿Qué voz viaja hacia mí, cuyas aladas palabras pasan rozando mis orejas sin que pueda entender el mensaje? (Avanza dos pasos y se arrodilla.) ¡ Soy una niña delicada, y pesará demasiado el cántaro cuando me lo llenen de sangre y vaya a derramarlo a la tumba de mi padre! (Se levanta, avanza otros dos pasos y se sienta en el borde de la silla.) ¿ Se apagó la lámpara porque llega otra luz más brillante? ¿He de ser yo quien dé la bienvenida a la nueva luz y la introduzca en mi alcoba? ¿Y si no fuese mi hermano? ¡Que esas equivocaciones se dan en las grandes tragedias! ¡Bien mejor sería que anduviese en amores, tortolilla que se esconde en el surco, a la sombra de las amapolas! ¡Ay, quién se llevará mi virgo! ¡ Ay, si pudiera huir a donde no hayan oído nunca el ruido que hace una espada al chocar contra un escudo! (Se levanta, duda un momento, pero al fin se decide: la cabeza levantada, la corona apretada contra el pecho, se acerca a la ventana.)
Filón se había acercado a la ventana, con la corona de Edipo apretada contra el pecho. Y miraba como miraría Ifigenia, hacia el camino real. La ventana de Filón no da al campo, y no puede verse desde ella el camino. La ventana de Filón da a una calle que, por los obradores y tiendas que allí existen, llaman de los Bordados. La calle es estrecha, calzada de uña de perro. Junto a la puerta de uno de los obradores está un hombre alto, que ata al cuello y echa hacia la espalda una esclavina roja con vueltas negras. Está eligiendo un paño bordado con punto de brisa. Lo mira al trasluz, para averiguar las figuras del dibujo. Filón no lo reconoce. No, no es de esta polis. A Filón le sorprende la gracia sosegada de los movimientos del desconocido. Ahora le ve el noble perfil, la puntiaguda barba. El forastero se vuelve para darle el paño, que lo ha comprado, a un criado que lo sigue, y en un dedo de sus manos brilla una piedra preciosa acariciada por el sol. Y Filón, que tiene el sentido repentino de las casualidades que son necesarias para componer el argumento del drama, reclama, en su imaginación, aquella piedra para la corona real, para sustituir el perdido rubí tebano, y le da a Ifigenia el primer tema de la gran escena del reconocimiento: a la corona real de Egisto, que fue de Agamenón, le falta una piedra, que el hermano vengador, el príncipe que llega oculto y cubierto de polvo, sediento y dejando más allá de las colinas un juego de cegadores relámpagos, trae en una sortija. Filón se inclina, siempre con la corona de Edipo en las manos, para mejor ver cómo el forastero, seguido de su criado, camina por la empinada calle hacia la plaza.
«Por mucho que tarde en escribir el segundo acto -se dice a sí mismo Filón-, no se me olvidará el grave andar de Orestes…»
El problema del metisaca -explicaba el diestro cortando el aire con el florete- se estudia por paralelas. Generalmente, en duelo, por lo menos en esta ciudad, se tira a hacer sangre. ¡Mero pinchazo! Pero en batalla o en asesinato, el metisaca permite el doble golpe fulgurante: hieres por vez primera y retiras, y como el herido se encoge, vuelves por segunda vez, ahora media cuarta a la derecha, y en viaje paralelo al primero. Si has estado bien, en esta segunda entrada le aciertas con el corazón. En esta casa se tira lo que se puede por figura geométrica, triángulos y tangentes, y los pies manteniéndose en el ángulo recto. Y el metisaca doble, repito, que es tan de mi gusto, consiste en trazar las paralelas en el aire.
El diestro, que era más bien pequeño, usaba medio tacón, y tenía la nariz sorprendentemente movediza, gustándole que las visitas se fijasen en el detalle para poder explicar que su intuición era olfativa, y que había terminado por tener la nariz tan suelta y casi giratoria por seguir con ella, más que con los ojos, el juego de la espada.
– Las más de las veces -terminaba de explicar- es por el tirón que me da la nariz que mí espada acierta a parar o halla fácil los espacios intercostales del enemigo.
Y se acariciaba el apéndice nasal, delgado, abierto de bocas, aguzado en la punta y marfileño.
Desde que había leído «Los Tres Mosqueteros», el diestro gastaba una melena a lo Aramis, que teñía de rubio. Era flaco y muy nervioso, y tenía la mirada dramática del espadachín que, médico de su honra, en toda dolencia receta el acero. No sabía estar sin la espada en la mano, y cuando recibía forasteros se situaba debajo de su retrato al óleo, en el que aparecía vestido de negro, flexionada la pierna derecha, y saludando con la espada, como al comienzo de lección. Se llamaba Quirino, y tenía la única sala de esgrima de la ciudad. La mocedad, en los últimos, años, había perdido la afición al arte, y prefería pasar las tardes en el pichón, tirando ya con escopeta, ya con flecha.
Fue Tadeo quien le insinuó a don León que podrían pasar un rato en la sala de Quirino, ya que se había puesto aquella tarde de lluvia y no podían ir a pasear por la orilla del río como tenían dispuesto, visitando de paso las ruinas del puente viejo, que don León había visto en una estampa, decía, y en el petril del primer arco había un hombre que tocaba la guitarra. La verdad es que la insinuación de Tadeo era interesada, ya que quería ver cómo andaba su amigo, el del jubón azul, en espada, visto lo que se hablaba en secreto de la terrible facilidad de Orestes para dar la muerte en la hora de la venganza.
– Mi arte de espada -dijo don León a Quirino- no es tan depurado como el tuyo. Mi arte es simple y militar, y poco más he aprendido que aquello de «contra tajo, estocada, y viceversa». Además, que en mi país no se conoce el florete, no hay duelos de honor, y toda la geometría que se sabe es agrimensora para deslinde de huertos después de las inundaciones. Yo lo que tengo -añadió don León- es que veo muy bien el cuello de mi contrario, jugando la espada ancha de doble filo, y voy a él de corte, que no de punta, y tajo con medio molinete como verdugo con hacha.
Quiso Quirino ver la prueba de esta habilidad, y puso en el centro de la sala uno de los muñecos del juego del estafermo, que era él quien tenía la exclusiva por privilegio real, ofreciendo a don León una espada larga, de hoja acanalada, de la familia del mandoble milanés. Don León la tomó, la halló ligera, la blandió y se puso frente al gigantón del estafermo. Ágil, simulaba el ataque adelantando la pierna, o se defendía retirándose, sosteniendo el terreno. Levantaba, con gracia de bailarín, el brazo izquierdo, y giraba alrededor del estafermo rápido y muy seguro de sí mismo. El señor Quirino sujetaba al muñeco por la cintura y lo llevaba de aquí para allá, poniéndolo fuera del alcance del atacante. Y en una de éstas, cuando rápidamente lo apartaba, pretendiendo pasar hacia la espalda del hombre del jubón azul, éste, con un quiebro sólo de cintura, se halló en el punto crítico, y descargó el golpe en el cuello del muñeco, de derecha a izquierda, y la cabeza de cartón piedra con los mofletes pintados de bermellón quedó colgando sobre el pecho del estafermo unos instantes, antes de desprenderse del todo y caer al suelo. Tadeo aplaudió y el señor Quirino admiró el golpe.
– ¡Magister meus! ¡Admirable! ¡Eso que la espada está mellada!
Y en su entusiasmo, el pequeño Quirino, aunque la postura era forzada, puso uno de sus pies en la cabezota, y desenvainando la espada, se apoyaba en ella, ofreciéndose a la admiración del público, como si fuese el vencedor de Goliat y acudiese Israel jubiloso a saludar al héroe benéfico.
Mandó Quirino calentar agua para el baño a un criado de nación finesa que tenía, específico para estas higienes balnearias, y mientras tanto, convidó a una copita de vino dulce, y aunque había sobradas sillas, prefirió sentarse en la cabeza del estafermo.
Читать дальше