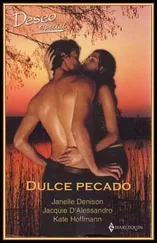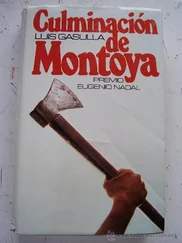Al llegar al toldo sus presentimientos se confirmaron. Se habían llevado las pieles, el recado y el caballo; todo lo que tenía algún valor se lo habían arrebatado. Volvió la vista en torno y contempló obstinadamente las huellas de pasos que se alejaban de nuevo hacia el este. Luego se arrastró al interior del toldo y se curó la herida de la pierna, que para él no era más peligrosa que el zarpazo desgarrante del puma embravecido. No sentía el dolor físico, pero en su corazón ardía como un vasto incendio la opresora pasión de la venganza. Obscurecía.
Con las primeras luces del nuevo día Llanlil, acompañado de los fieles perros, buscó el rastro dejado por sus atacantes. Llevaba únicamente un cuchillo, las bolas de piedra forradas en cuero atadas a la cintura y las provisiones que no impedían sus movimientos. Dejó el toldo arrollado y oculto en una gruta rocosa al igual que las trampas, y se marchó siguiendo las huellas que se internaban en los cerros a la izquierda del Senguerr, apartándose ostensiblemente de éste para evitar los terrenos bajos e intransitables. El aire frío y seco incitaba a andar sin fatigarse pero pronto sintió Llanlil el leve dolor de su pierna aumentar paulatinamente con intensas punzadas que se extendían hasta el muslo. A pesar de la baja temperatura, gotas de sudor corrían por su frente y sus largos y sueltos cabellos humedecíanse de raíz. El cansancio y la fiebre lo entorpecían, pero continuó avanzando sin detenerse un momento. El sol brilló después en un cielo sin nubes y ya estaba alto cuando Llanlil llegó al pie de un abrupto cerro negro cuya ladera, casi vertical, no dejaba entrever ningún sendero practicable. Las huellas habían desaparecido totalmente, aun para un hábil seguidor como el indio.
Aquel paraje carecía de vegetación. Los- bosques habían quedado atrás y sólo algunos arbustos retorcidos y raquíticos crecían entre las rocas. Las vegas de pastos finos y el terreno suave se habían transformado en un extenso pedregal, producido por los ciclópeos desprendimientos de la montaña. Llanlil se asentó entonces sobre una gran piedra y observó fijamente la escarpada ladera, calculando con detenido examen el camino que iba a seguir. Si sus conjeturas resultaban ciertas esperaba recuperar sobre sus asaltantes la ventaja que le llevaban, pues éstos por fuerza debían bordear el cerro para continuar con el caballo y los fardos y Llanlil estaba seguro de que no los abandonarían voluntariamente.
Echó un vistazo a la pierna lastimada que con el descanso se había entumecido, y poseído de una ciega determinación se levantó nuevamente. El dolor le arrancó un gemido. ¡Aquel dolor era como un lanzazo cortándole los nervios! Pero era también la llama que alimentaba su odio y su venganza. Sólo se calmaría con la roja sangre de sus enemigos brotando de sus cuerpos miserables abandonados en las mesetas, hasta que sus huesos, despojados de la carne, dejaran pasar el viento con un continuado bramido. Lleno de amargos pensamientos y visiones de venganza, Llanlil no sentía el hambre ni la sed y comenzó la peligrosa ascensión cuantío el sol estaba sobre su cabeza. Subía como había marchado antes, sin detenerse una vez siquiera, ciego al peligro e indiferente a la distancia y al cansancio. Las piedras desprendidas rodaban hasta el fondo de la cuchilla con sordo ruido. El viento a medida que ascendía era más violento. Sus dedos endurecidos de aferrarse a las rocas de filosas aristas se helaban, y las matas con sus duras espinas desgarraban el cuero de su chaqueta y herían sus brazos. Tenía los codos destrozados de apoyarse para elevar el cuerpo y la pierna le pesaba como si llevase una piedra atada a ella. De improviso se halló ante la garganta abierta en la montaña. La estrecha fisura estaba envuelta en una tenue penumbra. Se dejó caer pesadamente, casi sin aliento, al lado de sus perros que jadeaban con la lengua colgando de las fauces espumajeantes. Cuando se repuso vio a sus pies el cañadón incendiado por el sol del mediodía; más allá divisó otros cerros, con sus alternados montes de ñires y lengas entre cuyos troncos la nieve se disolvía al calor del sol. Las laderas de algunos cerros laterales, cubiertas de arbustos, se erizaban como lomos de saurios colosales.
Llanlil estaba exhausto. Intensos calambres le recorrían la pierna y le obligaban a permanecer tendido en el suelo de piedra. Con sus ojos velados por el cansancio miraba fijamente los costados de la fisura del cerro, cuyas paredes se elevaban perpendicularmente, mostrando en lo alto un retazo de cielo. Detrás el pasaje se prolongaba estrecho y sombrío, salvo espaciadas anfractuosidades que formaban pequeñas cavernas impenetrables a la luz. Al fin se incorporó recorriendo con la vista el camino que tenía delante. Con esfuerzo adelantó unos pasos alejándose del borde del cerro y procuró con el ejercicio calentar los miembros entorpecidos. El enorme tajo de la roca presentaba un suelo irregular obstaculizado por piedras de distintos tamaños, sobre las cuales debía saltar Llanlil en su penosa marcha. Anduvo así un par de horas hasta que la garganta comenzó a ensancharse paulatinamente y las cavernas se hicieron más profundas. El indio proseguía incansable en busca de la cima del cerro, pues la senda iba siempre en ascensión. Una liebre, huyendo asustada de los perros, le indicó las proximidades de la planicie superior y poco después la claridad del día resplandeció distante apenas un centenar de metros. Cuando ya daba por terminado el árido trayecto, un nuevo peligro lo inmovilizó en desatentada pausa, olvidando toda prudencia… Desde la boca de una obscura cueva, un enorme puma hembra lo enfrentaba, gruñendo y arañando las piedras con sus garras.
La fiera parecía defender la entrada de la cueva como si allí estuviesen sus cachorros. No mostraba intenciones de atacar pero tampoco de irse y Llanlil permaneció paralizado, mientras los perros gemían presos del más espantoso terror. Cuando se hubo recuperado de la sorpresa, el indio se movió cautelosamente en lo más ancho del sendero con la intención de utilizar las bolas arrojadizas, única arma posible en aquel lugar. En su mano derecha quedaron balanceándose las mortíferas choiqueras pendientes de los tientos de cuero, en tanto que la fiera bufaba con más rabia que ferocidad, pues el puma austral es sólo temible cuando está herido o defiende a los cachorros.
El hombre y la fiera se estudiaron tratando de adivinar el inminente ataque, y Llanlil con secos silbidos trató de incitar a los perros a abalanzarse. Uno, más decidido, lo acosó ladrando, pero apenas se acercó, la fiera lo arrojó aullando de dolor, contra la pared del desfiladero, con la cabeza abierta de un tremendo zarpazo. En el mismo instante, ligero como el rayo, Llanlil blandió con maestría la choiquera que, silbando, surcó el corto espacio. El impacto dio en la cabeza del puma, entre las orejas, retumbando el golpe sordamente. Tan exacto fue que el animal quedó inerte, si no muerto al menos aturdido por completo. Llanlil no esperaba otra cosa y con un salto se lanzó buscando la salida. Al final de la corta carrera vio la desigual plataforma del cerro en toda su amplitud… Hacia donde se girase la cabeza se divisaba una desnuda y árida sinfonía de rocas grises de innumerables tamaños formando extrañas figuras de pesadilla, por entre las cuales el viento pasaba en fuga salvaje, produciendo roncas voces en algo semejantes a las profundas notas de un órgano colosal, tocado por dedos de titanes. Plataformas tales fueron inexpugnables baluartes en poder de los tehuelches a los que sólo tras largos años de lucha derrotó el araucano en hecatombes de sangre y de coraje.
Por entre aquellos roquedales siguió luego el indio, orillando obscuros despeñaderos, que suponían la existencia de ranuras con salida a la ladera oeste. Un poco más lejos una laguna minúscula, cuya ubicación resultaba incomprensible en tales alturas, ofrecía un espejo límpido y helado. Llanlil que en todo momento se movía con el pensamiento puesto en sus perseguidos, no pudo entonces resistir los dictados del hambre y la sed y bebió ávidamente del agua clara, arrancó unas matas raquíticas que arañaban las piedras y asó un trozo de guanaco que traía en su alforja de cuero. El perro sobreviviente aprovechó la tregua y los restos del mísero asado hasta el último despojo.
Читать дальше