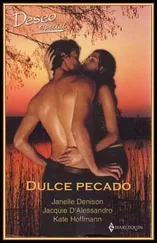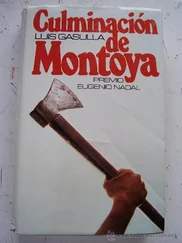– ¡Está bien! -concluyó la muchacha sin abandonar su sonrisa burlona. -Pero conste que si el administrador la pone nerviosa, a mí me enfurece con sus moditos…
– Bueno, basta ya de tonterías y habla de una vez.
– Ya que quiere saberlo, ¡ahí va!… Esos dos que llegaron hace un rato, vienen con un aire tan cansado, como si hubieran corrido huyendo de alguien. Además traen con ellos un caballo cargado de fardos y no quieren decirle a don Guillermo dónde lo consiguieron… dicen que eso es cosa suya. Su tata discutió con Bernabé y después de darles comida los despachó al Paso… Le oí decir a su papá que no quiere complicaciones con ellos…
– ¿Complicaciones? ¿Qué clase de complicaciones? -preguntó Blanca intrigada. María alzó los hombros.
– ¡Qué se yo! Pero donde andan esos desalmados nada bueno puede pasar. ¡Parece mentira que un hombre como don Mateo se rodee de gente como ésa! -concluyó María con tono despectivo.
– Sus razones tendrá -dijo Blanca evasivamente-. ¿Se habrán ido? -agregó con interés.
– Creo que sí -respondió la muchacha y siguió charlando en voz baja.
Blanca escuchaba interesada los detalles que María desgranaba como un rosario, siempre en tono bajo, para no molestar a la señora que ahora descansaba blandamente, superada la crisis de sus nervios sobreexcitados. La pieza era invadida por la penumbra del rápido atardecer. El viento se apaciguaba a la par que nacía la noche y su bramido se acallaba perdiéndose en los cañadones para morir en el filo de las cuchillas cercanas.
Blanca se aseguró que su madre dormía y pasó a su cuarto; allí se puso botas, se echó sobre los hombros una casaca liviana forrada en piel de corderito y gorro de lana, y salió al cielo abierto. La inmensa noche patagónica venía ondulando las montañas, suavizando sus ásperos contornos. El aire seco recogía los vagos sonidos llevándolos lejos. Del galpón salía la roja claridad de un farol colgado en la gruesa viga central. Un paisano cachaciento acomodaba su montura. En la insinuada penumbra, por los corralones, se escuchaba nítido el vozarrón de Lunder arreando animales y dando algunas órdenes a los peones. Una oveja balaba cerca del río llamando a la cría extraviada. Los álamos aliviados del agobiante asedio del viento, enderezaban sus copas, con la regocijante alegría de abatir las ligaduras que los arrastraban hacia la tierra. Un poco más y las estrellas comenzaron a titilar en el cielo límpido y la luna recortó la silueta de un cerro lejano. En un brazo del río las avutardas dejaban oír sus desagradables graznidos. La casa, contra el fondo de las montañas distantes, que agrandaban las sombras, parecía empequeñecerse gradualmente.
La hija de Lunder se encaminó a los cuadros de triple hilera de álamos que circuían la huerta, detrás de la casa. Aquéllas se extendían como altas y vivientes vallas verdes guardando los esfuerzos del hombre y sus frutos arrancados al viento y la nieve. Allí estaban resumidos los días y años de lucha de Lunder para extraer de la tierra indócil su encerrada fertilidad. Dentro de los grandes cuadros arbolados y en las calles que formaban, el aspecto era semejante al campo mejor ubicado. El viento no penetraba en ellos y las hojas muertas alfombraban los senderos, desapareciendo las piedras y la aridez del suelo bajo el manto vegetal. Pequeños canales cercaban las áreas cultivadas, corriendo las aguas trasparentes mediante un nivelado sistema de represas. A pesar de lo avanzado del otoño, algunos cuadros producían aún legumbres y otros mostraban huellas de recientes cosechas. Los frutales empezaban a despoblarse de hojas, preparándose para el largo invierno. La tierra, trabajada tesoneramente durante el verano, recibía las primeras nieves, guardando el calor generoso y recóndito que germinaría la semilla venidera. Otros cuadros de álamos cercaban los corrales para los caballos, que Lunder cuidaba con la esperanza de adaptar un tipo a la zona, creando una cruza superior, resistente a los fríos intensos y las fatigas de las mesetas.
Hacia allí se dirigió Blanca iluminada por la claridad lechosa de la luna. Su alma grande y solitaria se extasiaba ante la fuerza salvaje y sin embargo entrañablemente noble que adivinaban en los potros nerviosos y expectantes, que erguían sus cuellos rematados con largas crines, dilatando los ollares ante la presencia amiga, pero igualmente recibida con recelo.
Ella no tenía el ánimo libre de costumbre esa noche. Una vaga inquietud la distraía del habitual espectáculo. En los últimos tiempos la noche traía hasta su espíritu una sensación desconocida, dulce y dolorosa al mismo tiempo, que no terminaba de definirse pero que la cercaba en un círculo impreciso. Buscaba entonces consejo en la soledad, y la trémula noche la sobrecogía con su misterioso efluvio sin que la paz nocturna acallara los latidos de su corazón. Aquel paisaje suyo tan querido se le escapaba, dejándola sola y como desasida. Sentía entonces deseos de llorar y su alma fuerte se negaba ese consuelo, tildándose de tonta, pero sin poder evitar que sus ojos se velaran inconscientemente.
Más tarde, en el lecho, se durmió agitada y su sueño volvió a ser, como en las últimas noches, un entrecortado soñar inconcebible. Al amanecer creyó escuchar ruidos desacostumbrados. Se despertó de pronto, alerta y vigilante. En efecto, los perros estaban ladrando con furia. Oyó a su padre en la habitación contigua arrastrando sus botas y el seco martillar de un arma cargada en la obscuridad. Por su parte vistióse apresuradamente y encendió una vela, cuya llama amarillenta osciló temblorosa.
– ¿Qué pasa? -preguntó a Lunder, que salía ya a la galería.
– No sé, hija, pero alguien anda por aquí cerca. Los perros están alarmados. No salgas… voy a ver…
Blanca cargó también su carabina y a pesar de la recomendación de su padre, se asomó a la galería. Frida, que sólo era cobarde ante el viento, se levantaba en ese instante. Juntas fueron siguiendo con la mirada a Lunder, que se alejaba de la casa, el arma pronta a disparar.
Más lejos, alguien que avanzaba acosado por los perros, vaciló y cayó al suelo endurecido por la helada.
Durante largo tiempo Llanlil no dio señales de vida, pero aunque el fuerte golpe recibido hubiera terminado con otro individuo menos robusto su natural resistencia lo salvó. Antes que el frío paralizara por completo la circulación de su sangre comenzó a moverse. El mismo frío fue su aliado deteniendo la inicial hemorragia y refrescando su cabeza abrasada de fiebre.
Cuando recuperó su total lucidez, bramó de impotente coraje. Quiso levantarse y el lacerante dolor de la pierna aprisionada lo volvió por entero a la realidad de su lamentable situación. Los dientes de la trampa, apenas detenidos por la bota de cuero, trituraban el hueso a la altura del tobillo. Llanlil tomó entonces un puñado de nieve y se frotó con ella la herida de la frente y con un supremo esfuerzo de sus castigados brazos, se arqueó sobre la trampa separándola lo suficiente para permitirle retirar el pie. La extrema debilidad lo abatió de nuevo y casi desvanecido se recostó en un árbol próximo. Los perros vinieron con cortos ladridos a correr en torno de él.
El mediodía, filtrando rayos de sol entre las nubes, metalizaba las centelleantes agujas verdes de las araucarias y derretía la nieve formando breves surcos cenagosos entre los troncos…
Echó a andar en busca de su refugio. La pierna herida lo atormentaba obligándolo a cojear. Marchaba tambaleante como un ebrio, pero sin detenerse, impulsado por el deseo de llegar para cerciorarse de su completa y presentida derrota. Ya no se quejaba siquiera. El mudo estoicismo de su gente le sellaba los labios a las inútiles lamentaciones, pero un odio sordo, amargo como hierbas venenosas le quemaba en el cerebro. El ruin asalto lo sumía de nuevo en la mayor miseria, lejos de su gente dispersada por el espíritu de una conquista indiferente a todo sentimiento ajeno a sus intereses, abandonado en aquel intrincado laberinto de montañas, desfiladeros, valles y pantanos; con el terrible invierno cada vez más cercano e inclemente. Y luego aquella afrenta que lo enloquecía; traicionero y cobarde ataque a él que nada quería de los demás, salvo su libertad montaraz, con sólo el cielo por testigo de su total entrega a la naturaleza indomeñada.
Читать дальше