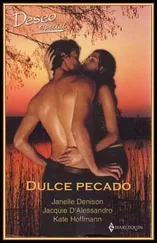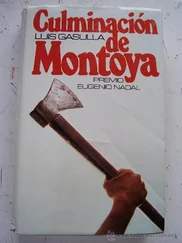La estufa, alimentada sin cesar, caldeaba el ambiente. Sandoval se había quitado la chaqueta de cuero y su porte delgado y tenso contrastaba con la figura maciza de Lunder, el dueño de casa, que acariciaba su larga barba rubia con su mano fuerte de campesino. Entre los dos hombres, Blanca, como un lirio entre cardos, hacía resaltar su bella juventud.
Cuando Sandoval, en una pausa, encendía un cigarro, otro nuevo oyente se sumó al grupo.
La conversación se generalizó, deslizándose en el terreno de las noticias y problemas de cada uno. Quienes estaban allí reunidos ofrecían, aun al más desprevenido observador, un campo propicio para conjeturar personalidades interesantes. Recias figuras de pobladores que acusaban su temperamento en cada gesto y en cada palabra. El que respondía al nombre de Mateo Sandoval podía tener unos cuarenta años. En aquellos parajes pasaba por ser un elegante, considerando el personal arreglo de su apariencia. A su chaqueta con cuero con el pelo hacia adentro, se unía un hermoso poncho tejido a mano, ambas prendas colocadas con cuidado en el respaldo de una silla. Con su bien planchada camisa, sus breeches de esmerado corte inglés, y las botas de potro, su figura resaltaba impecable. Sus mejillas cuidadosamente rasuradas contrastaban con las barbas abundantes de don Guillermo. Por lo demás su rostro era impenetrable y duro, con ojos cruzados por relámpagos de indefinible fiereza. Este hombre temido y poderoso era el administrador de la Compañía Colonizadora de la Patagonia. ¿Quién era Mateo Sandoval? Nunca se supo. Hombres como él casi no tienen nacionalidad, ni religión, ni lazo alguno que los una a determinada tierra o familia. Era el inveterado aventurero, buscavidas impulsado por la codicia, sin escrúpulos. Valiente tal vez, pero despiadado para el vencido y lleno de rencor allí donde adivinaba una fuerza superior; incapaz de albergar sentimientos de amor a nadie, ni aún a sí mismo. Una necesidad primitiva de satisfacer su ambición y sus pasiones, refrenada apenas ante el temor del castigo y revestida de una engañosa pantalla de corrección mundana, que el hábito hacía natural y discreta.
Como administrador de los intereses de la Compañía resultaba inobjetable. Vivía permanentemente dedicado a ella, aunque los que lo conocían murmuraban que retenía su buena tajada en los beneficios, cosa que posiblemente era sabida y consentida por la Compañía, que de tal modo se aseguraba los servicios de tan útil sujeto. De lo que no se dudaba era de que “más papista que el papa”, desarrollaba las instrucciones recibidas con tanto celo y crueldad que ninguna orden, por arbitraria que fuera quedaba sin cumplir. Hallaba en tal política tres satisfacciones simultáneas; aumentar su prestigio ante sus mandantes, agrandar su propia fortuna, y saciar su necesidad de ablandar con el látigo del amo las resistencias extrañas a su poder.
Ni qué decir que era odiado por las tribus indígenas y soportado con mal disimulada hostilidad por sus vecinos, los cuales, incapaces de oponerse a los manejos de la Compañía, buscaban evitar litigios con tal omnipotente rival, pero con honda satisfacción hubieran recibido la noticia de la desaparición de nuestro personaje. Este sin embargo era un hueso duro de roer, y gracias al poder que lo respaldaba, a las armas siempre listas y a sus asalariados adictos, dispuestos al crimen a una señal del amo, se sentía seguro y desafiaba el odio de unos y la hostilidad de todos con una cáustica ironía, que pretendía ser fruto de su ingenio y era sólo una mala cosecha del miedo que inspiraba.
– Escúcheme… -volvió a repetir Sandoval sin reparar en el otro-. ¿Quién si no la Compañía le da vida a estas regiones inhospitalarias Ella provee al poblador de cuanto necesita e incluso al indio…
– Sí, sobre todo aguardiente, y malo, y les cuesta su buen precio en pieles que valen el triple -replicó Pedro Ruda.
– No sé; pero si nosotros no las compramos no valen nada… ¿Y cree usted don Ruda que a los indios se les puede dar algo mejor? ¿Qué hicieron con usted? Si no dispara a tiempo terminan comiéndoselo a falta de sus ovejas y caballos -dijo Sandoval con sorna.
– Menudo hartazgo se daban entonces -replicó con viveza el interpelado. La ironía sesgó la conversación por rumbos inesperados.
– Bueno, bueno -interrumpió Lunder- ¡cuánta charla!… ¿Churrasqueamos?
– ¿Han oído? -estalló Ruda, enarcando sus pobladas cejas y mirando alegremente a Sandoval- ante un cuartillo asado, aunque sea capón, España, Alemania y el mundo entero dicen a coro ¡ya! ¿Qué esperamos, pues?
– Agradezco, amigos, y discúlpeme don Guillermo, pero necesito estar hoy sin falta en mi población- se excusó Mateo Sandoval-. Bastante hace que espero a la gente que mandé de recorrida… le encargo me los despache en cuanto lleguen…
– Habrán esperado a que pasara la nevazón tempranera que tuvimos anteayer -apuntó Ruda. Además conocen bien la región ¿No han estado ya antes en el lago?
Sandoval, evadiéndose del tema, repuso:
– No hasta ahí, pero igual son baqueanos… estarán remoloneando hasta acabar con las provisiones… Y me voy antes que se les queme el asado. Despídame de las señoras- y dirigiéndose a los hombres que apenas se habían movido de sus bancos cerca del fuego, agregó: -¡Eh! Antonio, y vos Jacinto. ¡Vayan apretando espuelas que ya salimos!
– Entendido patrón- y los dos peones abandonaron la compañía de la estufa con mal disimulado desgano.
Salieron. El viento se coló por la puerta abierta con esfuerzo y recorrió con helado aliento la caldeada sala. La hornalla de la estufa desprendió una breve lluvia de chispas. La mañana estaba en el meridiano de la loma.
Los tres hombres, encorvados por el viento, que con desesperados ramalazos parecía querer arrancarlos del suelo, se fueron al corral en busca de los caballos. Un perro que dormitaba bajo la galería ladró repentinamente. La mañana era clara y helada. El frío castigaba con sus innumerables agujas los rostros curtidos de los que partían. Sin embargo, cuando ya montados se disponían a salir, los gruesos ponchos los cubrían como un antifaz.
– ¡Hasta la vista! -gritó Mateo Sandoval a don Guillermo, que se acercó a despedirlos.
– ¡Buen viaje! -respondió éste y se quedó contemplándolos un momento.
Los jinetes enderezaron sus caballos al sudoeste. Al rato subían ya hacia la meta en dirección al Paso. Sandoval bien montado, sostenía un galope corto y parejo, a despecho de que la senda se elevaba y el viento lo atropellaba con fuerza. Su figura se destacó al fin en lo alto de la meseta contra un cielo, plomizo y aplastante. Agitó una mano y continuó al galope. Momentos después habían desaparecido todos.
Don Guillermo volvió al interior pensativo y ceñudo. Allí estaba esperándolo su familia. Pedro Ruda y el capataz del campo mateaban silenciosos. El peoncito se había marchado a vigilar el asado.
Era la casa de Guillermo Lunder un gran rectángulo de adobes blanqueados por fuera y recubiertos de madera en el interior. Techo canaleta a dos aguas y cielo raso asimismo construido en madera. Las aberturas miraban directamente al sur, aprovechando la conformación del cañadón, franqueados al este por la cadena montañosa del San Bernardo, barrera natural que protegía los lagos mediterráneos Musters y Colhué-Huapí. La construcción de la casa era la típica de la región. Las habitaciones se extendían a los costados de la sala principal. Paredes gruesas y ausencia de inútiles adornos. Al exterior una galería techada con piso de tierra apisonada y, más allá, alineados a menos de una cuadra de la casa, los galpones haciendo muro contra el viento. Aquellos galpones servían de almacenes para la lana y cuero en verano, despensa de provisiones en el invierno y lugar propicio para el asado en todo tiempo. En el ángulo formado por los galpones y la casa, el pozo de agua, coronado con dos gruesas vigas que sostenían la traviesa, de la que colgaba el rumoroso balde de hierro. Los pequeños ranchos de los peones se diseminaban irregulares en el contorno. El conjunto, rudo y primitivo, semejaba una página arrancada del Antiguo Testamento, robustecida la reminiscencia de las patriarcales haciendas, por los vallados de palo a pique y jarillas, que componían los corrales y bretes. El sol hería los lomos relucientes del buen ganado que guardaban los corrales. En otros más chicos, permanecían inmóviles grandes carneros cubiertos por un compacto vellón de lana. Más allá de las instalaciones, el Senguerr dibujaba caprichosas vueltas en el ancho cañadón, próximo ya a encontrarse con el Aayones. Las riberas del río, en el área de la estancia, se poblaban de álamos y sauces, algunos todavía retoños, otros erguidos y airosos. Las ovejas pastaban fuera de los corrales, con los hocicos obstinadamente pegados a la tierra. Entre ellas, algunas avestruces, libres de todo temor, picoteaban los granos diminutos de las hierbas. Un alto carro de enormes ruedas y larga vara se hallaba a un costado de los galpones como un símbolo de inacabables caminos aguardando las duras leguas dormidas en sus ejes…
Читать дальше