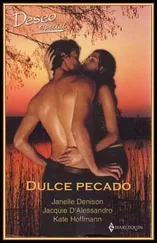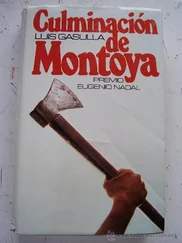El indio hacía su acostumbrada recorrida a las trampas y nunca faltaba un zorro preso en alguna de ellas. Desollar con delicadeza y estaquear el cuero de sedoso y largo pelo lo entretenía bastante y así los días, que se reducían cada vez pasaban para él, sin sentirlos. Esperaba todavía más y mejor caza con la llegada del invierno. Aguardaba al pequeño y escurridizo zorro gris de fina piel y larga cola. A los graciosos chulengos y, si tenía suerte, al señor del bosque y las montañas, el huidizo y montaraz puma, galardón codiciado de todo cazador y terror de los perros timoratos.
Una mañana, desde su acostumbrado observatorio notó la inquietud de los guanacos y avestruces que. expectantes y alertas, se retiraban de sus parajes habituales. La intranquilidad de los animales se convirtió en lenta y ordenada fuga hacia el norte, y el galope de los guanacos se hizo sostenido y constante. Muy lejos la segura mirada de Llanlil distinguió dos bultos que avanzaban lentamente. El extraordinario suceso de otros hombres en aquellas regiones extrañó al trampero, que los contempló con un largo y avizor examen. Las figuras fueron aumentando de volumen y por la tarde estaban bastante cerca de los primeros cerros, pero ya Llanlil había abandonado su atalaya y preocupado se ocupaba de asegurar en fardos las pieles obtenidas. Su aislamiento estaba roto, y el temor de algo desconocido extendía hacia él su larga mano.
La noche lo sorprendió bien pronto en su trabajo y Llanlil veló, con una sensación de ignorados peligros. La nocturna soledad se pobló de inquietantes rumores; animales que con furtivos pasos hollaban el lecho de hojarascas del cercano bosque, la eterna canción del río entre las rocas, el crujido de un árbol resquebrajado por el reciente incendio. Larga y poblada de temores resultó la noche sureña para el hostigado indio. Dilatada y serena noche que ocultaban el miedo y la amenaza. Por entre los grandes troncos desnudos la luna discurría errante rebotando de cumbre en cumbre, iluminando los profundos desfiladeros, los arroyos argentados que huían entre las rocas, el gran lago calmo y soberbio con sus aguas de un denso índigo metálico que reflejaban la fantasmagoría del cielo austral, abrumado de rutilantes e innúmeras estrellas, en enloquecedor parpadeo cósmico presidido por la majestad luminosa de la Cruz del Sur. El frío intenso cristalizaba el aire con una tendida vibración que amplificaba el sonido. Creeríase escuchar el inverosímil ruido de la hoja del maitén desprendiéndose en columpiado vuelo…
El lento amanecer llegó al fin del este entre neblinas, y nuevamente las nubes avanzaron desde las cordilleras cubriendo las inmensas mesetas. Llanlil, con la primera claridad fuese a sus trampas. Desenterró la primera, donde ninguna presa había caído, y buscó otra en un claro del bosque. Al acercarse le cerraron el paso la presencia temida. Los dos hombres estaban allí, su remington al brazo, hoscos e interrogantes, escrutando al indio con desconfianza y altivez.
– Estas trampas… -dijo uno silbando las palabras-, ¿son tuyas? -y como Llanlil callara, le urgió: -¡Habla te digo!
– Sí… son mías -respondió éste al fin.
– ¿Y desde cuándo andas robando en tierras ajenas, indio de porquería? Estos campos tienen dueño…
Llanlil no intentó ninguna explicación. Sólo comprendía una cosa; aquellos hombres querían despojarlo, alzarse con el fruto de su paciente trabajo. Buscaba el modo de huir, alejarse de los temidos palos de fuego que lanzaban la muerte; no temía a los hombres sino a sus armas, certeras y despiadadas. Quiso volverse pero el compañero del que lo interrogaba ya cubría sus espaldas. Saltó de costado y el agudo dolor de un culatazo le rozó el hombro. Su cuchillo brilló en la mano vigorosa. Defendíase jadeante, con una furia salvaje y pavorosa. Los perros, hechos para las ágiles carreras, ladraban sin atreverse a enfrentar a los atacantes. El indio fue llevado en su retirada contra el corral de neneo que rodeaba la trampa. La lucha era sorda, sin gritos ni treguas. Los hombres no disparaban sus armas por temor de herirse mutuamente, pero las blandían con repetidos golpes sobre la víctima, esperando el menor traspié para doblegarlo. De pronto Llanlil resbaló, su pierna se hundió en la frágil cubierta de la trampa y ésta se cerró, mordiendo su carne y provocándole un rugido de dolor y de rabia. Al instante, el más cercano de los acosadores le asestó un certero culatazo y el indio cayó bruscamente de cara sobre la escarcha endurecida… Su primitivo gorro de piel le quedó grotescamente ladeado sobre la cabeza.
– Bueno -exclamó el autor del golpe, un robusto mocetón de renegrida barba y sanguinario aspecto-. Este terminó; ¿lo remato de un tiro?
– ¿Para qué? -contestó su compinche, que parecía el de más autoridad-. Siempre es peligroso dejar un muerto pudiendo evitarlo; además, ¿crees que vivirá? Si no se hiela antes de poder sacarse la trampa, lo que demostraría un accidente, se volverá al otro lado, contento de salvar el pellejo… carguemos las pieles y a volar…-. Y cambiando de tono ordenó:
– ¡Y ni una palabra de esto al administrador! ¿Entendido?
– Está bien jefe; usted manda…
– Entonces vamos, nos llevaremos el matungo y repartiremos las pieles… no deja de ser buen negocio…
Se alejaron en busca del toldo. En el suelo quedó Llanlil respirando débilmente mientras los perros rondaban asombrados alrededor del amo caído. El bosque de troncos alternativamente carbonizados semejando obscuros penitentes recobró su vasto silencio, indiferente al bárbaro despojo.
Enrojecía la estufa en la amplia habitación de la casona. Lunder se distrajo contemplando las llamas mientras chupaba el mate rezongón. Al lado suyo, Mateo Sandoval le hablaba con acento persuasivo. Fuera de la casa soplaba desapacible el viento.
– …Y entonces la Compañía me encarga tomar posesión de los nuevos campos que el gobierno me ha concedido.
– Vaya; lo que es ahora sus campos alcanzarán la extensión de un pequeño estado europeo -replicó Guillermo Lunder, devolviendo el mate a un paisanito greñudo-. ¿Qué piensan hacer con tanta tierra?
– Muy sencillo, criar ovejas. La lana se cotiza bien y se vende mejor, pero… se necesita una legua para alimentar quinientas ovejas.
– ¡Ovejas… ovejas! Así van quedando los valles, más talados que si los agarrara el fuego. ¿Adonde vamos a llevar nuestra ganadería? Las ovejas nos van a arruinar… -dijo Lunder mirando fijamente a Sandoval.
– ¿A usted? ¿Por qué? Júntese con nosotros. Tiene un valle espléndido.
– ¿Ovejero? No. No sirvo para eso. Me gustan los caballos, los buenos caballos… la chacra -insistió Lunder.
Su hija Blanca se colocó a su lado, interesada en la conversación-. Vine a la Patagonia para hacer producir a la tierra, no a asolarla -continuaba Lunder, con la paciente convicción del que repite una lección a un alumno intransigente.
– No lo va a conseguir -refutó Sandoval queriendo convencerlo-. Esta tierra no sirve. Durante el verano, el viento que todo lo barre; en el invierno el viento y la nieve, y siempre la desolación y las mesetas heladas. ¡Ni las mesetas ni los perros las aguantan! No; esta tierra no sirve para eso…
– Menos va a servir si vienen las ovejas y no dejan una mata de pasto alto. Será un desierto de calafates y michais donde ni los caranchos se arrimarán, y la culpa será de las ovejas ¡son como ratones en un granero! -dijo Blanca con calor.
– No sé si tienen o no razón, pero cada uno a lo suyo. Yo cumplo órdenes, ustedes lo saben… sin embargo, por usted misma, Blanca, le conviene más hacer algo que los haga ricos o resignarse a ver cómo lo consiguen los demás.
Читать дальше