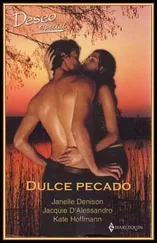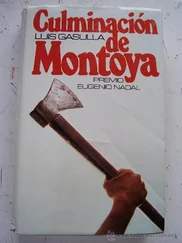Un amanecer se mostró por el oeste, al fondo del lago prisionero entre las montañas, una nube blanca extendiéndose en toda la superficie. Habían llegado las primeras nieves… Poco a poco el abierto valle se cubrió de finos copos, persistente humedad, infiltrándose tesonera, aplacaba lentamente las llamas enloquecidas. Y entonces por un paso del oeste, entre las altas cumbres, Llanlil avanzó como un solitario testimonio de los hombres…
Venía fatigado y huyendo. Como su raza acosada y fugitiva. Sin embargo pudo en él más el asombro que el cansancio y se irguió sobre su caballo lunarejo, sacudiendo la nieve del poncho e inmóvil contempló el incendio.
– ¡Huecubú…! -rezongó-, ya llegaste…
Así estuvo un tiempo, la nieve cayéndole suavemente sobre los hombros, diluyéndolo contra el fondo de las montañas, casi irreal en el paisaje inanimado. Al costado de su caballo, echados en la nieve que empezaba a acumularse, se enroscaron dos ágiles perros lebreros.
Era Llanlil un hermoso indígena patagónico. Un gigante cobrizo de lacia y abundante cabellera negra. De rasgos enérgicos y armoniosamente proporcionados. Más que su porte varonil, resplandecían extraños los ojos densamente azules de mirada penetrante. Viva, ardiente y dolorosa mirada en contraste con sus lerdos ademanes y gestos parsimoniosos. Toda la potencia todavía indómita se refugiaba en aquellos ojos avizores, persistentes, que, como el bosque y la montaña, guardaban su secreto en un marco imponente y salvaje y tenían la azul profundidad de un cielo anochecido.
* Descendiente de araucanos, en su sangre dormían generaciones de caciques, bravíos capitanes que cimentaron su rudo dominio a punta de coraje sobre los hombres y las fieras. Llanlil aparentaba la cautela del puma, presta al salto repentino sobre la víctima elegida, pero también la nobleza que sólo hiere cuando es ofendida su gallarda libertad.
Más tarde, con la segura eficiencia adquirida en la práctica constante, realizó una cantidad de tareas para asegurarse abrigo y descanso; en el espacio cubierto de una roca saliente acomodó la modesta montura y sus escasos enseres, tapó todo con un cuero, encendió un pequeño fuego a pesar de la nevazón, y con ayuda de un palo aguzado arrimó a las llamas un trozo de guanaco que comenzó a asarse lentamente.
El caballo triscaba en el pasto suave y húmedo con una serena conformidad muy semejante a la exhibida por su amo. Sobre una pequeña loma a la derecha, ya enteramente cubierta de nieve, los perros se perseguían entre los coihués, sobre cuyos troncos cilíndricos resbalaban como perlas titilantes los copos blancos. Una gran liebre asomó curiosa sus largas orejas detrás de unos arbustos, casi en el declive opuesto de la loma y se ocultó veloz ante el peligro. Los perros atiesaron instantáneamente y sin vacilar rodearon a increíble velocidad el faldeo, y desaparecieron entre las matas. Momentos después la aterrorizada liebre cruzó disparando frente al refugio de Llanlil, quien acuclillado cerca del fuego la observó con aparente indiferencia, pero sus ojos acerados no perdían un solo movimiento de la carrera; uno de los perros cruzó también siguiendo a su presa, el otro seguramente aguardaba el retorno de la liebre; ésta apareció de nuevo por la mitad de la loma, zigzagueando, quebrando fantástica pero inútilmente su loca carrera. Su acosador repetía sus movimientos con igual rapidez y exactitud. La distancia disminuía entre los actores de la lucha. El segundo perro apareció un momento y cortó el paso a la liebre; volvió ésta a bajar la loma, para refugiarse inmóvil y echada detrás de un árbol, pero un ladrido cercano la hizo saltar con terror y reanudar la fuga. De golpe fue alcanzada por un certero manotazo del perro y quedó pataleando débilmente sobre la nieve. Los perros saltaron ladrando jubilosos y mirando hacia su amo. Llanlil lanzó un corto silbido y un feliz cazador tomó delicadamente entre sus fauces al roedor, llevándolo en triunfo hasta su dueño.
Al mediodía la nieve continuaba cayendo suavemente y la ausencia de sonidos acrecía la majestuosa calma del paisaje. La claridad tenuemente amortiguada creaba una sedante ilusión de infinita paz. Llanlil seguía acuclillado ante el fuego mientras los perros, sentados sobre sus cuartos traseros, golpeaban la nieve con la cola, las orejas tiesas, escuchando los rumores inaudibles al hombre. Del otro lado del lago el incendio se apagaba lentamente. No se veían ya troncos arrastrados por la corriente. Los árboles, como derruidas columnas de una silenciosa catedral devastada por el fuego, mostraban sus negros esqueletos de desgranadas ramas. La nieve, acumulándose en la parte superior, iba dibujando venas blancas sobre la madera quemada.
Al día siguiente Llanlil lió los bártulos y llevando al caballo de la brida descendió la ondulada pendiente, seguido siempre por los perros. La nieve saltaba en una blanda lluvia al menor choque y ahogaba los pasos del viajero. Cuando llegó al nacimiento del río, buscó Llanlil un paso seguro, y sin temor a las aguas terriblemente frías, vadeó la corriente, no sin grandes esfuerzos y al cabo de ser arrastrado un largo trecho. Los perros gemían con terror y uno de ellos a duras penas alcanzó la opuesta orilla; allí permaneció tembloroso, fijos los mansos ojos en su dueño. Poco después un alegre fuego entre las rocas los reunía en apretado círculo.
Fueron pasando los días, sin otra actividad que el acoso de alguna liebre solitaria. Llanlil no daba señales de impaciencia. Esperaba con su seguro instinto de cazador el retorno de los pobladores del bosque. Cuando los primeros fueron llegando, armó con palos y cueros su toldo al abrigo de un cerro y luego colocó en puntos distantes las trampas para los zorros. Excavó para ello hoyos en la tierra helada, introdujo las trampas de hierro dentado, como grandes mandíbulas, disimulándolas con ramas tiernas y hojas, fabricó a su alrededor corralitos de neneo y, en algunos casos, sujetó sobre las trampas, en las ramas más bajas de los chacayes restos de liebres y, en otros, arrastró trozos sangrantes en varias direcciones para atraer su presa a los corrales.
Después se alejó del bosque y escaló los cerros del oeste, para contemplar desde allí el variado espectáculo del paisaje que, aplanándose a lo lejos, mostraba la meseta árida y desierta. A gran distancia pacían los guanacos libres y confiados bajo la vigilancia y protección de los capitanejos que, algo separados de sus manadas de hembras, erguían sus cabezas oteando la salvaje extensión de la meseta. Las persistentes nubes otoñales, entonces bajas y amenazantes, aplastaban la perspectiva, aumentando la impresión de grandeza e imponencia de las pampas. El río, culebreante, se extendía en el amplio valle desbordando su cauce en numerosos brazos de agua de curso caprichoso. Los terrenos bajos y pantanosos, de tierra negra aflorada de mallines cubiertos de fina hierba intensamente verde, puntuada de junquillos y hierba de la liebre, escondían sus abismos mortales. En los terrenos más firmes, el junco, el carrizo y las cortaderas albergaban variadas especies de volátiles y zancudas. Los montañosos parajes, liberados del azote del fuego, se animaban nuevamente entre la garrulería de los pájaros, encabezados por estridentes loros de verde y brillante plumaje que poblaban los árboles antes silenciosos. En las ramas del coihué, el llau llau 2 amarillo se adhería pacientemente formando nudos como tumores fibrosos.
Llanlil contemplaba todo y se hundía en sus impenetrables pensamientos, sus pasos solitarios no producían el menor ruido sobre la capa de hojas que formaban el suelo del bosque, cuando, al atardecer, retornaba a su toldo. El bosque, iluminado apenas por la furtiva claridad verdosa de la luz, se tornaba espectral y dramático, con sus grandes árboles, entre los que caían blancos filamentos como un celaje lunar. Las rojas flores del copihue se balanceaban suspendidas de los troncos de cipreses y ñires como vegetales lámparas de fuego. Un picamadero inesperadamente rompió el hechizo con el fulminante tac… tac de sus picotazos sobre los duros troncos. Los perros gruñían entonces sordamente abalanzándose en dirección del sonido, pero en seguida retornaban, graves y serenos, como contagiados del embrujo de la hora moribunda, en aquel mundo salvaje y sin embargo entrañablemente en armonía con la naturaleza. La tierra, interiormente cálida todavía del reciente verano, absorbía la nieve prematura, que se manchaba rápidamente con plumarazos de barro. En los húmedos calveros renacían vigorosamente los helechos gigantescos, con sus débiles tallos profusamente recargados de faldas vegetales.
Читать дальше