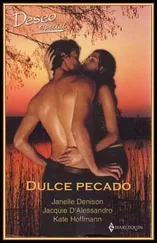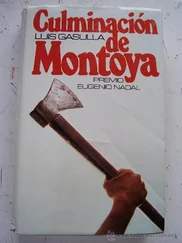Sólo se escuchaba el golpe de las herraduras contra las piedras de la huella. Ascendían lentamente, seguros del camino, aun cuando hacía rato que el contorno singular de la Loma se había confundido con la total obscuridad.
Era Loma Redonda un cerro que a la distancia, visto desde la uniforme llanura, parecía un huevo enterrado en la tierra. Protegida por grandes rocas, se extendía la toldería india, habitada por unos quinientos tehuelches, todos igualmente pobres y harapientos. Las enfermedades, el alcohol y su indolencia fatalista los habían reducido a la más espantosa miseria. Perdido el mínimo vestigio de sus pasadas glorias, apenas recordadas por los más viejos como un sueño antiguo; incapaces de bolear avestruces por falta de caballos y el necesario vigor para rodearlos, vivían comiendo cuanto caía a sus manos, desde las ovejas propias y ajenas, hasta los piches que sorprendían en sus cuevas. En Apelegg habían enarbolado por última vez, muchos de ellos, las lanzas de guerra; pero aquella derrota acabó con todas sus esperanzas y nada les despertaba el deseo de trabajar por la propia existencia. Una larga noche los cubría mientras aguardaban la muerte blanca cada invierno.
– ¡Maldita lluvia!… -exclamó sordamente uno de los jinetes, cubierto por inmenso poncho negro- ¡lindo tiempo para salir de paseo!
– ¿Qué pasa? -reclamó el más cercano.
– Que me dan ganas de volverme ahora mismo -gritó el que había hablado, colocándose al flanco del otro-. Estoy helándome. ¿No tenes algo fuerte por ahí?…
– ¿Vos bebiendo? Toma… y cuidado ¡eh!
– ¡Bah! Esos matungos llevan bastante para todos… rezongó el primero, tosiendo al sentir el fuego líquido que bebía-, ¡uff! ¿Falta mucho todavía?
Como respuesta le llegó en la noche el ladrido de un perro.
– Mira… ¡Ya tenemos encima los toldos!
– También, ¡no se ve uno las manos en esta obscuridad!
– Y menos si te las lavas tan poco… -se burló su compañero.
– Estás gracioso esta noche, amigo.
– No, si estoy llorando… tengo la cara mojada…
– Serán los pelos. Hace rato que no se te ve la cara -sentenció el jinete.
Los ladridos se habían multiplicado. Por las cuatro esquinas de la noche, sombras increíbles de perros, puro hueso y pelambre, se lanzaban entre las patas de los caballos, encabritándolos asustados. Alguno, mordido quizás, lanzó un relincho y el “trac” de unas certeras coces tundió los flacos huesos de un perro que aulló dolorido. El olor de la sangre atrajo a sus compañeros y un espantoso jadeo y ruido de quijadas hambrientas, indicó la lucha por disputarse los restos del caído. Creeríase ver en la compacta sombra los ojos feroces y las fauces babeantes de los famélicos canes.
Entretanto los hombres permanecían indecisos, titubeando en bajar de los caballos en medio de aquella jauría salvaje; una luz brilló entonces y alguien, entre la obscuridad, los invitó a seguirlo.
Detrás de una alta y negra roca se adivinaba, más que verse, la silueta de una habitación humana. Sin apearse aguardaron de nuevo y al rato el indio que los guiaba había encendido una hoguera, la que despedía una débil llama y un olor insoportable.
– ¡Puff! ¿Qué queman estos demonios? -preguntó el jinete más cercano, mientras bajaba del caballo.
– De todo… huesos, grasa vieja, inmundicias y algunas raíces de calafates -le respondió Bernabé, agregando-: ¡Y esta porquería se dice dueña de la tierra!…
– ¡Chist!… Viene el cacique Manuel.
Salieron de la ancha y negra boca del rancho, mitad de adobe, mitad de cueros, cuyo frente apenas iluminaba la mortecina hoguera, avanzó Manuel Quilcán, el viejo jefe de la tribu. El anciano, con lento ademán, añejo recuerdo de solemnes parlamentos de igual a igual con los jefes blancos -no podía olvidar que treinta y cinco años atrás, su voz se alzó soberana en el gran parlamento del Limay, al lado de Cheoeque (Sayhueque), Maiufko, Casimiro y otros jefes de rango-, se adelantó hasta quedar delante del resplandor del fuego.
Las llamas vacilantes encendieron con rápidos reflejos los ojos negros del indio, y su rostro de bronce, cruzado de profundas arrugas y algunas cicatrices, brilló fantástico contra el fondo de sombra.
Quizás fue su vejez imponente todavía, tal vez el hechizo que presta a la noche la soledad y el fuego solitario, lo cierto es que los cuatro jinetes detuvieron inconscientemente sus ademanes despectivos, y callados, permanecieron unos instantes contemplando al cacique, que envuelto en grave silencio, esperaba se le impusiera del motivo de la visita.
Su dignidad le impedía ser el primero en hablar. En otros tiempos no era tan fácil acercarse a su toldo, pero hoy, vencido y arrinconado en aquel páramo estéril, sólo le restaba el silencio, como una lanza rota entre las manos, apenas un arma pasiva empuñada con vigor.
Bernabé tosió, revolviéndose molesto sobre el recado; estaba mojado y helándose. Maldijo en voz baja su poca airosa llegada y mandó apearse a sus compañeros, que para hacerlo debieron rechazar a rebencazos a algunos perros audaces que pugnaban por morderlos.
– Cacique, tarde venimos y mojados. Te pedimos un lugar para descansar… mañana he de hablar contigo…
Quilcán se acercó al grupo y siempre en silencio extendió la mano abierta. Fue así estrechando la de cada uno, mirándolos fijamente a los ojos que resbalaban por los suyos, como descubriendo los más escondidos pensamientos. Cuando hubo saludado a todos dijo en claro español:
– Bienvenidos a mi pueblo. Dormirán en mi casa…
– Pero no, jefe, cualquier lugar nos servirá… -protestó Bernabé.
– Mi gente es pobre y los blancos delicados… Mi rancho, es apenas una cueva para ustedes -explicó Quilcán, desolado, excusándose.
– Muy contentos de dormir en tu casa -aceptó Bernabé, temiendo un prolongado debate sobre la mayor o menor comodidad que les ofrecían. En el fondo odiaba por igual cualquier albergue nativo y a no ser por la llovizna y el frío, hubiera hecho el campamento al amparo de un matorral de calafates.
El cacique hizo un gesto al hombre que había traído a los visitantes y con él se encaminó a su toldo. Casi de inmediato figuras envueltas en gruesas mantas de piel fueron escurriéndose hacia los toldos vecinos. La familia de Quileán en pleno cedía su puesto a los recién llegados. Cuando todos hubieron salido el jefe indio llamó a Bernabé y con amplio ademán le indicó su casa, diciéndole:
– Tuya y de tu gente es mientras estén aquí… -y sin más, erguido y firme se perdió entre las sombras.
– Maldita bestia -rezongó Bernabé-. Me deja su pocilga como si tuviera un palacio -a pesar de la cordial acogida dispuso una guardia que vigilara la carga, ya depositada debajo de una lona frente al rancho. Hecho esto, los tres restantes se acomodaron lo mejor posible entre los cueros malolientes y cálidos aún, que se encontraban extendidos por el suelo, y al rato un sueño pesado reinaba entre ellos.
– ¡Eh, Pavlosky! ¿Sigue lloviendo todavía? -preguntó Bernabé, varias horas después, asomando la cara fuera del toldo.
– Por suerte no… pero del sol ni muestras… -contestó éste, sin abandonar la proximidad de la hoguera.
– Y los paisanos ¿andan por ahí?
– No he visto a ninguno, ¡sólo hay perros! ¡Maldito sea, está lleno de perros hambrientos!
– Bueno, ya termina tu turno y te vas a dormir…
– ¿Dormir? Con tantos piojos no voy a poder dormir en un mes. Los siento hasta en la boca…
La queja del polaco fue recibida con grandes carcajadas por sus compañeros, que se levantaban ya de sus jergones, rascándose vigorosamente.
Читать дальше