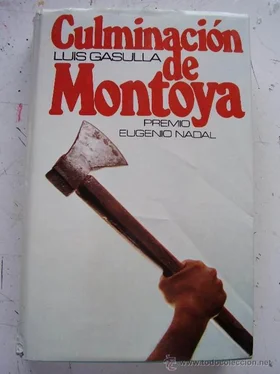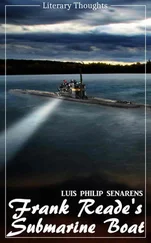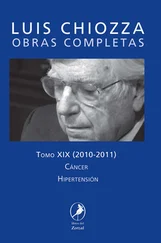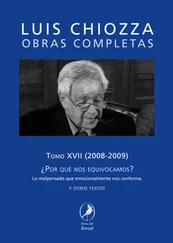Entonces fue cuando cruzó cerca de la casa destruida de Videla y, en la oscuridad, casi tropezó con los gendarmes. Los gendarmes, eventualmente, y por lo mismo que cruzaban a ciegas por el territorio de su destino, podrían convertirse en una barrera infranqueable. Debía alejarse de ellos porque su misión excluía a los extraños. Se perdió en la nocturna soledad en busca de Montoya.
Conmovido por el sorprendente suceso, el gendarme Araujo se imaginaba convertido de improviso en el personaje central de una aventura fabulosa y terrible. Se veía ya interrogado, asaltado por la curiosidad de las gentes del pueblo, acuciados por el morboso interés que despiertan las catástrofes y los crímenes inexplicables… ¿Qué odio había armado las manos de los asesinos? (No se le cruzó el pensamiento de «un» asesino.) ¿Por qué yacían allí, amontonados en la pira funeraria y desordenada, como si los hubieran convocado a una ceremonia siniestra y mortal?
Pero estaba solo, guardando aquellos hombres torvos, enmudecidos por cálculo o estolidez y sintiendo la cercana presencia de los muertos y los pensamientos sombríos iban poco a poco amenguando su euforia. El agua que resbalaba sobre su capa formaba pequeños charcos alrededor de sus pies y él se esforzaba en permanecer inmóvil, acuclillado, formándose un ámbito protector, totalmente suyo e intransferible, animado por el calor de su cuerpo vivo, ¡viviente! Mientras permaneciera quieto podría sentirse seguro, protegido contra las trampas de su imaginación. Se adormiló o creyó que el sueño lo vencía y entonces, sin ningún motivo consciente, se puso a pensar en «La invención de Morel», la última novela leída en las dilatadas noches de guardia. Quizá para sustituir una realidad atroz por una ficción deleitosa y fatal, se sumergió en las desventuras del náufrago en la isla caliginosa. Al poco rato su imaginación lo había transportado a otra isla paralela, pero de hielo y desolación absolutos. Por eso su soledad era mayor y más auténtica. En aquélla, ubicada en un trópico indefinido, acompañaban al hombre sus remordimientos, las miasmas, el rumor del mar y, en última instancia, seres indudables, aunque increíbles. En cambio, el gendarme Araujo se representaba a sí mismo solitario y puro, como un centro sobre un blanco de veinticuatro zonas; cada círculo lo alejaba más todavía de la periferia de su isla. Y lo horrible residía en la inmutabilidad -casi eternidad-, del silencio y de las cosas. El frío no exaspera: amortaja; y él lo sentía subir lentamente por las venas como si éstas fueran tubos de vidrio y la sangre el mercurio en ellos contenido.
Tal vez no soñaba nada; tal vez asistía al fenómeno de consignas irrevocables que él debía cumplir en la soledad.
Abandonó la isla con su trópico y sus máquinas del tiempo inmóvil y creyó ser un déspota que amaba la belleza absoluta y odiaba la sensualidad y la sexualidad (siempre solitario y puro). Sin embargo, el mundo del tirano era también una isla poblada de tigres y hombres sañudos y hostiles. Los hombres, sus enemigos, como altos colihues restringían el horizonte. Había que destruirlos, poco a poco, para que no notaran el vacío gradual. Ahí residía la dificultad: las almas jamás se exteriorizan ni ocupan un espacio determinado; en cambio, los cuerpos insisten en permanecer. Uno puede matar la vida que los anima, aplastarlos, triturarlos, pero igual seguirán, sustituyéndose unos a otros tenazmente. Siempre queda algo de ellos: un rectángulo de tierra verde y húmeda, una flor nutrida por cadáveres, o quizás algunas frases inmortales que estorban a la grandeza de los tiranos. Los cuerpos, los malditos restos de los muertos, no desaparecen nunca y hieden hasta en los infinitos universos helados y hasta en los multiplicados bosques… Se amontonan en ennegrecidas cabañas.
Tosió, tuvo frío; sintió que la frialdad de los riñones y la postura forzada endurecía sus testículos y se irguió. La mañana aclaraba lentamente por entre la niebla. Los prisioneros protestaban de hambre.
Se dispuso a avivar el fuego, deseando que el sargento y el Silencioso no encontraran nada y regresaran pronto. Una urgencia fisiológica lo obligó a tirar todo y correr hasta un árbol cercano. Del estiércol de los caballos se alzaba un vapor azulino.
Los dos forajidos se acercaban. Los machetes, casi pegados a la pantorrilla, oscilaban levemente a cada paso que daban.
– Esas mujeres son nuestras -dijo uno.
– Ustedes están locos -les gritó el coronel, colocándose lentamente entre ellos y las muchachas-. Lo único que conseguirán es acabar en la cárcel… Ya cometieron bastantes barbaridades anoche; los gendarmes los andan buscando…, ¡allí están!… ¡Ahora, María, corran!
Sacó fuerzas a puro coraje, pues la enfermedad, el cansancio y el frío, habitaban todo su cuerpo como huéspedes decididos a permanecer. Se había arrollado una manta en el brazo izquierdo y en la diestra sostenía el machete arrebatado a Gerónimo. Los peones eran torpes y estaban poseídos por el desconcierto; pero igual se abalanzaron dispuestos a doblegarlo. Practicó una esgrima desesperada, sabiendo que si le acertaban un machetazo acabarían con su existencia. Un par de golpes cayeron sobre su brazo acolchado y doblado protegiendo la cara. Los aceros restallaron al chocarse con furia. Se sentía golpeado, pero él también golpeaba sin piedad, y por un instante la confianza le devolvió fuerzas desconocidas de hacía tiempo.
Con un grito ronco, uno de los asaltantes soltó el machete y se llevó las manos a la cara; el hachazo del coronel le había abierto la mejilla. Se vino al suelo como un saco y se retorció de dolor y miedo.
El otro cargó de nuevo, pero ahora la lucha era menos desigual. Montoya vislumbró la victoria entre las sombras que nublaban sus ojos y gritó para intimidar al peón. Su rugido se ahogó en seguida, porque el golpe del machete, de plano, casi había quebrado su hombro izquierdo. El brazo cayó a su costado, arrancándole un quejido sordo. El que gritaba ahora era el peón, mientras caía sobre él revoleando el machete para rematarlo. Lo recibió en el pecho y sintió la hoja del suyo hundirse en una masa blanda y fofa. Había vencido…
Como un gladiador en una arena desierta, veía desplomarse el cuerpo del otro oprimiéndose el vientre y gimiendo.
– ¡ Madre mía!…
Se doblegó, se hundió en el barro, se arrastró hasta las rocas cercanas, tocándose el pecho, incrédulo y asombrado al sentir la calidez pegajosa de la sangre entre los dedos. Alguien venía corriendo desde el bosque y lo contemplaba con ojos dilatados. La cara apergaminada del Siútico parecía asomarse a la boca de un pozo neblinoso. En el fondo yacía él.
– ¡Al fin vos…! -'murmuró Montoya-. No querías perderte el último acto, ¿verdad?
– Hay que ajustar una cuenta vieja, mi coronel, muchas cuentas viejas…, antes que sea tarde…
Si María González hubiera vuelto la cabeza habría retrocedido para morir al lado de Luciano; pero cuando lo hizo, los declives del terreno se interpusieron y no vio. Apremiada por Jorgelina volvió a correr, ascendiendo fatigosamente entre las piedras y los árboles achaparrados. Volvieron a ver a los jinetes perfilados en una lomada y gritaron con todas las fuerzas de sus gargantas. El eco prolongó el llamado y les devolvió la voz fragmentada y anhelante. Los jinetes se detuvieron un momento y luego galoparon hacia ellas, viéndolas levantar los brazos como marionetas a punto de derrumbarse.
Montoya respiraba con esfuerzo. Veía el rostro repulsivo del Siútico, sus arrugas de cuero viejo, sus ojillos malignos, hundidos en las cuencas penumbrosas. Contemplaba la boca de labios carnosos y crueles, ligeramente entreabiertos, mostrando algunos dientes amarillentos y afilados. Los pómulos salientes, las mejillas enjutas. El rostro luminosamente ensombrecido, transmitía una ambigua sugestión hipnótica.
Читать дальше