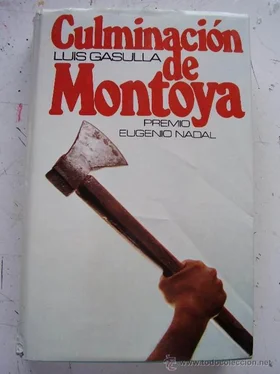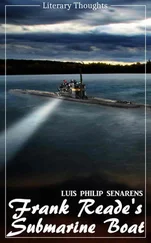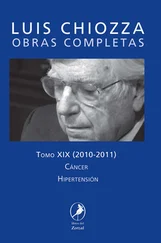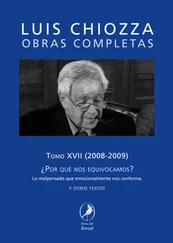«¡Lástima que sean tan chiquitos!», pensaba, mientras arqueaba el brazo para traer el machete a su costado. Como demorase levantó el pie y empujó hacia atrás a su víctima.
Únicamente Jones conservaba el aplomo y sin apuro descargó cinco balas en el cuerpo del hachero. ¡Inútil!: era lo mismo que tirarle al agua, a la madera, o al aire. Las balas se alojaban en el enorme cuerpo igual que en un estuche de carne. Jones vio llegar su muerte y le tiró el revólver a la cara; tenía poca sangre y apenas gorgoteó un poco en el fondo de la garganta; después se quedó quieto para siempre.
– ¡Loco maldito! ¿Qué has hecho? -gritaba Jorgelina.
Gerónimo tardó en responder. Miraba a los caídos, los veía estremecerse y una vaga sonrisa, casi amistosa y juguetona, le iluminaba el rostro.
…Ahora no se siente el olor de la sangre, pero tampoco se escuchan ya el lejano cotorreo ni el estampido del carpintero del copete escarlata. Los patos que sobrevuelan el mallín han enmudecido, el palomo no arrulla en los calveros y las garzas se han inmovilizado con las alas abiertas, en una demorada interrogación. Las bandurrias permanecen con sus largos picos a flor de agua. El sol encandila de tan puro y levanta fabulosas minas de esmeraldas sobre la superficie del lago. Gritos, estridencias, graznidos, cantos, parpeos, arrullos, silbidos, todas las voces animales del bosque, el lago y el pantano han dejado de oírse, porque sólo resuena ahora la voz de la muerte. Dentro de unos instantes el incesante movimiento de los seres vivientes habrá de recomenzar…
– ¿No lo ves? Estaban podridos y han muerto… Todos estamos podridos. Ángela, ¡vos también estás podrida!… Ahora todos vamos a morir.
– ¡Yo no quiero morir, perro! Y tampoco soy Ángela… ¡No soy tu mujer!… Los dos comían de la mano de Videla y lo has matado!
Gerónimo comenzaba a respirar a tirones. El plomo entre su carne le estaba vaciando las venas.
La furia aullaba todavía, pero a cada pulsación de la sangre se alejaba un poco.
– Sí, ya sé, Ángela -Gerónimo repetía el nombre de su mujer tozudamente-. Los dos comíamos de su mano igual que los perros… Ellos me estropearon, no ningún árbol. Les di todo para cobrarme todo. Yo los mido con mi regla chilena y ¡mirá qué poco alcanzan!… ¡Botémonos ahora donde nadie te insulte!
Afuera se oían gritos y llamadas. El Chilenazo se tambaleó un poco, se puso a escuchar y de pronto, revoleando cobijas, con un manotón desesperado, tomó a Jorgelina de la pequeña cintura y sin atender sus gritos corrió afuera.
Recién entonces Jorgelina comprendió que por alguna razón desconocida, el destino la había abandonado en el vértice de una tempestad y el miedo le dio fuerzas para gritar. Su voz, agudizada por el aire diáfano, fue escuchada por Montoya y María. Los dos habían salido de la cabaña al escuchar los primeros disparos y mientras el coronel concluía de vestirse y tomar el machete, María, acuciada por presentimientos atroces, gritaba el nombre de Jorgelina.
Burlándose de la angustia de morirse allí mismo, Gerónimo se metió en el declive del arroyo que llevaba al lago. Cuando alcanzó los montecillos de chilco y espino negro, ya resultaba imprecisa la visión del blanco desnudo de Jorgelina o el moreno ensangrentado de Gerónimo; todos los colores se amontonaban en desordenada confusión; el de sus cuerpos que escandalizaba a la pureza del sol, el de la blancura apétala de las flores del espino, el de las colgantes lágrimas rojas y vinosas del chilco…
En el borde del arroyo, un peón armado con una carabina tomada del cuarto del capataz, ensayaba su puntería sobre la figura que huía, pero la imagen de la sangre y del cuerpo desnudo de la muchacha, entrevisto apenas, ponían un velo rojo a su frente. (¡Colores, colores…; verdes, rojos, azules, amarillos, pardos… y otra vez verdes, rojos, azules, amarillos y pardos…!)
¡Pobre Chilenazo!… Al llegar al Lolog, andaba casi de rodillas. Miraba al agua y después al cielo, donde el sol lo vigilaba, como un gran ojo acusador y triste, esperando que se decidiera a consumar cabalmente los infinitos tiempos de la ofensa, la humillación y la ira y pagar su precio. No veía la desnudez cálida y nerviosa de Jorgelina, mal cubierta por la manta enganchada en la fuga, porque «era» su mujer y él sentía ya la muerte en su boca sangrante.
Por fin el tirador acertó: el plomo, de los grandes, le dio justo debajo del omóplato izquierdo, a la altura de la quinta costilla y allí acabó su gloria y su martirio. Aferrándose a la cintura de Jorgelina, se lanzó al agua, pero llegó muerto…
– ¡Por tu vida, María, enciérrate y no abras hasta que vuelva! -urgió Montoya, empujando a su mujer.
Desoyendo el tropel de súplicas, corrió hacia el campamento.
Algunos peones, sacudiendo de sus párpados el sopor de la siesta, se atropellaban delante de la puerta de la pieza de Videla.
– ¿Qué pasó…, qué pasó?
– ¡ El Gerónimo! -dijo uno-. Los acuchilló a los cuatro él sólito…; por allí escapa todavía y se lleva a su cuñada…
Excitados por el olor de la sangre y el macabro espectáculo, la peonada se metía en los cuartos y el instinto de la rapiña los envolvía: uno tomó un revólver, lo examinó, apuntó al techo, oprimió el gatillo y la explosión rompió las compuertas de la razón. Las manos ávidas, manchándose con la sangre de los cuerpos todavía calientes y estremecidos, se engarfiaron sobre las armas, los cinturones con bolsillos, los adornos de oro, el reloj de Videla; después, animándose recíprocamente, hicieron saltar las puertas de los armarios, invadieron toda la casa, hurgando, destruyendo, arrebatando botellas, herramientas, alimentos. Una ola de locura los recorrió, mientras vomitaban insultos y amenazas, procurando obtener el mayor provecho de aquella herencia que la muerte había declarado vacante y mientras Montoya, cruzando a la carrera la escena del crimen, se lanzaba detrás del fugitivo. Nadie se ocupó de él porque el vino y la caña empezaban ya a hacer sus efectos.
Guiándose por los secos disparos de la carabina, Montoya corrió hasta el arroyo y alcanzó a observar la figura del hombre apuntando una y otra vez; gritó con rabia, pero su grito se confundió en el desorden que dejaba atrás. Una enorme fatiga parecía pesarle en el pecho y poner grilletes a sus pies; tropezó con las piedras y rodó por el declive donde las raíces de los árboles salían a la superficie como tendones de un gigante sepultado. Volvió a correr y al fin se encontró a espaldas del individuo en el preciso instante en que su último disparo abatía al Chilenazo.
Al sentirse golpeado en el hombro, el peón se volvió hacia Montoya mostrando una sonrisa estúpida en su cara torva.
– Ya terminó, don Luciano…, total, iba muriéndose…
– ¡Bestia carnicera! -rugió Montoya-. ¿Qué mal te hizo?
El otro bizqueó intimidado sin entender el reproche. La barba renegrida exaltaba el fulgor asesino de sus ojos. Presintiendo un ataque levantó el arma. Montoya se lanzó contra él y con una fuerza multiplicada por el furor, alcanzó a tomar el caliente cañón de la carabina y antes que el agresor intentara tirar de ella se la arrebató.
Jadeantes permanecieron los dos estudiándose: brillaba la locura y el miedo en los ojos del peón y la ira en el descompuesto rostro del coronel. De pronto el asesino lanzó un alarido y escapó.
Libre de su obstáculo, Montoya golpeó el arma contra un tronco de lenga hasta quebrarla. Sin munición a él de poco iba a servirle. Miró la superficie tersa del lago. Allí abajo una mancha roja se ensanchaba en el lugar donde el cuerpo de Gerónimo emergía y se hundía desangrándose. La transparencia agrandaba el cuerpo sin vida y la silueta desnuda de Jorgelina agitando los brazos con desesperación. Como una bandera oscura la manta que la había cubierto flotaba cerca.
Читать дальше