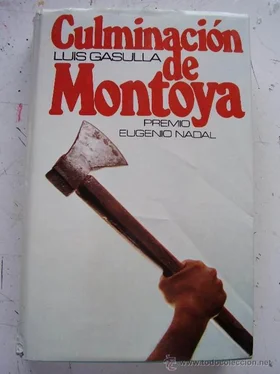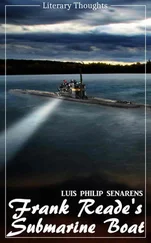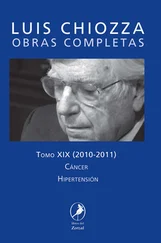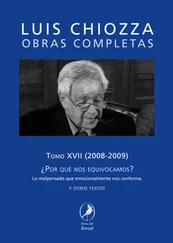– De allí vengo… ¿Sabe una cosa? No, no se haga la desentendida; vine pensando en usted…
Jorgelina aparentó indiferencia.
– El que va a pensar en vos si no volvés pronto va a ser Videla.
– No hay apuro… Bueno, mira piba -de golpe concluyó con los circunloquios-. Lo que vengo pensando tiene que ver con Videla, con vos, con Montoya y hasta con tu hermana. Esto no es chacota; te estás metiendo en un negocio demasiado fiero para vos…
– Yo sé lo que hago -replicó airada, Jorgelina, al oír sus palabras.
– ¡Qué vas a saber! En cuanto acabe el laburo nos largamos con la guita, y ¡adiós la disciplina! ¿Acaso pensás que Videla será siempre el capo?… No, piba: los que manejan el estofado son los Fichel, y ésos están lejos de vos. Es una lástima, porque vos vales lo que vales, y si quisieras…
– Videla me quiere -afirmó Jorgelina-. ¿Por qué no vas a contarle a él tus historias? ¿O querés que lo haga yo?
Ramón alardeó con la mano sobre el revólver.
– Pero, che: ¿te crees que soy ese loco…? Aquí hay por lo menos treinta tipos que con gusto lo despacharían al capataz con tal de pasar una noche con vos… El único que los tenía sujetos era don Luciano, pero ahora…
– ¿Ahora qué?…
– ¿No te das cuenta? Podes ser de cualquiera, o de todos: ya saben que sos mujer del que talle… Mira, piba; yo sé lo que te digo y lo que te conviene… y te voy a proponer algo.
Como Jorgelina se limitara a observarlo con curiosidad, Ramón fue tomando más y más coraje.
– Me gustas… y no porque seas la única aquí; sos joven y al fin tanto vos, como tu hermana, don Luciano y yo, estamos en nuestra tierra, ¡qué joder!… Cobro la guita; sí, nada de afanos, como te digo: cobro lo mío y nos largamos los cuatro…
Tenes que conocer Buenos Aires; ¡ésa es vida, piba! ¡ Te imaginas bailando un gotán con este ñato?… ¡Música, maestro!… «¡Che, papuso, oí!…»
Ramón dibujó en la tierra un compás quebrado y a su pesar Jorgelina admiró la segura desfachatez del porteño, su insolencia perturbadora y excitante. El corazón parecía desbordarle en el pecho: la visión de un mundo desconocido se descorría en su imaginación, noches llenas de luces, vestidos deslumbrantes, calles interminables donde resplandecían las vidrieras y los escaparates con todas las joyas y los perfumes que ella sólo había vislumbrado en revistas amarillentas, olvidadas por los viajeros en los hoteles de Comodoro. Sí; existía ese mundo maravilloso más allá de los bosques y las mesetas del frío. Hombres refinados que ponían a los pies de la hermosura y el amor todo su poderío, y cuartos donde los muebles eran como personajes cargados de esplendor. Placeres desconocidos y quizá también la muerte…
– ¿No te gusta el tango? -insistía Ramón, desnudándola con los ojos-. Con esa figura percha y un poco de revoque, le pasarías el trapo al más bacán; camba, pierna, ¿me entendés?… Vos los laburarías un cacho y yo me encargaría del resto… ¡Qué vida, morocha! Al jailaife en la buseca y, ¡dale fierro! -repentinamente, con tornadizo humor, Ramón abandonó su actitud petulante-. Pero, ¡claro! Vos te crees la dueña del mundo… No: escúchame; estás hundida en un agujero verde, lleno de gusanos locos, ¡yo sé lo que te digo!… Queda poco tiempo y tenes una buena oportunidad; yo soy tu oportunidad, aprovéchala… Nos arreglamos los dos, lo trabajo a tu cuñado, y ¡chau!…
Jorgelina escuchaba a Ramón, atrapada y confundida, no tanto por el sentido de sus palabras
sino por el original lenguaje del porteño; aquella curiosa mezcla de truhanería y sagacidad, desfigurada por los vocablos para ella desconocidos, le producían una especie de mareo casi físico.
Sin embargo, con idéntica fuerza crecía en ella la obstinada reacción; ella defendería el confuso imperio conquistado por lo mismo que intuía la precariedad de su estructura. Señalando en dirección del aserradero, mordió casi su réplica:
– Si no volvés allá en seguida, lo haré yo y te vas a arrepentir hasta de haber nacido… Si fueras capaz de tantas cosas no estarías aquí, limosneando un salario como cualquier peón, menos todavía que ellos, que se lo ganan sudando… En cuanto a don Luciano, por más borracho que sea no se juntaría nunca con vos, él…
Jorgelina se interrumpió: un último escrúpulo la había impelido, aun frente a Videla, a ocultar la verdadera identidad del coronel. Sospechaba que mantener aquel secreto era una condición necesaria para impedir ignoradas catástrofes.
Ramón vacilaba: sentía impulsos de saltar sobre la muchacha y destrozar aquellos labios que herían su orgullo de malevo. Después apretó los suyos y exhaló su rencoroso desahogo:
– Sos una reíta… ¡y éste es tu quilombo! ¡Que te aproveche, fulana…!
Estirado sobre la cama revuelta, el Siútico permanecía con los ojos muy abiertos, fijamente clavados en la bombilla eléctrica que colgaba pendiendo de su propio cable en el centro de la pieza. A su alrededor reinaba el desorden y en el aire flotaba un olor pesado de encierro, prendas sucias y alimentos descompuestos. La bombilla oscilaba y la claridad se abalanzaba rítmicamente sobre el rostro taraceado de arrugas del hombrecillo, pero, a su vez, las mejillas enjutas se bañaban con la luz amarillenta que despedían dos velas colocadas en las mesitas laterales. Si al cuerpo inmóvil y al rostro desmedrado no los estremeciera por instantes un convulsivo temblor, hubiérase confundido con un cadáver solitario velado por fantasmas.
Pero Artemio Suquía, aunque vivo, yacía asistido por fantasmas.
Creía tener reservado para él, con fijación de iluminado, consumar la proeza de humillar al invulnerable coronel. El fantástico pensamiento, como un clavo punzante hundido en su cerebro, alimentaba sus alucinaciones.
Hasta entonces se había entregado infructuosamente a extrañas invocaciones intentando acercarse a los fantasmas que poblaban su mente. Constituido en el vindicador de Marta Montoya y de su hijo, necesitaba para cumplir su misión nutrirse con una certidumbre para él inapresable. Por eso perseguía las imágenes muertas, que se diluían, extraviándolo por tenebrosos laberintos donde flotaba la niebla y la vida y la muerte palpitaban entrelazadas. Sin cesar lo atormentaba la presencia de Montoya, el ser fabuloso cuya existencia debía agotar en beneficio de sus víctimas. El temido y reverenciado y odiado señor Montoya debía ser aniquilado para recobrar a la amada señora y al tembloroso niño.
Una ilusoria teoría de agravios (verdaderos o inventados), ritos, plegarias, atavismos, blasfemias, supersticiones, exorcismos, relámpagos de sabiduría, amor, envidia, celos; todo lo que su mente había acumulado de furor, idolatría y fanatismo fueron convocados por su voluntad trastornada para justificar su propósito, pero la misma desmesura de sus pensamientos amenazaban ahora con estallar arrastrándolo a su propia destrucción. Ya no distinguía lo real de lo soñado; el laberinto se multiplicaba a cada palpitación de su sangre emponzoñada, la confusión crecía, su cerebro vacilaba. Debía ser puro por lo mismo que Montoya era impuro; debía destruirlo por lo mismo que lo reverenciaba; debía recordar intensamente a Marta Montoya y Raulito Montoya, puesto que «él» los había olvidado; debía, paciente y reiteradamente, asumir aquel poder y aquella voluntad para alcanzar el cielo negado a Montoya; debía vengar la inexorable dignidad de Marta y también su propia degradación.
Fue para acatar el absurdo mandato que había despojado al febriciente coronel del arma, el dinero y el vehículo: ellos, en una forma material y concreta representaban la capacidad para la violencia, el vicio y el movimiento.
Y sucedía que él, Artemio Suquía, el Siútico, había tejido una trama diabólica y paciente donde el poder, la fuerza y la velocidad podían y debían ser derrotados y abolidos por la astucia inmóvil, por el lento y sutil trabajo de la malla de hilos pegajosos donde cualquier esfuerzo resultaba agotador e inútil… ¡Ah, y cómo aborrecía él la prepotente materialidad del coronel!
Читать дальше