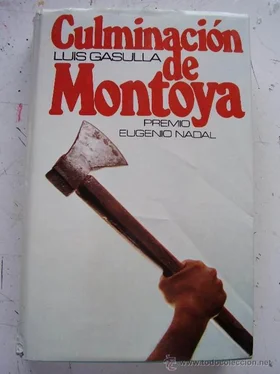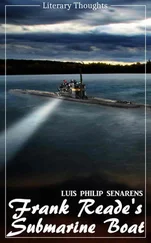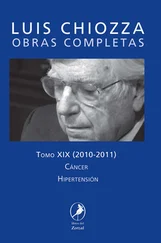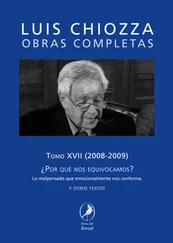La voz de Jorgelina se quebraba al borde de la histeria.
– ¡Está bien; vamos a morir de todos modos! Nos matarán, estoy convencida. He visto ya matar a tantos que ni me asusta.
– Entonces que nos maten; entretanto ayúdame…
Reanudaron la marcha. El silencio y la oscuridad los envolvía. Una ligera brisa se levantó y lentamente Montoya empezó a recobrarse. No avanzaban mucho porque el cansancio les endurecía las piernas y la ausencia de toda senda los obligaba continuamente a rodear obstáculos y a deshacer el trayecto recorrido. El bosque se convertía en un laborioso laberinto donde ellos ensayaban salidas y donde, invariablemente, la supuesta puerta les franqueaba nuevos laberintos, nuevos obstáculos y el mismo cansancio acrecentado.
Al promediar la madrugada una tenue llovizna remplazó a la lluvia y más tarde la niebla demoró la ligera claridad que comenzaba a insinuarse desde el Este.
– ¿Adonde vamos? -preguntó de pronto Montoya, deteniendo su pesado andar.
– No lo sé, Luciano -respondió María, feliz de oír de nuevo aquella voz recia, despojada de la incoherencia grotesca del delirio. En realidad no tenía la menor idea del trayecto ni la dirección recorrida.
– Creo que nos hemos extraviado desde el principio, ¿te acordás?
Montoya continuaba detenido. Parecía querer reunir retazos de pensamientos dispersos en su memoria. Regresar al mundo concreto de la masa verde oscura, la humedad, el frío y la niebla.
– Vengan, detengámonos… No tiene sentido andar sin rumbo; sólo conseguiríamos agotarnos aún más. Pronto será de día, descansemos…
Se apretaron al amparo de unas rocas y se adormecieron. El amanecer trajo apenas un poco más de claridad. El cielo era gris y la niebla esfumaba las formas de las sierras y de los árboles.
– ¡María, Jorgelina! -llamó Montoya-. Despierten, muévanse o se helarán.
Las ayudó a ponerse de pie. Las dos estaban entumecidas, penetradas por la humedad de las ropas mojadas. Montoya afectó una animación contagiosa.
– La situación no es tan mala. Creo que hemos derivado algo al Oeste, pero si ascendemos por allí, ¿ven?, podremos alcanzar la orilla del Lácar y llegar al pueblo. Un esfuerzo más y esta pesadilla habrá concluido. Ustedes tienen derecho a vivir seguras… y olvidarse de todas estas penurias gratuitas… e inmerecidas. Mientras se me disipaba la fiebre y caminaba apoyado en ustedes, ¡dos debilidades para apuntalar a un desfallecido!, reflexionaba: ¿con qué derecho he permitido esta situación absurda? Ni siquiera tu abnegación, María, era argumento suficiente… Siempre lo mismo, egoísmo puro disimulado detrás de frases huecas. La realidad es ésta: dos mujeres arrastradas a este mundo de forajidos y desesperados por culpa de un individuo tan desesperado como ellos.
– Todo lo que hice -protestó María-, todo lo que pude hacer fue por mi propia voluntad, hasta en contra de tu opinión, eso lo sabes bien… No tenes nada de que reprocharte. Lo volvería a hacer una y cien veces… Ahora ruego por tu bien que tu voluntad te mande regresar al lugar que te corresponde.
– Claro que sí, mi buena María; pero igual es mía la responsabilidad. Aunque algo tarde, empiezo a entender todo el significado de la palabra responsabilidad. Antes la confundí con el orgullo, con la vanidad de ser el jefe; ¡y con tantos estúpidos prejuicios! Pero la responsabilidad es otra cosa; tal vez sea el último término del amor… Quizá regrese; quizá ya sea demasiado tarde, o demasiado inútil… Pero lo intentaré.
De súbito se hundió en la sima de su secreto tormento.
– Algo falla, sin embargo; intuyo la omisión de una presencia ineludible… En fin: ahora es preciso moverse, salir de esta situación; en estos momentos vagarán por el bosque, tan perdidos como nosotros, todos esos peones enloquecidos… Preferiría no tropezarme con ellos, ¡estoy tan cansado!
Jorgelina lanzó un grito de alarma: frente a ellos, en un claro donde raleaban las lengas y el terreno en ascenso se poblaba de rocas desnudas, se alzaban las figuras de dos hombres. Mojados, con las ropas desgarradas, las caras barbudas y los ojos inyectados de embriaguez, miedo y rabia, los contemplaban con recelosa ansiedad. No llevaban armas de fuego, pero sí machetes, y en los hombros, atados de cualquier manera, cargaban gruesos bultos, compuestos de los más heterogéneos objetos, muchos de ellos producto del vandálico saqueo al campamento.
– ¡Quieta, Jorgelina! -la instó Montoya, reteniéndola con energía, pues la muchacha se lanzaba ya a la carrera. María, en cambio, se paralizó al lado del coronel-. Ellos están tan asustados como nosotros…, desconfían. Esperen…
»¡Eh, ustedes! ¡Sigan su camino; la frontera está por allí!… Eso buscan, ¿no?
Los individuos seguían escrutándolos. Pero no mostraban intenciones de moverse. Lentamente uno de ellos comenzó a despojarse del bulto que estorbaba sus movimientos. El otro lo imitó. La niebla que se espesaba a ras de suelo desdibujaba sus piernas hasta la altura de las rodillas, haciéndolos aparecer como suspendidos del aire.
Distraída por un reflejo impreciso, María elevó su mirada por encima de los hombres. En una altura distante, donde la claridad indecisa del sol se extinguía, dejando en sombras una quebrada libre de la nieve, alcanzó a percibir fugazmente las siluetas de dos hombres a caballo. Sobre los hombros de los jinetes se reflejó un instante la luz del sol. Centelleó contra el cañón de los fusiles de los gendarmes. María se mordió los labios para no delatarse.
– ¡Luciano! -balbuceó-; allá arriba pasan soldados.
Montoya observó la lejanía. Los jinetes se perdían ya detrás de un monte.
– ¿Soldados?… Sí; gendarmes o carabineros… Escúchame, María: no podemos desperdiciar esta oportunidad. Tengo que ganar tiempo, ¿entiendes? Cuando yo te haga señas, traten de llegar allá, y que Dios les dé fuerzas para encontrarlos… No; no digas nada ahora… Ya no queda tiempo, querida.
El sargento condujo a la patrulla por senderos que apenas conocían los baqueanos y los indios viejos; él los había recorrido un par de veces, pero tenía una prodigiosa memoria topográfica para grabarse y retener en su cerebro los accidentes más insignificantes del terreno. Era un don casi mágico del cual el primer admirado era él mismo. Gracias a aquella seguridad superlativa, al anochecer habían alcanzado el campamento del obraje eludiendo el mallín; el humo se aplastaba sobre las copas de los árboles y se confundía con el gris de las nubes bajas.
– Ojalá se decida a llover de una vez…, porque si no el fuego nos va a rodear y otra que buscar aserraderos clandestinos… ¡De cabeza al lago, eso digo! -aclaró el sargento, dominando a los azorados gendarmes desde la altura de sus galones y su instinto de rabdomante huellero.
Tardaron todavía en acercarse al campamento. Para tranquilidad de los gendarmes la lluvia ahogaba el fuego que venía arrastrándose por el soto-bosque y encendía las cañas colihues como si fueran altos y flexibles cirios anillados.
– ¿Nos vamos a meter ahí? -preguntó Araujo, el más joven de los gendarmes y también el más novato.
En otras circunstancias el acerbo sargento no hubiera admitido objeciones ni siquiera implícitas en una pregunta, pero la decisión a tomar ahora requería la plena aceptación de sus subordinados.
– Si usted tiene una idea mejor, dígala en seguida… ¿Y usted? -el segundo gendarme se encogió de hombros-. De acuerdo; usted nunca pregunta ni contesta nada; eso facilita el trabajo. Bien, mocito: estoy esperando su opinión, ¿qué sugiere?
Araujo juntó coraje y respondió:
– Si yo tuviera que decidir, aguardaría a que la lluvia apague el incendio. Además, tendría la ventaja de actuar a la luz del día.
Читать дальше