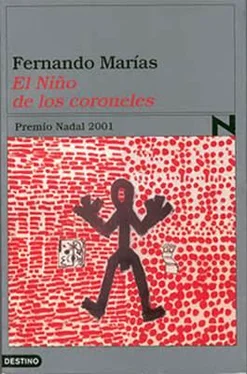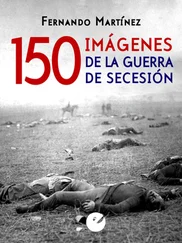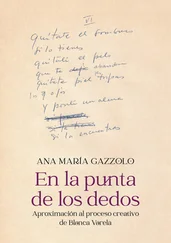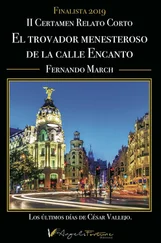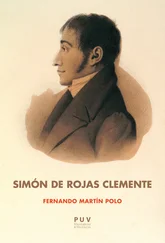La perfecta resolución de este mi hermoso cuento de Navidad necesitaba de una perfecta coordinación para el perfecto acoplamiento de todas las piezas. Y, sobre todo, exigía precisión cronométrica: quería ver ejecutado mi plan antes de morir. Era el último capricho de un pobre viejo acabado.
Por eso, porque carecía del tesoro del tiempo, me irritó tanto el primer imprevisto: apenas un mes después de la huida de los coroneles -es decir, al principio de todo el plan: cuando todo, aún, podía venirse abajo-, un misteriosamente rebrotado grupo de indios perpetró la matanza de una patrulla del ejército que había osado acercarse a la, en teoría, pacificada Montaña. Los soldados fueron salvajemente torturados hasta la muerte, y de los testimonios espeluznados de forenses y periodistas deduje que un nuevo elemento había venido a interferirse en mi plan: alguien con sed de venganza había decidido tomar revancha de las masacres de unos meses antes. Sin duda, un superviviente de alguna de aquellas matanzas había logrado arrastrarse hasta el corazón de la Montaña Profunda, soliviantando a los indios que, también inesperadamente vivos y activos, debían de quedar todavía en ella. El incidente no habría tenido mayor importancia de no ser porque el vengador misterioso pronto se reveló osado, inteligente e insaciable: tras eliminar con métodos igualmente astutos y brutales a las dos expediciones de castigo que se enviaron contra él, pasó a la ofensiva, y en diciembre de 1990 asaltó un cuartel militar situado en la comarca limítrofe a la Montaña. Por primera vez, los indios atacaban fuera de su territorio. Por primera vez evidenciaban un afán de venganza que se revelaba meditado. Por primera vez difundían un comunicado -eso sí, ridiculamente redactado- reivindicativo de la autoría del asalto, lo que para quien supiera leer entre líneas arrojaba un dato inquietante: por primera vez, tenían un líder… Te aseguro, amigo mío, que sopesé infinitos matices para madurar y ajustar el plan de cuya realización te estoy dando cuenta: pues bien, lo último que me hubiera molestado en considerar era la posibilidad de que un zarrapastroso que comía masa de arroz con los dedos pudiese interferir en mi camino tan seriamente como lo hizo el indio llamado Leónidas.
– Lo sabía -masculló Ferrer. Una alegría absurda le invadía el pecho: la conexión entre Lars y Leónidas, sobre la que él llevaba elucubrando desde la emboscada del Desfiladero del Café, salía por fin a la luz.
Miró a Laventier.
– ¡Lo sabía! -repitió.
El francés, sentado a la sombra sobre una piedra plana, se revolvió al captar su excitación.
– ¿Ha reaparecido ya el Niño de los coroneles? -preguntó señalando el manuscrito. Parecía ser la única cuestión de su interés.
– ¿El Niño…? -Ferrer, por un momento, había olvidado a su hermano, al que de forma inconsciente imaginaba enfermo o moribundo, definitivamente apartado de la historia que en las últimas páginas había adquirido otros derroteros.
En ese instante se produjo una explosión lejana. Ferrer sintió un temblor leve de tierra que habría catalogado como producto de su imaginación de no ser por la celeridad felina con que Anselmo, con el rostro repentinamente ensombrecido por la alarma, se levantó y agudizó el oído.
– Ya ha empezado -dijo.
– ¿Empezado? ¿El qué?
Anselmo sacó unos prismáticos de la mochila que llevaba a la espalda y escrutó la lejanía. Ferrer se acercó a él.
– Disparos -murmuró el indio sin apartar la vista del frente.
– ¿Disparos? -Ferrer se esforzó inútilmente por captarlos.
– El ruido del río impide oírlos. Pero mire allá -Anselmo le entregó los prismáticos señalando con el dedo un punto lejano del valle-. Detrás de la segunda cascada.
Ferrer tardó unos segundos en localizar el lugar. Todo le parecía vegetación y rocas en calma, hasta que atisbo algunos chisporroteos de color anaranjado, intermitentes y frenéticos; pegadas a ellos, las figuritas humanas que apretaban los gatillos: el verde oliva de los uniformes se confundía con los indisciplinados atuendos de los indios, y vista desde la distancia, se diría que la lucha era cuerpo a cuerpo. En el caos de la refriega, Ferrer localizó de pronto la cabellera negra de María: la mujer destacaba como la más ardorosa combatiente.
– Se diría que ella es la que.manda -Ferrer se volvió hacia Anselmo-. Dime una cosa… ¿Dónde está Leónidas? ¿Es que ha muerto? ¿O…?
– Que le conteste él -respondió Anselmo dirigiendo los ojos hacia la espalda de Ferrer.
Se volvió, imaginando por un instante que iba a enfrentarse a una gallarda silueta situada sobre un alto y recortada mitológicamente contra la luz solar, pero ante él había un hombre pequeño y muy delgado, casi enclenque, de más de cincuenta años y rasgos que parecerían subdesarrollados de no ser por la intensidad de una mirada entrecerrada en la que sólo cabían la desesperanza y el dolor.
– Anselmo -dijo Leónidas sin dejar de clavar los ojos sobre los de Ferrer-. Lleva al francés a la salida.
Anselmo asintió y comenzó a tirar con suave firmeza del brazo de su protegido, que se zafó para enfrentarse cara a cara, sin asomo de temor, a Leónidas.
– Un momento, señor. No he venido hasta su montaña para irme sin más. Si usted tiene que hablar con Ferrer, sepa que yo también. ¡Luis! -se volvió hacia él con expresión apremiante-. ¡Termine de leer el manuscrito! Sólo le quedan una páginas. ¡Léalo!
– De acuerdo -susurró Ferrer.
Su promesa le recordó a otra, casi idéntica, que había realizado al francés en el vestíbulo del hotel donde se conocieron, una eternidad de tres días atrás. Antes de que entrara en su vida Víctor Lars. Aparentemente más tranquilo, Laventier aceptó ahora seguir a Anselmo.
Cuando se quedaron solos, Ferrer se volvió hacia el hombre por el que había recorrido medio mundo. No supo por dónde empezar. El otro le ayudó.
– ¿Conoces a Juan Carlos I? -preguntó.
– ¿El rey?
– El rey de España, sí. ¿Lo conoces?
Ferrer, en una multitudinaria recepción, había estrechado una vez la mano del monarca. Pero supuso que Leónidas se refería a una relación más estrecha.
– No -contestó-. No lo conozco.
– Hmmm -asintió Leónidas; y añadió enseguida, con la misma tranquilidad-: Mejor para ti. Si hubieras dicho lo contrario, tal vez te habría matado.
Ferrer no hizo comentario alguno. Leónidas lo miró durante otro segundo interminable, como para tratar de detectar el miedo en el fondo de sus ojos, y continuó:
– Roberto Soas, cuando todavía no sabíamos que era un hombre mentiroso, dijo que me llevaría a España para hablar con el rey.
– ¿Conociste en persona a Roberto? Él me dijo que no.
– Es un hombre mentiroso, acabo de decírtelo. Después de aquello cambió de opinión. Dijo que sería el rey quien vendría a Leonito para conocerme y tratar de la Montaña. Preparó una gran recepción, invitó a mi pueblo, a las mujeres y a los niños. Nos engañó a todos. Pero yo soy el único culpable. Tenía una razón personal para negociar y llevé a mi pueblo al desastre. ¡Lo traicioné! ¡Lo traicioné por una razón personal!
Leónidas no se regodeaba en la rabia, la tristeza ni la melancolía; sin duda, esos sentimientos ya habían atormentado hasta el infinito su corazón. Ahora se limitaba a exponer los hechos. Ferrer se mantuvo expectante.
– Fuimos todos a conocer al rey de España. Aseguré a mi pueblo que no había nada que temer. Creyeron, igual que yo, que el rey querría saber por qué luchábamos contra los que quieren profanar la Montaña con sus hoteles. Creyeron que el rey de España nos escucharía, pero…
– Puedo garantizarte -le interrumpió Ferrer- que el rey de España, como cualquier otro jefe de Estado, no viaja a una zona conflictiva con tanta facilidad, y mucho menos para visitar las obras de un hotel de lujo. Obras que casi ni siquiera habían empezado, además. El rey, a la fecha de hoy, ni siquiera habrá oído hablar de vosotros, te lo aseguro. Eso lo sé yo, lo sabe Soas…
Читать дальше