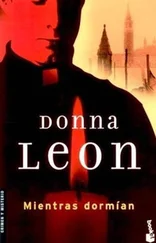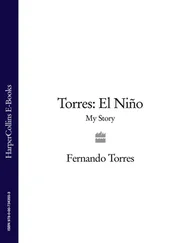Había otra parte de la herencia en la que Regina había preferido no hurgar durante todos aquellos años: cartas firmadas por su padre, cada una en su sobre color sepia, un buen fajo sujeto por una cinta de raso blanco, ajada por los años. Hasta hoy, habían permanecido encerradas en una caja, junto con las fotografías que tampoco había querido mirar, y un estuche de terciopelo que contenía el fino nomeolvides de oro que Teresa siempre llevaba puesto.
Al principio, el legado permaneció durante un año criando moho en un guardamuebles, hasta que Regina invirtió los beneficios de su primera novela en aquel piso, al que había añadido mejoras a medida que sumaba éxitos. Desde el primer momento destinó aquella habitación a las pertenencias que le había dejado Teresa. Forró de estanterías las paredes y colocó una mesa con un flexo en el centro de la habitación. Era allí donde Regina se encerraba muchas noches para estudiar los escritos inconclusos de Teresa y seguir disfrutando de la teoría del oficio que la mujer no había sabido traducir a la práctica, y que a ella le había seguido sirviendo hasta hacía dos años.
Nunca, antes, había sentido la necesidad de inspeccionar la parte de la herencia. Ni la carta que Teresa le escribió, mientras agonizaba, y que también guardaba en la caja.
Fue su padre quien se la entregó, el día del entierro. El viejo Dalmau (no tan viejo, tenía sólo cuatro años más que su antigua amante, pero la falta de amor y el exceso de esposa le habían desgastado más que el tiempo) había vuelto a Teresa cuando ésta enfermó, y la había acompañado hasta el final. En eso, al menos, se había portado bien.
– Me la dio para ti. Te esperaba.
– ¿Te lo dijo ella?
– No. Ya sabes cómo era.
Lo sabía. ¿Qué quería? ¿Verla correr a sus pies para pedirle perdón por su deserción? ¿Una confesión final que la dejara en paz consigo misma antes de morir? A los 26 años, a punto de estrenarse como novelista, Regina no sentía el menor interés por volver a recordar. Ya no era la de antes. Tampoco soportaba la idea de ver a Teresa enferma y vencida. ¿Cómo presentarse ante ella, después de tantos años, brindándole el obsceno espectáculo de su saludable juventud, de su optimismo? Sin duda le habría preguntado qué estaba haciendo. ¿Cómo contarle que acababa de entregar a una editorial su primera novela, escrita en tres meses, y que se la habían aceptado sin hacerle una sola corrección?
Se había limitado a seguir el desarrollo de la enfermedad a distancia, distraídamente. Sabía que el cáncer de huesos avanzaba, imparable, que le había devorado a Teresa parte del fémur, que sufría.
La enterraron en la falda de Montjuic. Al menos, seguía teniendo el mar cerca.
Años más tarde, viendo en televisión una vieja película, Los diez mandamientos, Regina sintió un escalofrío al escuchar la voz pomposa del narrador: “Y Jehová endureció el corazón del faraón”. Era lo que le había ocurrido a ella. Como quien observa un fenómeno químico desconocido, se había quedado quieta contemplando cómo su corazón se endurecía, pero no había sido por culpa de Jehová, sino de su arrogancia.
Vas a cumplir cincuenta años, se dijo. Dentro de muy pocos, que pasarán en un suspiro, tendrás la edad a la que Teresa se despidió de la vida. Sus crisis últimas, su proceso de esterilidad, habían conducido a Regina hasta el cuarto cerrado, pero ahora no se limitaría a rebañar los nutrientes contenidos en la herencia.
Ahora quería, tenía que saber.
Teresa había vuelto a ella como voz, como conciencia. Por eso se sorprendió al recuperar su imagen. Sentada ante el viejo escritorio, en el centro de la habitación, rodeada por los secretos que compartía con los muertos, bajo la luz del flexo, Regina extrajo las fotografías de la caja. Si el custodio de mi memoria ha decidido arrojarme a la cara los recuerdos, pensó, mientras quitaba los restos de polvo con un kleenex, seré yo quien decida en qué orden.
Algunos retratos conservaban su marco, tal como Regina los había visto en el piso de Teresa. En uno de ellos, la mujer parecía mirarla. No hay nada más insoportable que una mirada a la que ya no se puede responder. Los ojos de Teresa: límpidos, fluviales, temibles ojos capaces de detectar la deshonestidad. Su rostro ovalado, de facciones pequeñas, nariz recta y barbilla algo puntiaguda, no parecía cumplir otra función que la de apuntalar el carácter perspicaz de aquellos ojos. Debía de tener, en la foto, unos cuarenta años, más o menos la edad a la que Regina la conoció, cuando quedó deslumbrada por su elegante manera de cruzar las piernas, de sostener el cigarrillo a la altura de los pómulos mientras hablaba; el humo y sus palabras se fundían, formando una única sustancia. Saltándose otras fotografías, dejando para después aquellas en que aparecía su padre (aunque echando un vistazo al retrato enmarcado que lo mostraba sonriente, feliz, el retrato de la dedicatoria que había descubierto en la mesilla cuando tenía veinte años), buscó una imagen a la que Teresa se asomara en su juventud, para encontrarse con la muchacha que fue antes de que la experiencia la envolviera con aquel manto de serena madurez que a Regina acabó por resultarle irritante.
Quería comprobar que Teresa había sido como ella: alocada, irreflexiva, propensa a cometer errores. Falsa esperanza. La chica sonriente que aparecía vestida con pantalones y blusa en una foto pequeña, amarillenta, sólo se diferenciaba por el pelo, largo y rizado, de la adulta que llegaría a ser; sentada en la trasera de un camión, con los pies colgando en el aire, miraba a quien la retrataba como más tarde miraría a Regina, como hoy lo hacía desde la eternidad, con la tranquila esperanza de no verse defraudada. Lo mismo podía decir de la jovencita que, con una flor blanca prendida en el moño, apoyaba su mejilla en el hombro de un muchacho moreno, de aire campesino, sin duda aquel Mateu a quien iba a seguir hasta que la historia volviera a alcanzarles en una página que se escribiría en Francia. Era una imagen de boda típica de la época: una aureola más clara nimbaba ambas cabezas, anticipándoles el destino de felicidad que se supone a los enamorados. La boda se celebró en el 38, en plena guerra civil, por lo que Regina sabía. Visto ahora, el halo artificial creado por la pericia del fotógrafo parecía un mal presagio.
Otra foto, ésta de Teresa en su treintena y con el pelo corto y en ondas. Está sentada ante la mesa del jardín, trabajando en su Underwood, el fotógrafo (¿Albert?) la llama y ella interrumpe su escritura para dirigirle una risa abierta. Se ve la fuente al fondo. En el dorso de la cartulina hay una fecha: septiembre de 1955. Llevada por un impulso, Regina abrió el estuche y sostuvo entre sus dedos el delicado nomeolvides que siempre vio oscilar en la muñeca derecha de Teresa, sin que le interesara comprobar sí tenía o no una inscripción en su parte interior. Se precipitó a descifrarla. Dos iniciales, A. T., y otra fecha: 23 de abril de 1955.
Buscó febrilmente en la caja. Arrancó la cinta que ataba el fajo de cartas que su padre había enviado a Teresa a lo largo de los años. Estaban ordenadas por antigüedad. Como profesional que aprecia la graduación con que un escritor suministra al lector sus revelaciones, Regina respetó la convención. Abrió la primera. Había sido escrita dos semanas después de la fecha que constaba en el nomeolvides. Leyó el encabezamiento con una violenta sensación de vergüenza ajena: «Mi joya más preciada.» ¿Era su cursilería lo que la hizo enrojecer? ¿O la comprobación del hecho irrefutable de que la relación de la pareja había empezado mucho antes de que Regina conociera a Teresa? No tenía ni cinco años, pues, cuando el hombre que la apretaba contra su pecho al volver a casa lo hacía todavía envuelto en el abrazo de aquella mujer.
Читать дальше