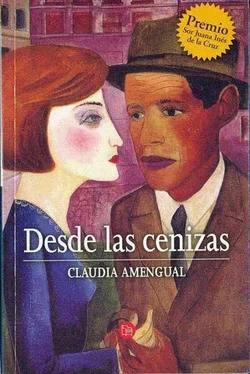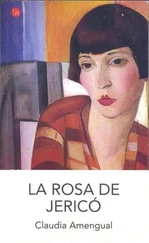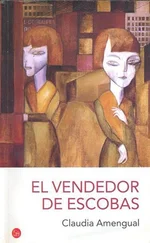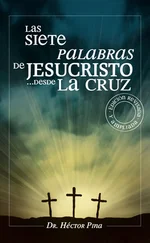– ¡Qué pérdida de tiempo! -pensó Diana y de inmediato recordó que en el trajín enloquecedor del día había olvidado consultar su casilla desde hacía horas. Se deslizó hasta su cuarto y encendió la computadora. Aprovechó esos minutos para fumar un cigarrillo y deleitarse con la ilusión de imaginar qué encontraría en la pantalla. Desde la sala llegaban voces entreveradas con la risa cristalina de Gabriela. Diana se estiró en la silla mientras los mensajes comenzaban a bajar. Con qué gusto se hubiera quedado allí y que los otros terminaran de emborracharse sin ella.
La alegría duró poco. Granuja no daba señales de vida. Era lo último que podía pasarle aquella noche. Le vino una súbita tristeza que le consumió las energías por un buen rato y la hizo olvidar que era la anfitriona de una reunión en la sala de su casa. Nada parecía importar ahora. Lo imaginó aprontándose para salir, un buen baño, ropa elegida con cuidado para seducir a la mujer de turno. Luego, habría subido a su auto, un auto nuevo, habría puesto música apropiada, y a buscarla. Ella era joven, un poco vulgar, pero provocadora, sabía mostrar lo que se debe. Se besaron. Pensaba llevarla a cenar primero, pero para qué perder tiempo.
– ¡Diana! -apoyada contra el marco de la puerta, apenas manteniéndose en pie, Mercedes parecía rescatar algo de lucidez como para darse cuenta de que no era el momento de estar sentada frente a una computadora.
Diana se sobresaltó. Apagó la máquina sin haberse tomado el trabajo de cerrarla correctamente, como quien es descubierto robando un bombón y lo tira debajo de la mesa.
– ¿Qué necesitas? Ya voy.
– Me estoy meando.
Diana la tomó del brazo y dejó que descargara su peso en ella. Fueron hasta el baño. La ayudó a sentarse en el inodoro.
– Tomaste mucho, Merce. Estoy preparándote un café.
La otra le agradecía con una media sonrisa y alguna palabra incomprensible mientras se subía la ropa interior con dificultad.
– Lavate un poco. Dale.
Mercedes se empapó la cara y levantó la cabeza. Por un instante, las dos mujeres quedaron mirándose en el espejo.
– Soy un asco.
– No sos un asco, se te corrió el maquillaje, nada más. Ahora volvés allá, te tomás el cafecito y ya está.
– ¿Para qué? ¿Para ver cómo tu hermanita se levanta a mi marido, a tu marido, al otro?
– No digas pavadas, Mercedes. Pasate más agua, ¿querés?
Mercedes no había dejado de mirarla a través del espejo. El exceso de maquillaje era ahora una máscara que le embarraba la tristeza.
– Mirá que estoy vieja, ¿eh?
– Estás bien, Mercedes. ¿Qué decís?
– Estoy vieja, no me mientas, ¡estoy vieja!
– Te digo que no, estás preciosa. Si tenés una piel lindísima -le acarició el cuello, pero la otra hizo un gesto brusco como si el roce de la mano la quemara.
– Vos porque tenés hijos -dijo con aspereza-. Vos podés envejecer tranquila.
El café tuvo la virtud de sofocar los efectos del vino hasta convertirlos en una resaca molesta. Mientras no intentara discursos pomposos, Mercedes podría, al menos, comer el postre en paz antes de que Lucio la metiera en el auto y la llevara a dormir la mona en su cama.
– Aquí estamos y con esta delicia -dijo Diana con la mayor alegría que pudo imprimir a su voz.
Lucio se levantó para ayudarla. De buena gana hubiera ofrecido el brazo a Mercedes, pero temió un nuevo desplante y prefirió la seguridad de la torta helada. Bruno era el único que parecía rescatar algo positivo de aquella farsa. Dentro de su reserva, algo indefinible lo había mantenido expectante, como si de un momento a otro fuera a desatarse una tormenta o a brillar un improvisado arco iris en la sala. Desde el mismo instante en que vio a Gabriela se disiparon sus dudas y tuvo claro cuál era su papel esa noche. Quizá por eso le produjo un leve rechazo que en otras circunstancias no habría tenido justificación. Gabriela le resultaba atractiva, cómo no, pero lo fastidiaba que hubieran montado esa escena para pescarlo y se resistía a seguirles el juego. Solo por Diana hacía el esfuerzo de no retirarse antes de tiempo. Le daba una pena inexplicable hacerle el desprecio de una despedida fuera de tono, como si aquel intento por conservar un cierto equilibrio de las cosas, ese ir y venir frenético de la sala a la cocina, esa invisibilidad merecieran que alguien le rindiera un mínimo tributo.
Gabriela se lució cortando la torta y depositando las porciones en los platos, erguidas, perfectas, como si se hubiera entrenado toda la vida para eso. Mercedes proclamó que había que brindar y, aunque nadie pudo pensar en una razón que valiera la pena, Nando trajo una botella de champán. Lucio se ofreció para descorcharla, la agitó con ganas y el corcho salió disparado con tan mala suerte que fue a dar justo en el cuadro familiar y atravesó la frágil tela. Hubo un momento de silencio que se hubiera podido cortar a navajazos, un momento de hielo en el que se agitaron las almas y cualquiera hubiera golpeado a cualquiera de buena gana. El corcho había quedado encastrado en el pecho de Andrés y a Diana le corrió por el cuerpo el escalofrío de que aquello fuera una premonición terrible.
– ¡Imbécil! -gritó Mercedes-, ¡mirá lo que hiciste!
Lucio la miró con una severidad nueva que a ella no pareció importarle. Se había puesto de pie y estaba parada en un delicado equilibrio sobre los almohadones, con el pelo enredado como una medusa decadente.
– Ya está, Mercedes, calmate.
– ¡Imbécil! -repitió-. ¡No servís para nada!
– Por favor, Mercedes… Vamos a casa. Estás borracha. -Apoyó la botella en la mesa e hizo un movimiento hacia su esposa; antes de poder tocarla ella le saltó al pecho y comenzó a golpearlo.
Lucio intentaba abrazarla, pero se había transformado en una fiera y no había manos que pudieran contenerla. Descargaba golpes e insultos y la excitación parecía enfurecerla. Hasta que Lucio le dio con la mano en plena cara. El golpe produjo el efecto de romper el círculo de furia, pero dio paso a un desconcierto brutal. Mercedes se tocaba el rostro caliente. Cayó desplomada sobre los almohadones y se enroscó sobre su cuerpo hasta quedar tiritando convertida en un ovillo patético. Lucio se veía destruido, como si el golpe hubiera rebotado y vuelto sobre él. Buscó su saco y salió sin despedirse.
* * *
Mercedes tomó un sedante y se durmió. La acostaron en la cama de Gabriela y volvieron a la sala con la sensación de estar acompañándose en un velorio. Eran casi las dos de la mañana y el sopor del agotamiento empezaba a envolverlos en una neblina donde las emociones se mezclaban y no quedaba claro si primaba el cansancio o la amargura. Nando trajo café para todos.
– ¡Chan, chan! -dijo con un tono que quiso ser gracioso, pero que no logró arrancar ni un atisbo de sonrisa.
– Tu amiga es una loca -Gabriela se había estirado en el sillón, con las piernas un poco separadas, en una actitud indolente ya sin pretensiones de seducir a nadie.
– Está angustiada.
– ¿Y eso le da derecho a tratar así al pobre hombre?
– Tomó demasiado -insistió Diana en su defensa.
– Antes de emborracharse ya estaba tratándolo mal -intervino Nando-. Y no la defiendas, por favor, toda la vida ha sido así, una loca de mierda. No sé cómo es tu amiga.
Diana apoyó la taza en el piso como si necesitara de todo su cuerpo para contestar.
– Yo no te elijo las amigas; no me elijas las mías, Nando. -Había calma en su voz.
La casa dejó por un instante de ser una casa, la sala una sala, ellos ya no fueron ellos sino espectadores de un cuadro en el que los personajes eran otros. Nando abandonó el café a medio tomar, dio las buenas noches y desapareció en la oscuridad de su dormitorio. Gabriela hacía gestos desde el sillón, como quien aplaude sin hacer ruido y levantaba los pulgares. Pero Diana no se sentía vencedora de ninguna batalla. Sabía que aquello recién estaba empezando y que había mucho por conversar. Fue hasta el cuadro y sacó el corcho. Alisó la tela con la mano hasta que la marca no fue más que una cicatriz en el saco aterciopelado de Andrés.
Читать дальше