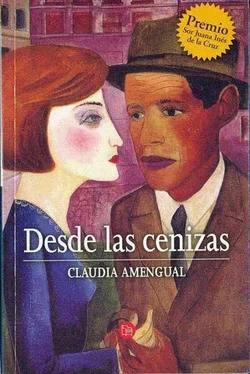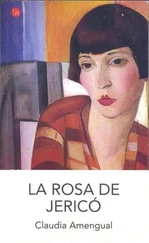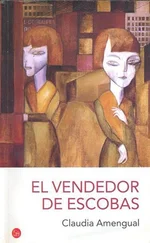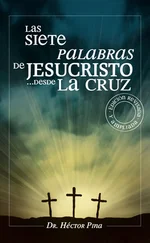– ¡Que me oigan! Que me echen de una vez, así terminamos con este martirio. ¡Vieja perversa! Que me vengan a hablar de feminismo, de solidaridad de género. ¡Ja! Si nos sacamos los ojos entre nosotras, y si no, probá hacer un trámite cualquiera y que te atienda una mujer. Después me contás cómo te va. Si sos fea, porque sos fea; si sos linda, porque sos linda.
– No exageres.
– Vos porque sos muy tiernita, nena.
– Como si fueras una vieja.
– Vieja, no; vieja, no, pero ya fui y vine varias veces. Y no pienso aguantar a esta víbora. Decime, ni te pregunté cómo estabas.
– Bien.
– Siempre estás bien, ¿eh? -y completó con una ironía afectuosa-, vos sí que tenés la felicidad atada.
Diana hizo como que no había entendido y fue a lo suyo.
– Te llamo por lo del sábado. ¿Arreglaste con Lucio?
– No hay problema. Tiene el cumpleaños de un ahijado…
– Algo me habías comentado, sí.
– No me preguntes de cuál, para mí son todos iguales. Pero dice que va más temprano a llevarle un regalo y después cena con nosotros. Seguro que se siente culpable por la escenita de las otras noches.
– Pero se salió con la de él. Miralo a Lucio, tan mansito que parece.
– Con tal de no verle la cara de culo, a esta altura le digo que sí a todo.
– Decime, mujer complaciente, ¿sabés si habló con Bruno?
– ¡Ay! ¡Cómo no te conté! -volvió al estrés del primer momento-. Es que estoy loca, ¿no ves? Esta vieja va a volverme loca.
– ¿Qué pasó?
– Habló. Y no sabés lo que fue.
– ¿Escuchaste?
– ¡Qué te parece!
– ¡Sos de lo peor!
Mercedes se rió con ganas.
– Pero te morís por saber, ¿no?
– Dale.
– El tipo lo llama a eso de las once…
– ¿Qué tipo?
– ¡Lucio! ¿Quién va a ser? Bueno, la cosa es que hablan de lo de siempre y yo esperando en el teléfono de arriba, sin respirar, a ver si lo invitaba de una vez.
– ¿Y?
– Y qué te cuento que corta y no le dice nada.
– ¿Cómo?
– Y yo sin poder decirle que había estado escuchando. ¡Imagínate! ¡Ay! ¿Por qué me habrá tocado este idiota?
– Vos lo elegiste.
– Si vas a agredirme, corto.
– Dale, contame.
– Y nada, que terminé llamándolo yo con cualquier excusa. Es amigo de Lucio, no mío, debe de haberle sonado raro.
– ¿Y?
– ¿Y? ¿Y? Que ya está, nena. Lo tenés ahí el sábado envuelto para regalo.
– ¿Lo convenciste?
– No menosprecies a tu amiga -fingió una voz empalagosa-. Yo convenzo a cualquier hombre de lo que quiero.
Diana le soltó una carcajada.
– No me dio nada de trabajo, un dulce. Ya vas a ver cuando lo conozcas. Bueno, ¿conforme?
– No sé cómo habrás hecho, ni quiero saber. ¿Me quedo tranquila, entonces?
– Dedícate a los canapés que al bombón lo llevo yo.
De: Diana
Para: Granuja
Enviado: jueves 24 de julio de 2003, 11:05
Asunto: “Sacás una idea de ahí…
un sentimiento del otro estante, los atás con ayuda de palabras, perras negras, y resulta que te quiero. Total parcial: te quiero. Total general: te amo. Así viven muchos amigos míos, sin hablar de un tío y dos primos, convencidos del amor-que-sienten-por-sus-esposas. De la palabra a los actos, che; en general, sin verba no hay res. Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto. Como si se pudiese elegir el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Vos dirás que la eligen porque-la-aman, yo creo que es al vesre.”
Y no se diga más.
Diana
De: Granuja
Para: Diana
Enviado: jueves, 24 de julio de 2003, 20:41
Asunto: uauuuuu!
Princesa, sin aire me dejaste. Estoy saliendo para una cena de trabajo, pero mas tarde te escribo. Esto merece una respuesta cortazariana. Un beso.
G.
Hay maneras ridículas de delatarse, pero ninguna tan tonta como la de hablar dormido. La noche en que Diana se enteró de que había una Victoria en la vida de su marido, fue por pura casualidad. Sólo entonces pudo anudar las piolas sueltas que Nando iba dejando, ocupado como estaba en estrenar sensaciones cada día. Fue tan brutal la certeza, que Diana no tuvo el valor para zamarrearlo hasta sacarlo de aquel sueño en el que, seguramente, retozaba con la otra, y gritarle en la cara que era un cretino. La despertó un movimiento brusco que arrastró las sábanas hacia el otro lado de la cama. Nando había quedado envuelto y parecía buscar una posición de total comodidad donde soñar a sus anchas. Ella metió sus pies en los de él y se quedó quieta, pero la noche estaba fresca y pensó que no lograría recuperar el sueño si no se tapaba. Giró con suavidad y estaba a punto de tirar de la sábana cuando lo oyó murmurar palabras incomprensibles. Le pareció divertido. Nando era tan formal en su vida diaria que daba gracia verlo hecho un gatito entreverado en el lío de sábanas. Pero, de a poco, lo fue ganando el desasosiego y las palabras parecían atropellársele en la boca. Fue en ese momento cuando dijo “Victoria”. Lo dijo dos veces con una claridad espeluznante y la pobre Diana necesitó un buen rato para entender que esa noche alguien sobraba en la cama.
El día después, el peor de los días, mantuvo una serena fortaleza durante los pocos instantes en que estuvieron juntos, pero apenas él se fue, corrió a revolverle cuanto bolsillo tenía para encontrar cualquier cosa que le justificara la angustia. Se sentía indigna metiendo la mano con desesperación hasta el fondo de las costuras, arañando telas, desmenuzando pelusas y rasgando algún papel olvidado que resultó ser una boleta de la tintorería. Por supuesto que no encontró nada. Esos detalles casi siempre se tienen en cuenta. Casi siempre. A veces se dejan, quizá sin querer.
Cayó en la alfombra, extenuada. La imagen comenzó a perfilarse primero en una nebulosa de inseguridades y, poco a poco, se fue aderezando con pequeñas constataciones que transformaban aquella sospecha en una verdad: las llegadas tarde, el exceso de ropa nueva, el frasco de perfume en la gaveta del auto, los besos fugaces, el sexo obligado. Anduvo días deambulando en un tránsito mantecoso que la llevaba como autómata de la casa al trabajo sin más deseo que cumplir con los deberes y dormir todo lo que fuera posible. Se cuestionaba dónde había estado la falla, en qué eslabón suelto se rompía aquella cadena que había creído eterna. Buscó culpables, odió, quiso matar, a veces; y otras, apenas encontró la energía indispensable para levantarse de la cama. Si hubiera podido ver con la claridad que otorgan tiempo y distancia, habría caído en la cuenta de que no era Nando lo que más le dolía, sino sentirse sustituida. Pensó que estaba fea, que la otra, por definición, tenía que ser mejor, más joven, más linda. Y, como no podía ser de otra manera, quiso conocer a Victoria, otra forma de echar vinagre sobre las heridas.
Fueron semanas de sensaciones ambiguas en las que su universo se pulverizó en una nada de indiferencias. Daba lo mismo que la heladera estuviera vacía, que Tomás terminara la tarea, que perdieran el turno del dentista o que el color de su pelo asomara en las raíces con desvergüenza. Seguía los movimientos de Nando con una indiscreción elocuente, lo miraba fijo durante la cena o le hacía preguntas demasiado obvias que lo ponían en actitud de defensa anticipada. Pero jamás pudo verlos juntos ni encontrar el menor indicio material que le permitiera dar rienda suelta a la ira que la estaba consumiendo.
Hasta que una noche, justo antes de dormir, en ese instante que debería estar prohibido para cualquier confesión, le espetó a bocajarro la certeza de que tenía otra. Y Nando, que ya había olido esta inquietud en el aire espeso de su casa, negó con la rotundidad que venía preparando desde hacía tiempo y que le aseguró, al menos, el beneficio de la duda. Estaba convencido de que no se debía admitir una infidelidad aunque lo encontraran a uno en la misma cama. Aquella fue una noche para olvidar. Diana se debatía en un llanto furioso desde el que apenas lograba articular alguna amenaza incoherente. Nando, con una cuota de cinismo que estimó el menor de los males, la consolaba diciendo que era pura fantasía. Los dos recorrían un camino doloroso en el que la dignidad se resquebrajaba y quedaban deudas pendientes que siempre alguien terminaría pagando.
Читать дальше