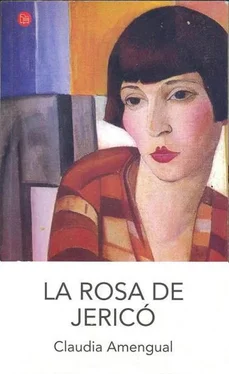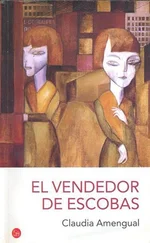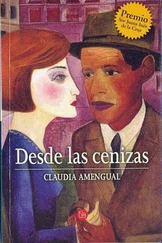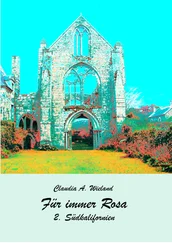– ¿Hace mucho que se atiende con el doctor?
– Bastante, sí.
– Yo también. Es raro que nunca nos hayamos visto.
– Es cierto.
– ¿Tiene hijos?
– Dos.
– ¿Y los tuvo con el doctor?
– Sí.
– Yo no tengo hijos. Me hubiera gustado pero, ya ve…
Elena levanta los ojos de la revista y la mira con algo de pena. "¡Qué viejita linda!", piensa. "Tiene necesidad de hablar. Debe de estar muy sola."
– Bueno, pero tendrá sobrinos.
– Ah, eso sí, al que Dios no manda hijos el Diablo… ya sabe. Tengo cinco, de mis dos hermanas. A todos los crié yo. Sí, señor, a todos y cada uno. El mayor tiene cincuenta y pico, fíjese si pasará el tiempo. Parece mentira, Carlitos ya con cincuenta. Es el más cariñoso. Es arquitecto. Ah, sí, un gran arquitecto, tiene mucho trabajo, pero igual se las ingenia para verme cada tanto. Él fue el que se opuso a que me metieran en el hogar de ancianos. Los otros insistían porque, claro, tienen razón, yo ya no tengo edad para vivir sola. ¿Cuánto me da?
– ¿Setenta y poco?
– ¡Ochenta y dos, mi querida! Ochenta y dos, uno arriba del otro.
– Pero no parece, está muy bien.
– Sí, por fuera, puede ser, pero tengo mis nanas.
– Tiene la piel preciosa.
– Porque me la lavo con agua mineral. ¿Nunca probó?
– Nunca.
– Bueno, tiene que hacer así… ¿Es casada? Le digo porque esto es mucho mejor que las cremas. A los hombres no les gusta que la mujer se acueste embadurnada. En cambio esto ni se nota y le queda la piel fresquita, fresquita. Mire, antes de acostarse empapa un algodón en agua mineral y se lo pasa por toda la cara y el cuello. Deja secar y ya está. Va a ver cómo en unos días se nota la piel más suave. Y ni le digo cuando haga treinta años que lo hace, como yo.
Elena la mira y piensa que tal vez ella ni siquiera tenga dos años por delante. La viejita le cae bien y la espera se hace menos tediosa. Parece salida de un barco inmigrante de principios de siglo; un viso asoma por debajo de la falda, lleva unos zapatos de fieltro que más se asemejan a pantuflas y huele a naftalina. Cuando habla, lo hace con una sonrisa instalada en la boca, aunque tiene la mirada triste dibujada en cada uno de los aros multicolores que se le han formado en las pupilas. Está sola, de eso no hay duda. A Elena le vienen unas ganas inexplicables de preguntarle por su pasado, su historia.
Está a punto de hacerlo cuando se abre la puerta del consultorio y sale la mujer impecable, algo menos impecable pero con cara de satisfacción. Saluda a la recepcionista y se va mientras en la sala se oye un nombre que a Elena le retumba en los oídos como el redoble de mil tambores.
Traga saliva, quiere salir corriendo pero las piernas se le han vuelto de piedra, está pegada a la silla. La viejita se da cuenta y le aprieta el brazo mientras la empuja con suavidad para que se ponga de pie. Mira el reloj de la pared.
– Las siete en punto, nena. Este doctor es de confiar.
Ha llegado el momento. Mientras avanza los pocos metros que la separan de la puerta, todo el día de hoy pasa por su mente. La mañana, el desencuentro con Daniel, la decepción con los hijos, la llamada angustiante, el miedo, la soledad, René, el pelo rojo, su padre, su madre, el folleto, el hombre del taxi, la oficina, sus compañeros, la cara atónita de su jefe, el portazo, la sensación de libertad, la muchacha del café, el camisón azul, la enigmática dama, la iglesia, la monja, el miedo, la soledad, el tiempo, el dolor del recuerdo, Juan, el hijo que no fue, la vieja de manos manchadas, el miedo, la soledad, ella…
– Adelante, pase.
Se sienta frente al hombre gordo, de guardapolvo blanco, que la observa desde el otro lado del escritorio.
– ¿Cómo está?
– Asustada, doctor. Recibí su mensaje. Vine lo antes que pude.
– Los chicos, el esposo, ¿bien?
– Bien, doctor, gracias.
– Bueno, vamos a ver.
Toma el sobre con las radiografías y las desliza junto con una hoja blanca. Las mira a contraluz como si fuera la primera vez que las ve. Los segundos se vuelven interminables. Elena está a punto de explotar; la angustia que ha venido conteniendo durante el día apenas la deja hablar.
– ¿Qué tengo? Estoy preocupada. La recepcionista me dijo que usted quería verme cuanto antes, parecía urgente.
El médico no la mira, sigue observando las formas azuladas y luego lee el informe.
– No le haga caso, está aburrida y exagera.
Elena no aguanta tanta presión y le larga la ansiedad en palabras dichas a toda velocidad, casi sin respirar.
– Doctor, escúcheme. Yo sé que usted está acostumbrado a estas cosas, pero tiene que entender que para mí es insoportable. Llevo horas esperando este momento, incluso pensé en irme. Si no fuera por una de sus pacientes que me entretuvo… Una se la pasa escuchando cosas terribles y cuando le toca se desespera, ¿entiende? Además, hay mucho para resolver, yo tengo una vida, hijos. Dígame si es cáncer.
La palabra produce el efecto deseado. El médico la mira a los ojos, deja el papel sobre la mesa y se acomoda los lentes.
– ¡¿Cáncer?!
– Sí, eso mismo, cáncer.
– ¿Y por qué tiene que ser cáncer?
Elena se siente descolocada, como un niño atrapado en una mentira que debe justificar.
– Por la urgencia…
– Ya le dije que no hay tal urgencia. Quizá Trinidad no haya sido clara. El problema es que salgo de licencia en dos días y quería verla antes.
Elena se siente algo ridícula.
– ¿Se va de vacaciones?
– No, ojalá fuera eso. Tengo que someterme a una operación. Ya ve, los médicos también nos enfermamos. Bien, vamos a lo suyo que la tiene nerviosa. Cuando vino a hacerse el control, palpé en su seno izquierdo un bultito. No me mire con esa cara. No le dije nada para no inquietarla y ahora veo que hice muy bien. La hubiera preocupado quizá sin razón alguna. Sigo. A raíz de eso, le indiqué la mamografía y ecografía y usted me las alcanzó con el informe que aquí tengo. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad?
Elena asiente con la cabeza. Lo que le ha deshecho los nervios es precisamente lo que viene después y este hombre que le anda con tantas vueltas.
– Me interesa que me siga con atención y que, ante cualquier cosa que no le quede clara, me interrumpa y pregunte. No quiero que se quede con dudas, ¿estamos?
– Sí.
– El radiólogo confirma en su informe la existencia del tal bulto que no es otra cosa que un tumor quístico.
El médico se detiene y la observa palidecer.
– Es curioso cómo hay palabras malditas. Tumor no necesariamente implica algo malo, Elena. ¿Confía en mí?
– Sí, doctor.
– Entonces hágame caso cuando le digo que puede estar tranquila. Me estoy tomando el tiempo para explicarle porque usted es una mujer inteligente y puede entender el diagnóstico. ¿Sigo?
– Por favor.
– En el mismo informe se me dice que este tumor impresiona como benigno, así que suelte el aire y respire. No tiene cáncer, está bien.
Elena rompe a llorar; necesita descargar la tensión de un día vivido con angustia. No sólo llora por el diagnóstico; llora por Daniel, los hijos, el trabajo que perdió, los miedos que la persiguieron, las dudas, las decisiones tomadas y las que tomará. Llora por la mujer que fue hasta ese momento y de la que se está despidiendo, separándose de ella como una víbora de su vieja piel. Quisiera abrazarse a ese hombre gordo y contarle cómo ha sido ese día, su vida entera; decirle que ya no vuelve atrás, ya no. Quisiera que la escuchara y la entendiera y hasta le dijera que la aprueba, que la alienta. Pero el médico es médico, no es su padre, ni su esposo, ni su analista, ni siquiera su amigo. La consuela con palabras suaves y, cuando percibe que ella empieza a salirse del llanto, le ofrece un pañuelo de papel y continúa.
Читать дальше